|
L a G r a n E n c ic l o p e d i a
I l u s t r a d a d e l P r o y e c t o
S a l ó n H o g a r
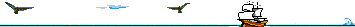
La
Aventura Del Colegio Priory
Continuación...

Arthur Conan Doyle
—¡Admirable! —dijo él—. Un comentario de lo más esclarecedor. Es imposible
tal como yo lo expongo, y por tanto debo haber cometido algún error en mi
exposición. Sin embargo, usted ha visto lo mismo que yo. ¿Es capaz de—
sugerir dónde está el fallo?
—¿No
podría haberse roto el cráneo al caerse?
—¿En una
ciénaga, Watson?
—No se
me ocurre otra cosa.
—¡Bah,
bah! Peores problemas hemos resuelto. Por lo menos, disponemos de material
abundante, siempre que sepamos utilizarlo. En marcha, pues, y puesto que el
Palmer ya no da más de sí, veamos lo que puede ofrecernos el Dunlop con el
parche.
Encontramos la pista y la seguimos durante un buen trecho; pero en seguida
el páramo empezó a elevarse, formando una larga curva cubierta de brezo, y
dejamos atrás la corriente de agua. En aquel terreno, las huellas ya no
podían ayudarnos más. En el punto donde vimos las últimas señales de
neumáticos Dunlop, éstas lo mismo habrían podido dirigirse a la mansión
Holdernesse, cuyas señoriales torres se alzaban a varias millas de distancia
por nuestra izquierda, que a una aldea de casas bajas y grises situada
frente a nosotros y que indicaba la situación de la carretera de
Chesterfield.
Al
acercarnos a la destartalada y cochambrosa posada, sobre cuya puerta se veía
la figura de un gallo de pelea, Holmes soltó un súbito gemido y se agarró a
mi hombro para no caer. Había sufrido una de esas violentas torceduras de
tobillo que le dejan a uno incapacitado. Cojeando con dificultad, llegó
hasta la puerta, donde un hombre moreno, achaparrado y entrado en años,
fumaba una pipa de arcilla negra.
—¿Cómo
está usted, señor Reuben Hayes? —dijo Holmes.
—¿Quién
es usted y cómo conoce tan bien mi nombre? —replicó el campesino, con un
brillo receloso en sus astutos ojos.
—Bueno,
está escrito en el letrero que tiene sobre su cabeza. Y se nota cuando un
hombre es el dueño de la casa. Supongo que no tendrá usted en sus establos
nada parecido a un coche.
—No, no
lo tengo.
—Apenas
puedo apoyar el pie en el suelo.
—Pues no
lo apoye en el suelo.
—Entonces
no podré andar.
—Pues
salte.
Los
modales del señor Reuben Hayes no tenían nada de graciosos, pero Holmes se
lo tomó con un buen humor admirable. —Mire, amigo —dijo—. Me
encuentro en un apuro algo ridículo y no me importa cómo salir de él.
—A mí
tampoco —dijo el huraño posadero.
—Se
trata de un asunto muy importante. Le pagaría un soberano si me dejara una
bicicleta.
El
posadero aguzó el oído.
—¿Dónde
quiere ir usted?
—A la
mansión Holdernesse.
—Supongo
que son amigos del duque —dijo el posadero, observando con mirada irónica
nuestras ropas manchadas de barro.
Holmes
se echó a reír alegremente.
—En
cualquier caso, se alegrará de vernos.
—¿Por
que?
—Porque
le traemos noticias de su hijo desaparecido.
—¿Cómo?
¿Le siguen ustedes la pista?
—Se han
tenido noticias suyas en Liverpool y esperan encontrarlo de un momento a
otro.
De nuevo
se produjo un rápido cambio en el rostro macizo y sin afeitar. Sus modales
se hicieron de pronto más simpáticos.
—Tengo
menos motivos que casi nadie para desearle buena suerte al duque —dijo—,
porque en otro tiempo fui su jefe de cocheras y se portó muy mal conmigo. Me
echó a la calle sin un certificado, fiándose de la palabra de un tratante de
piensos mentiroso. Pero me alegra saber que se ha localizado al joven señor
en Liverpool, y les ayudaré a llevar la noticia a la mansión.
—Se lo
agradezco —dijo Holmes—. Pero primero comeremos algo. Luego me traerá usted
la bicicleta.
—No
tengo bicicleta.
Holmes
le enseñó un soberano.
—Le digo
que no tengo, hombre. Les prestaré dos caballos para llegar a la mansión.
Fue
asombrosa la rapidez con que aquel tobillo torcido se curó en cuanto nos
quedamos solos en la cocina embaldosada. Estaba a punto de anochecer y no
habíamos probado bocado desde primeras horas de la mañana, de manera que
dedicamos un buen rato a la comida. Holmes estaba sumido en sus
pensamientos, y un par de veces se acercó a la ventana para mirar con gran
interés hacia fuera. Daba a un patio mugriento, en cuyo rincón más alejado
había una herrería, donde trabajaba un muchacho muy sucio. Al otro lado
estaban los establos. Holmes acababa de sentarse después de una de estas
excursiones, cuando de pronto saltó de la silla, lanzando una ruidosa
exclamación.
—¡Por el
cielo, Watson, creo que ya lo tengo! ¡Sí, sí, tiene que ser así! Watson,
¿recuerda usted haber visto hoy huellas de vaca?
—Sí,
bastantes.
—¿Dónde?
—Bueno,
por todas partes. Las había en la ciénaga, y también en el sendero, y
también cerca de donde murió el pobre Heidegger.
—Exacto.
Y ahora, Watson, ¿cuántas vacas ha visto usted en el páramo?
—No
recuerdo haber visto ninguna.
—Qué
raro, Watson, que hayamos visto huellas de vaca por todo nuestro recorrido,
pero ni una sola vaca en todo el páramo. ¿No le parece muy raro, Watson?
—Sí, es
raro.
—Ahora,
Watson, haga un esfuerzo. Intente recordar. ¿Puede ver esas pisadas en el
sendero?
—Sí que
puedo.
—¿Y no
recuerda, Watson, que a veces las pisadas eran así —colocó una serie de
miguitas de pan de esta forma :::::— y otras veces así : . : . : . y muy de
cuando en cuando así . . . ¿Se acuerda de eso?
—No, no
me acuerdo.
—Pues yo
sí. Podría jurarlo. No obstante, podemos volver cuando queramos a
comprobarlo. He estado más ciego que un topo al no darme cuenta antes.
—¿Y de
qué se ha dado cuenta?
—De lo
extraordinaria que es esa vaca, que tan pronto anda al paso como al trote
como al galope. ¡Por San Jorge, Watson, que una treta como ésa no ha podido
salir del cerebro de un tabernero rural! Parece que el terreno está
despejado, con excepción de ese chico de la herrería. Escurrámonos fuera, a
ver qué encontramos.
En el
destartalado establo había dos caballos de pelo áspero y alborotado. Holmes
levantó la pata trasera de uno de ellos y se echó a reír en voz alta.
—Zapatos
viejos, pero recién calzados: herraduras viejas, pero clavos nuevos. Este
caso merece pasar a la historia. Acerquémonos a la herrería.
El
muchacho seguía trabajando sin fijarse en nosotros. Vi que la mirada de
Holmes pasaba como un rayo de derecha a izquierda, revisando los fragmentos
de hierro y madera que había desparramados por el suelo. Pero de pronto
oímos pasos detrás de nosotros y apareció el propietario, con las pobladas
cejas fruncidas sobre sus feroces ojos y sus morenas facciones retorcidas
por la ira.
Llevaba
en la mano una garrota corta con puño metálico y avanzaba de manera tan
amenazadora que me alegré de palpar el revólver en mi bolsillo.
—¡Condenados espías! —gritó el hombre—. ¿Qué están haciendo aquí?
—¡Caramba, señor Reuben Hayes! —dijo Holmes muy tranquilo—. Cualquiera
pensaría que tiene usted miedo de que descubramos algo.
El
hombre se dominó con un violento esfuerzo y su crispada boca se aflojó en
una risa falsa, aún más amenazadora que su ceño.
—Pueden
ustedes descubrir lo que quieran en mi herrería —dijo—. Pero mire, señor, no
me gusta que la gente ande fisgando por mi casa sin mi permiso, así que,
cuanto antes paguen ustedes su cuenta y se larguen de aquí, más contento
quedaré.
—Muy
bien, señor Hayes, no teníamos intención de molestar —dijo Holmes—. Hemos
estado echando un vistazo a sus caballos; pero me parece que, después de
todo, iremos andando. Creo que no está muy lejos.
—No hay
más que dos millas hasta las puertas de la mansión. Por la carretera de la
izquierda.
No nos
quitó de encima sus ojos huraños hasta que salimos de su establecimiento.
No
llegamos muy lejos por la carretera, ya que Holmes se detuvo en cuanto la
curva nos ocultó de la vista del posadero.
—Como
dicen los niños, en esa posada se estaba caliente, caliente —dijo—. A cada
paso que doy alejándome de ella, me siento más frío. No, no; de aquí yo no
me marcho.
—Estoy
convencido —dije yo— de que ese Reuben Hayes lo sabe todo. En mi vida he
visto un bandido al que se le note tanto.
—¡Vaya!
¿Esa impresión le dio, eh? Y además, tenemos los caballos, y tenemos la
herrería. Sí, señor, un sitio muy interesante este «Gallo de Pelea». Creo
qué deberíamos echarle otro vistazo sin molestar a nadie.
Detrás
de nosotros se extendía una prolongada ladera, salpicada de peñascos de
caliza gris. Habíamos salido de la carretera y empezábamos a subir la cuesta
cuando, al mirar en dirección a la mansión Holdernesse, vi un ciclista que
se acercaba a toda velocidad.
—¡Agáchese, Watson! —exclamó Holmes, posando una pesada mano sobre mi
hombro.
Apenas
nos había dado tiempo a ocultarnos cuando el ciclista pasó como un rayo ante
nosotros. En medio de una turbulenta nube de polvo pude vislumbrar un rostro
pálido y agitado, con la boca abierta y los ojos mirando enloquecidos hacia
delante. Era como una extraña caricatura del impecable James Wilder que
habíamos conocido la noche anterior.
—¡El
secretario del duque! —exclamó Holmes—. ¡Vamos, Watson, a ver qué hace!
Nos
escabullimos de roca en roca y en pocos momentos alcanzamos una posición
desde la que podíamos divisar la puerta delantera de la posada. Junto a
ella, apoyada en la pared, estaba la bicicleta de Wilder. No se advertía
ningún movimiento en la casa ni pudimos distinguir ningún rostro en las
ventanas.
Poco a
poco, el crepúsculo fue avanzando y el sol hundiéndose tras las altas torres
de Holdernesse Hall. Entonces, en la oscuridad, vimos que en el patio de la
posada se encendían los dos faroles laterales de un carricoche y poco
después oímos el repicar de los cascos, mientras el coche salía a la
carretera y se alejaba a galope tendido en dirección a Chesterfield.
—¿Qué
piensa usted de esto, Watson? —susurró Holmes.
—Parece
una huida.
—Un
hombre solo en un cochecillo, por lo que he podido ver. Y desde luego, no
era el señor James Wilder, porque está ahí, en la puerta.
En la
oscuridad había surgido un rojo cuadrado de luz, y en medio de él se
encontraba la negra figura del secretario, con la cabeza adelantada,
escudriñando en la noche. Era evidente que estaba esperando a alguien. Por
fin se oyeron pasos en la carretera, una segunda figura se hizo visible por
un instante, recortada en la luz, se cerró la puerta y todo quedó de nuevo a
oscuras. Cinco minutos más tarde se encendió una lámpara en una habitación
del primer piso.
—La
clientela del «Gallo de Pelea» parece de lo más curiosa —dijo Holmes.
—El bar
está por el otro lado.
—Efectivamente. Éstos deben de ser lo que podríamos llamar huéspedes
privados. Ahora bien, ¿qué demonios hace el señor James Wilder en ese antro
a estas horas de la noche, y quién es el individuo que se cita aquí con él?
Vamos, Watson, tenemos que arriesgarnos y procurar investigar esto un poco
más de cerca.
Nos
deslizamos juntos hasta la carretera y la cruzamos sigilosamente hasta la
puerta de la posada. La bicicleta seguía apoyada en la pared. Holmes
encendió una cerilla y la acercó a la rueda trasera. Le oí reír por lo bajo
cuando la luz cayó sobre un neumático Dunlop con un parche. Por encima de
nosotros estaba la ventana iluminada.
—Tengo
que echar un vistazo ahí dentro, Watson. Si dobla usted la espalda y se
apoya en la pared, creo que podré arreglármelas.
Un
instante después, tenía sus pies sobre mis hombros. Pero apenas se había
subido cuando volvió a bajar.
—Vamos,
amigo mío —dijo—. Ya hemos trabajado bastante por hoy. Creo que hemos
cosechado todo lo posible. Hay un largo trayecto hasta el colegio, y cuanto
antes nos pongamos en marcha, mejor.
Durante
la penosa caminata a través del páramo, Holmes apenas si abrió la boca.
Tampoco quiso entrar en el colegio cuando llegamos a él, sino que seguimos
hasta la estación de Mackleton, desde donde Holmes envió varios telegramas.
Aquella noche, ya tarde, le oí consolar al doctor Huxtable, abrumado por la
trágica muerte de su profesor, y más tarde entró en mi habitación, tan
despierto y vigoroso como cuando salimos por la mañana.
—Todo va
bien, amigo mío —dijo—. Le prometo que antes de mañana por la tarde habremos
dado con la solución del misterio.
A las
once de la mañana del día siguiente, mi amigo y yo avanzábamos por la famosa
avenida de los tejos de Holdernesse Hall. Nos franquearon el magnífico
portal isabelino y nos hicieron pasar al despacho de su excelencia. Allí
encontramos al señor James Wilder, serio y cortés, pero todavía con algunas
huellas del terrible espanto de la noche anterior acechando en su mirada
furtiva y sus facciones temblorosas.
—¿Vienen
ustedes a ver a su excelencia? Lo siento, pero el caso es que el duque no se
encuentra nada bien. Le han trastornado muchísimo las trágicas noticias.
Ayer por la tarde recibimos un telegrama del doctor Huxtable informándonos
de lo que ustedes habían descubierto.
—Tengo
que ver al duque, señor Wilder.
—Es que
está en su habitación.
—Entonces, tendré que ir a su habitación.
—Creo
que está en la cama.
—Pues lo
veré en la cama.
La
actitud fría e inexorable de Holmes convenció al secretario de que era
inútil discutir con él.
—Muy
bien, señor Holmes; le diré que están ustedes aquí.
Tras
media hora de espera, apareció el gran personaje. Su rostro estaba más
cadavérico que nunca, tenía los hombros hundidos y, en conjunto, parecía un
hombre mucho más viejo que el de la mañana anterior. Nos saludó con señorial
cortesía y se sentó ante su escritorio, con su barba roja cayéndole sobre la
mesa.
—¿Y
bien, señor Holmes? —dijo.
Pero los
ojos de mi amigo estaban clavados en el secretario, que permanecía de pie
junto al sillón de su jefe.
—Creo,
excelencia, que hablaría con más libertad si no estuviera presente el señor
Wilder.
El
aludido palideció un poco más y dirigió a Holmes una mirada malévola.
—Si su
excelencia lo desea...
—Sí, sí,
será mejor que se retire. Y ahora, señor Holmes, ¿qué tiene usted que decir?
Mi amigo
aguardó hasta que la puerta se hubo cerrado tras la salida del secretario.
—El caso
es, excelencia, que mi compañero el doctor Watson y yo recibimos del doctor
Huxtable la seguridad de que se había ofrecido una recompensa, y me gustaría
oírlo confirmado por su propia boca.
—Desde
luego, señor Holmes.
—Si no
estoy mal informado, ascendía a cinco mil libras para la persona que le diga
dónde se encuentra su hijo.
—Exacto.
—Y otras
mil para quien identifique a la persona o personas que lo tienen retenido.
—Exacto.
—Y sin
duda, en este último apartado están incluidos no sólo los que se lo
llevaron, sino también los que conspiran para mantenerlo en su actual
situación.
—¡Sí,
sí! —exclamó el duque con impaciencia—. Si hace usted bien su trabajo, señor
Sherlock Holmes, no tendrá motivos para quejarse de que se le ha tratado con
tacañería.
Mi amigo
se frotó las huesudas manos con una expresión de codicia que me sorprendió,
conociendo como conocía sus costumbres frugales.
—Me
parece ver el talonario de cheques de su excelencia sobre la mesa —dijo—. Me
gustaría que me extendiera un cheque por la suma de seis mil liras, y creo
que lo mejor sería que lo cruzase. Tengo mi cuenta en el Capital and
Counties Bank, sucursal de Oxford Street.
Su
excelencia se irguió muy serio en su sillón y dirigió a mi amigo una mirada
gélida.
—¿Se
trata de una broma, señor Holmes? No es un asunto como para hacer chistes.
—En
absoluto, excelencia. En mi vida he hablado más en serio.
—Entonces, ¿qué significa esto?
—Significa que me he ganado la recompensa. Sé dónde está su hijo y conozco
por lo menos a algunas de las personas que lo retienen.
La barba
del duque parecía más rabiosamente roja que nunca, en contraste con la
palidez cadavérica de su rostro.
—¿Dónde
está? —preguntó con voz entrecortada.
—Está, o
al menos estaba anoche, en la posada del «Gallo de Pelea», a unas dos millas
de las puertas de su finca.
El duque
se dejó caer hacia atrás en su asiento.
—¿Y a
quién acusa usted?
La
respuesta de Sherlock Holmes fue asombrosa. Dio un rápido paso hacia delante
y tocó al duque en el hombro.
—Lo
acuso a usted —dijo—. Y ahora, excelencia, tengo que insistir en lo del
cheque.
Jamás
olvidaré la expresión del duque cuando se levantó de un salto agarrando el
aire con la mano, como quien cae en un abismo. Después, con un
extraordinario esfuerzo de aristocrático autodominio, se sentó y sepultó la
cabeza entre las manos. Transcurrieron algunos minutos antes de que hablara.
—¿Cuánto
sabe usted? —preguntó por fin, sin levantar la cabeza.
—Los vi
a ustedes dos juntos anoche.
—¿Lo
sabe alguien más, aparte de su amigo? —No se lo he contado a nadie.
El duque
tomó una pluma con sus dedos temblorosos y abrió su talonario de cheques.
—Cumpliré mi palabra, señor Holmes. Voy a extenderle su cheque, por mucho
que me desagrade la información que usted me ha traído. Poco sospechaba,
cuando ofrecí la recompensa, el giro que iban a tomar los acontecimientos.
Supongo, señor Holmes, que usted y su amigo son personas discretas.
—Temo no
entender a su excelencia.
—Lo diré
claramente, señor Holmes. Si sólo ustedes dos están al corriente de los
hechos, no hay razón para que esto siga adelante. Creo que la suma que les
debo asciende a doce mil libras, ¿no es así?
Pero
Holmes sonrió y sacudió la cabeza.
—Me
temo, excelencia, que las cosas no podrán arreglarse con tanta facilidad.
Hay que tener en cuenta la muerte de ese profesor.
—Pero
James no sabía nada de eso. No puede usted culparle de ello. Fue obra de ese
canalla brutal que tuvo la desgracia de utilizar.
—Excelencia, yo tengo que partir del supuesto de que cuando un hombre se
embarca en un delito es moralmente culpable de cualquier otro delito que se
derive del primero.
—Moralmente, señor Holmes. Desde luego, tiene usted razón. Pero no a los
ojos de la ley, sin duda. No se puede condenar a un hombre por un crimen en
el que no estuvo presente y que le resulta tan odioso y repugnante como a
usted. En cuanto se enteró de lo ocurrido me lo confesó todo, lleno de
espanto y remordimiento. No tardó ni una hora en romper por completo con el
asesino. ¡Oh, señor Holmes, tiene usted que salvarle! ¡Tiene que salvarle,
le digo que tiene que salvarle! —el duque había abandonado todo intento de
dominarse y daba zancadas por la habitación, con el rostro convulso y
agitando furiosamente los puños en el aire. Por fin consiguió controlarse y
se sentó de nuevo ante su escritorio—. Agradezco lo que ha hecho al venir
aquí antes de hablar con nadie más. Al menos, así podremos cambiar
impresiones sobre la manera de reducir al mínimo este horroroso escándalo.
—Exacto
—dijo Holmes—. Creo, excelencia, que eso sólo podremos lograrlo si hablamos
con absoluta y completa sinceridad. Estoy dispuesto a ayudar a su excelencia
todo lo que pueda, pero para hacerlo necesito conocer hasta el último
detalle del asunto. Creo haber entendido que se refería usted al señor James
Wilder, y que él no es el asesino.
—No; el
asesino ha escapado.
Sherlock
Holmes sonrió con humildad.
—Se nota
que su excelencia no está enterado de la modesta reputación que poseo, pues
de lo contrario no pensaría que es tan fácil escapar de mí. El señor Reuben
Hayes fue detenido en Chesterfield, por indicación mía, a las once en punto
de anoche. Recibí un telegrama del jefe local de policía esta mañana antes
de salir del colegio.
El duque
se recostó en su silla y miró atónito a mi amigo.
—Parece
que tiene usted poderes más que humanos —dijo—. ¿Así que han cogido a Reuben
Hayes? Me alegro de saberlo, siempre que ello no perjudique a James.
—¿Su
secretario?
—No,
señor. Mi hijo.
Ahora le
tocaba a Holmes asombrarse.
—Confieso que esto es completamente nuevo para mí, excelencia. Debo rogarle
que sea más explícito.
—No le
ocultaré nada. Estoy de acuerdo con usted en que la absoluta sinceridad, por
muy penosa que me resulte, es la mejor política en esta desesperada
situación a la que nos ha conducido la locura y los celos de James. Cuando
yo era joven, señor Holmes, tuve un amor de esos que sólo se dan una vez en
la vida. Me ofrecí a casarme con la dama, pero ella se negó, alegando que un
matrimonio semejante podría perjudicar mi carrera. De haber seguido ella
viva, jamás me habría casado con otra. Pero murió y me dejó este hijo, al
que yo he cuidado y mimado por amor a ella. No podía reconocer la paternidad
ante el mundo, pero le di la mejor educación y desde que se hizo hombre lo
he mantenido cerca de mí. Descubrió mi secreto, y desde entonces se ha
aprovechado de la influencia que tiene sobre mí y de su posibilidad de
provocar un escándalo, que es algo que yo aborrezco. Su presencia ha tenido
bastante que ver en el fracaso de mi matrimonio. Por encima de todo, odiaba
a mi joven y legítimo heredero, desde el primer momento y con un odio
incontenible. Se preguntará usted por qué mantuve a James bajo mi techo en
semejantes circunstancias. La respuesta es que en él veía el rostro de su
madre, y por devoción a ella aguanté sufrimientos sin fin. No sólo su
rostro, sino todas sus maravillosas cualidades... no había una que él no me
sugiriera y recordara. Pero tenía tanto miedo de que le hiciera algún daño a
Arthur..., es decir, a lord Saltire... que, por su seguridad, envié a éste
al colegio del doctor Huxtable.
»James
se puso en contacto con este individuo Hayes, porque el hombre era
arrendatario mío y James actuaba como apoderado. Este sujeto fue siempre un
canalla, pero por alguna extraña razón James hizo amistad con él. Siempre le
atrajeron las malas compañías. Cuando James decidió secuestrar a lord
Saltire, recurrió a los servicios de este hombre. Recordará usted que yo
escribí a Arthur el último día. Pues bien, James abrió la carta e introdujo
una nota citando a Arthur en un bosquecillo llamado Ragged Shaw, que se
encuentra cerca del colegio. Utilizó el nombre de la duquesa y de este modo
consiguió que el muchacho acudiese. Aquella tarde, James fue al bosque en
bicicleta —le estoy contando lo que él mismo me ha confesado— y le dijo a
Arthur que su madre quería verlo, que le aguardaba' en el páramo y que si
volvía al bosque a medianoche encontraría a un hombre con un caballo que lo
llevaría hasta ella. El pobre Arthur cayó en la trampa. Acudió a la cita y
encontró a este individuo, con un poni para él. Arthur montó, y los dos
partieron juntos. Parece ser, aunque de esto James no se enteró hasta ayer,
que los siguieron, que Hayes golpeó al perseguidor con su bastón y que el
hombre murió a consecuencia de las heridas. Hayes llevó a Arthur a esa
taberna, "El Gallo de Pelea", donde lo encerraron en una habitación del
primer piso, al cuidado de la señora Hayes, una mujer bondadosa pero
completamente dominada por su brutal marido.
»Pues
bien, señor Holmes, así estaban las cosas cuando nos vimos por primera vez,
hace dos días. Yo sabía tan poco como usted. Me preguntará usted qué motivos
tenía James para cometer semejante fechoría. Yo le respondo que había mucho
de locura y fanatismo en el odio que sentía por mi heredero. En su opinión,
él era quien debería heredar todas mis propiedades, y experimentaba un
profundo resentimiento por las leyes sociales que lo hacían imposible. Pero,
al mismo tiempo, tenía también un motivo concreto. Pretendía que yo alterase
el sistema de herencia, creyendo que entraba dentro de mis poderes hacerlo,
y se proponía hacer un trato conmigo: devolverme a Arthur si yo alteraba el
sistema, de manera que pudiera dejar—, le las tierras en testamento. Sabía
muy bien que yo, por iniciativa propia, jamás recurriría a la policía contra
él. He dicho que pensaba proponerme este trato, pero en realidad no llegó a
hacerlo, porque todo ocurrió demasiado deprisa para él y no tuvo tiempo de
poner en práctica sus planes.
»Lo que
dio al traste con toda su malvada maquinación fue que usted descubriera el
cadáver de ese Heidegger. La noticia dejó a James horrorizado. La recibimos
ayer, estando los dos en este despacho. El doctor Huxtable envió un
telegrama. James quedó tan abrumado por el dolor y la angustia, que las
sospechas que yo no había podido evitar sentir se convirtieron al instante
en certeza, y lo acusé del crimen. Hizo una confesión completa y voluntaria,
y a continuación me suplicó que mantuviera su secreto durante tres días más,
para darle a su miserable cómplice una oportunidad de salvar su criminal
vida. Accedí a sus súplicas, como siempre he accedido, y al instante James
salió disparado hacia "El Gallo de Pelea" para avisar a Hayes y
proporcionarle medios de huida. Yo no podía presentarme allí a la luz del
día sin provocar comentarios, pero en cuanto se hizo de noche acudí
corriendo a ver a mi querido Arthur. Lo encontré sano y salvo, pero aterrado
hasta lo indecible por el espantoso crimen que había presenciado.
Ateniéndome a mi promesa, y de muy mala gana, consentí en dejarlo allí tres
días, al cuidado de la señora Hayes, ya que, evidentemente, era imposible
informar a la policía de su paradero sin decirles también quién era el
asesino, y yo no veía la manera de castigar al criminal sin que ello
acarreara la ruina a mi desdichado James. Me pidió usted sinceridad, señor
Holmes, y le he cogido la palabra. Ya se lo he contado todo, sin
circunloquios ni ocultaciones. A su vez, sea usted igual de sincero conmigo.
—Lo seré
—dijo Holmes—. En primer lugar, excelencia, tengo que decirle que se ha
colocado usted en una posición muy grave a los ojos de la ley. Ha ocultado
un delito y ha colaborado en la huida de un asesino. Porque no me cabe duda
de que si James Wilder llevó algún dinero para ayudar a la fuga de su
cómplice, este dinero salió de la cartera de su excelencia.
El duque
asintió con la cabeza.
—Se
trata de un asunto verdaderamente grave. Pero en mi opinión, excelencia, aún
más culpable es su actitud para con su hijo pequeño. Lo ha dejado tres días
en ese antro...
—Bajo
solemnes promesas...
—¿Qué
son las promesas para esa clase de gente? No tiene usted ninguna garantía de
que no se lo vuelvan a llevar. Para complacer a su culpable hijo mayor, ha
expuesto a su inocente hijo menor a un peligro inminente e innecesario. Ha
sido un acto absolutamente injustificable.
El
orgulloso señor de Holdernesse no estaba acostumbrado a que lo tratasen de
ese modo en su propio palacio ducal. Se le subió la sangre a su altiva
frente, pero la conciencia le hizo permanecer mudo.
—Le
ayudaré, pero sólo con una condición: que llame usted a su lacayo y me
permita darle las órdenes que yo quiera.
Sin
pronunciar palabra, el duque apretó un timbre eléctrico. Un sirviente entró
en la habitación.
—Le
alegrará saber —dijo Holmes— que su joven señor ha sido encontrado. El duque
desea que salga inmediatamente un coche hacia la posada "El Gallo de Pelea"
para traer a casa a lord Saltire. Y ahora —prosiguió Holmes cuando el
jubiloso lacayo hubo desaparecido—, habiendo asegurado el futuro, podemos
permitirnos ser más indulgentes con el pasado. Yo no ocupo un cargo oficial
v mientras se cumplan los objetivos de la justicia no tengo por qué revelar
todo lo que sé. En cuanto a Hayes, no digo nada. Le espera la horca, y no
pienso hacer nada para salvarlo de ella. No puedo saber lo que va a
declarar, pero estoy seguro de que su excelencia podrá hacerle comprender
que le interesa guardar silencio. Desde el punto de vista de la policía,
parecerá que ha secuestrado al niño con la intención de pedir rescate. Si no
lo averiguan ellos por su cuenta, no veo por qué habría yo de ayudarlos a
ampliar sus puntos de vista. Sin embargo, debo advertir a su excelencia de
que la continua presencia del señor James Wilder en su casa sólo puede
acarrear desgracias.
—Me doy
cuenta de eso, señor Holmes, v ya está decidido que me dejará para siempre y
marchará a buscar fortuna en Australia.
—En tal
caso, excelencia, puesto que usted mismo ha reconocido que fue su presencia
lo que estropeó su vida matrimonial, le aconsejaría que procurara arreglar
las cosas con la duquesa e intentara reanudar esas relaciones que fueron tan
lamentablemente interrumpidas.
—También
eso lo he arreglado, señor Holmes. He escrito a la duquesa esta mañana.
—En tal
caso —dijo Holmes, levantándose—, creo que mi amigo y yo podemos
felicitarnos por varios excelentes resultados obtenidos en nuestra pequeña
visita al Norte. Hay otro pequeño detalle que me gustaría aclarar. Este
individuo Hayes había herrado sus caballos con herraduras que imitaban las
pisadas de vacas. ¿Fue el señor Wilder quien le enseñó un truco tan
extraordinario?
El duque
se quedó pensativo un momento, con una expresión de intensa sorpresa en su
rostro. Luego abrió una puerta y nos hizo pasar a un amplio salón, arreglado
como museo. Nos guió a una vitrina de cristal instalada en un rincón v
señaló la inscripción.
«Estas
herraduras —decía— se encontraron en el foso de Holdernesse Hall. Son para
herrar caballos, pero por abajo tienen la forma de una pezuña hendida para
despistar a los perseguidores. Se supone que pertenecieron a alguno de los
barones de Holdernesse que actuaron como salteadores en la Edad Media.»
Holmes
abrió la vitrina, se humedeció un dedo, lo pasó por la herradura. Sobre su
piel quedó una fina capa de barro reciente.
—Gracias
—dijo, volviendo a cerrar el cristal—. Es la segunda cosa más interesante
que he visto en el Norte.
—¿Y cuál
es la primera?
Holmes
dobló su cheque y lo guardó con cuidado en su cuaderno de notas.
—Soy un hombre pobre —dijo, dando palmaditas cariñosas al
cuaderno antes de introducirlo en las profundidades de un bolsillo interior.
|