|
L a G r a n E n c ic l o p e d i a
I l u s t r a d a d e l P r o y e c t o
S a l ó n H o g a r
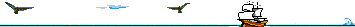
La Aventura
de los Tres Estudiantes
Continuación...
-No lo sé, señor. Ni me fijé en dónde me sentaba.
-No creo que se fijara en nada, señor Holmes
-dijo Soames-. Tenía muy mal aspecto..., completamente cadavérico.
-¿Se quedó usted aquí cuando se marchó el
profesor?
-Nada más que un minuto o cosa así. Luego
cerré la puerta con llave y me fui a mi habitación.
-¿De quién sospecha usted?
-Ay señor, no sabría decirle. No creo que
haya en esta universidad un caballero capaz de hacer algo así para obtener
ventaja. No, señor, no lo creo.
-Gracias. Con eso basta -dijo Holmes-. Ah,
sí, una cosa más. ¿No le habrá usted dicho a ninguno de los tres caballeros
que usted atiende que algo va mal, verdad?
-No, señor; ni una palabra.
-¿Ha visto a alguno de ellos? -No, señor.
-Muy bien. Y ahora, señor Soames, si le
parece bien, daremos un paseo por el patio.
Tres cuadrados de luz amarilla brillaban
sobre nosotros en medio de la creciente oscuridad.
-Sus tres pájaros están todos en sus nidos
-dijo Holmes, mirando hacia arriba- ¡Vaya! ¿Qué es eso? Uno de ellos parece
bastante inquieto.
Se trataba del indio, cuya oscura silueta
había aparecido de pronto a través de los visillos, dando rápidas zancadas
de un lado a otro de la habitación.
-Me gustaría echarles un vistazo en sus
habitaciones -dijo Holmes-. ¿Sería posible?
-Sin ningún problema -respondió Soames-. Este
conjunto de habitaciones es el más antiguo del colegio, y no es raro que
vengan visitantes a verlas. Acompáñenme y yo mismo les serviré de guía.
-Nada de nombres, por favor -dijo Holmes
mientras llamábamos a la puerta de Gilchrist.
La abrió un joven alto, delgado y de cabello
pajizo, que nos dio la bienvenida al enterarse de nuestros propósitos. La
habitación contenía algunos detalles verdaderamente curiosos de arquitectura
doméstica medieval. Holmes quedó tan encantado que se empeñó en dibujarlo en
su cuaderno de notas; durante la operación, se le rompió la mina del lápiz,
tuvo que pedir uno prestado a nuestro joven anfitrión y, por último, le
pidió prestada una navaja para sacarle punta a su lápiz. El mismo curioso
incidente le volvió a ocurrir en las habitaciones del indio, un individuo
pequeño y callado, con nariz aguileña, que nos miraba de reojo y no disimuló
su alegría cuando Holmes dio por terminados sus estudios arquitectónicos. En
ninguno de los dos casos me pareció que Holmes hubiera encontrado la pista
que andaba buscando. En cuanto a nuestra tercera visita, quedó frustrada. La
puerta exterior no se abrió a nuestras llamadas, y lo único positivo que nos
llegó del otro lado fue un torrente de palabrotas.
-¡Me tiene sin cuidado quién sea! ¡Pueden
irse al infierno! -rugió una voz iracunda-. ¡Mañana es el examen y no puedo
perder el tiempo con nadie.
-¡Qué grosero! -dijo nuestro guía, rojo de
indignación, mientras bajábamos por la escalera-. Naturalmente, no se daba
cuenta de que era yo quien llamaba, pero aun así su conducta resulta
impresentable y, dadas las circunstancias, bastante sospechosa.
La reacción de Holmes fue muy curiosa.
-¿Podría usted decirme la estatura exacta de
este joven? -preguntó.
-La verdad, señor Holmes, no sabría qué
decirle. Es más alto que el indio, aunque no tanto como Gilchrist. Supongo
que alrededor de cinco pies y seis pulgadas
[3].
[3] Aproximadamente, un metro
setenta.
-Eso es muy importante -dijo Holmes-. Y
ahora, señor Soames, le deseo a usted buenas noches.
Nuestro guía expresó a voces su sorpresa y
desencanto.
-¡Santo cielo, señor Holmes! ¡No irá usted a
dejarme así de repente! Me parece que no se da usted cuenta de la situación.
El examen es mañana. Tengo que tomar alguna medida concreta esta misma
noche. No puedo permitir que se celebre el examen si uno de los ejercicios
está amañado. Hay que afrontar la situación.
-Tiene que dejar las cosas como están. Mañana
me pasaré por aquí a primera hora de la mañana y hablaremos del asunto. Es
posible que para entonces me encuentre en condiciones de sugerirle alguna
línea de actuación. Mientras tanto, no cambie usted nada; absolutamente
nada.
-Muy bien, señor Holmes.
-Y quédese tranquilo. No le quepa duda de que
encontraremos la manera de solucionar sus dificultades. Me voy a llevar la
masilla negra, y también las virutas de lápiz. Adiós.
Cuando volvimos a salir a la oscuridad del
patio miramos de nuevo las ventanas. El indio seguía dando paseos por la
habitación. Los otros dos estaban invisibles.
-Bien, Watson, ¿qué le parece? -preguntó
Holmes en cuanto salimos a la calle-. Es como un juego de salón, algo así
como el truco de las tres cartas, ¿no cree? Ahí tiene usted a sus tres
hombres. Tiene que ser uno de ellos. Elija. ¿Por cuál se decide?
-El individuo mal hablado del último piso. Es
el que tiene el peor historial. Sin embargo, ese indio también parece un
buen pájaro. ¿Por qué estará dando vueltas por el cuarto sin parar?
-Eso no quiere decir nada. Muchas personas lo
hacen cuando están intentando aprenderse algo de memoria.
-Nos miraba de una manera muy rara.
-Lo mismo haría usted si le cayese encima una
manada de desconocidos cuando estuviera preparando un examen para el día
siguiente y no pudiera perder ni un minuto. No, eso no me dice nada. Además,
los lápices y las cuchillas..., todo estaba como es debido. El que sí me
intriga es ese individuo...
-¿Quién?
-Hombre, pues Bannister, el sirviente. ¿Qué
pinta él en este asunto?
-A mí me dio la impresión de ser un hombre
completamente honrado.
-A mí también, y eso es lo que me intriga.
¿Por qué iba un hombre completamente honrado a... Bueno, bueno, aquí tenemos
una papelería importante. Comenzaremos aquí nuestras investigaciones.
En la ciudad sólo había cuatro papelerías de
cierta importancia, y en cada una de ellas Holmes exhibió sus virutas de
lápiz y ofreció un alto precio por un lápiz igual. En todas le dijeron que
podían encargarlo, pero que se trataba de un tamaño poco corriente y casi
nunca tenían existencias. El fracaso no pareció deprimir a mi amigo, que se
encogió de hombros con una resignación casi divertida.
-No hay nada que hacer, querido Watson. Esta
pista, que era la mejor y la más concluyente, no ha conducido a nada.
Aunque, la verdad, estoy casi seguro de que, aun sin ella, podremos elaborar
una explicación suficiente. ¡Por Júpiter! Querido amigo, son casi las nueve,
y nuestra patrona dijo algo acerca de guisantes a las siete v media. Estoy
viendo, Watson, que con esa manía de fumar constantemente y esa
irregularidad en las comidas, van a acabar por pedirle que se largue, y yo
compartiré su caída en desgracia..., aunque no antes de que haya resuelto el
problema del profesor nervioso, el sirviente descuidado y los tres
intrépidos estudiantes.
Holmes no volvió a hacer ningún comentario
sobre el caso aquel día, aunque permaneció sentado y sumido en reflexiones
durante mucho rato, después de nuestra retrasada cena. A las
ocho de la mañana siguiente entró en mi
habitación cuando yo estaba terminando de asearme.
-Bien, Watson -dijo-. Es hora de ir a San
Lucas. ¿Puede prescindir del desayuno?
-Desde luego.
-Soames estará hecho un manojo de nervios
hasta que podamos decirle algo concreto.
-¿Y tiene usted algo concreto que decirle?
-Creo que sí.
-¿Ha llegado ya a alguna conclusión?
-Sí, querido Watson; he solucionado el
misterio.
-Pero... ¿qué nuevas pistas ha podido
encontrar?
-¡Ah! No en vano me he levantado de la cama a
horas tan intempestivas como las seis de la mañana. He invertido dos horas
de duro trabajo y he recorrido no menos de cinco millas, pero algo he sacado
en limpio. ¡Fíjese en esto!
Extendió la mano, y en la palma tenía tres
pequeñas pirámides de masilla negra.
-¡Caramba, Holmes, ayer sólo tenía dos!
-Y esta mañana he conseguido otra. No parece
muy aventurado suponer que la fuente de origen del número tres sea la misma
que la de los números uno y dos. ¿No cree, Watson? Bueno, pongámonos en
marcha y libremos al amigo Soames de su tormento.
Efectivamente, el desdichado profesor se
encontraba en un estado nervioso lamentable cuando llegamos a sus
habitaciones. En unas pocas horas comenzarían los exámenes, y él todavía
vacilaba entre dar a conocer los hechos o permitir que el culpable optase a
la sustanciosa beca. Tan grande era su agitación mental que no podía
quedarse quieto, y corrió hacia Holmes con las manos extendidas en un gesto
de ansiedad.
-¡Gracias a Dios que ha venido! Llegué a
temer que se hubiera desentendido del caso. ¿Qué hago? ¿Seguimos adelante
con el examen?
-Sí, sí; siga adelante, desde luego.
-Pero... ¿y ese granuja?
-No se presentará.
-¿Sabe usted quién es?
-Creo que sí. Puesto que el asunto no se va a
hacer público, tendremos que atribuirnos algunos poderes y decidir por
nuestra cuenta, en un pequeño consejo de guerra privado. ¡Colóquese ahí,
Soames, haga el favor! ¡Usted ahí, Watson! Yo ocuparé este sillón del
centro. Bien, creo que ya parecemos lo bastante impresionantes como para
infundir terror en un corazón culpable. ¡Haga el favor de tocar la
campanilla!
Bannister acudió a la llamada y reculó con
evidente sorpresa y temor ante nuestra pose judicial.
-Haga el favor de cerrar la puerta -dijo
Holmes-. Y ahora, Bannister, ¿será tan amable de decirnos la verdad acerca
del incidente de ayer?
El hombre se puso pálido hasta las raíces del
pelo.
-Se lo he contado todo, señor.
-¿No tiene nada que añadir?
-Nada en absoluto, señor.
-En tal caso, tendré que hacerle unas cuantas
sugerencias. Cuando se sentó ayer en ese sillón, ¿no lo haría para esconder
algún objeto que habría podido revelar quién estuvo en la habitación?
La cara de Bannister parecía la de un
cadáver.
-No, señor; desde luego que no.
-Era sólo una sugerencia -dijo Holmes en tono
suave-. Reconozco francamente que no puedo demostrarlo. Pero parece bastante
probable si consideramos que en cuanto el señor Soames volvió la espalda
usted dejó salir al hombre que estaba escondido en esa alcoba.
Bannister se pasó la lengua por los labios
resecos.
-No había ningún hombre.
-¡Qué pena, Bannister! Hasta ahora, podría
ser que hubiera dicho la verdad, pero ahora me consta que ha mentido.
El rostro de Bannister adoptó una expresión
de huraño desafío.
-No había ningún hombre, señor.
-Vamos, vamos, Bannister.
-No, señor; no había nadie.
-En tal caso, no puede usted proporcionarnos
más información. ¿Quiere hacer el favor de quedarse en la habitación?
Póngase ahí, junto a la puerta del dormitorio. Ahora, Soames, le voy a pedir
que tenga la amabilidad de subir a la habitación del joven Gilchrist y le
diga que baje aquí a la suya.
Un minuto después, el profesor regresaba,
acompañado del estudiante. Era éste un hombre con una figura espléndida,
alto, esbelto y ágil, de paso elástico y con un rostro atractivo y sincero.
Sus preocupados ojos azules vagaron de uno a otro de nosotros, y por fin se
posaron con una expresión de absoluto desaliento en Bannister, situado en el
rincón más alejado.
-Cierre la puerta -dijo Holmes-. Y ahora,
señor Gilchrist, estamos solos aquí, y no es preciso que nadie se entere de
lo que ocurre entre nosotros, de manera que podemos hablar con absoluta
franqueza. Queremos saber, señor Gilchrist, cómo es posible que usted, un
hombre de honor, haya podido cometer una acción como la de ayer.
El desdichado joven retrocedió tambaleándose,
y dirigió a Bannister una mirada llena de espanto y reproche.
-¡No, no, señor Gilchrist! ¡Yo no he dicho
una palabra! ¡Ni una palabra, señor! -exclamó el sirviente.
-No, pero ahora sí que lo ha hecho -dijo
Holmes-. Bien, caballero, se dará usted cuenta de que después de lo que ha
dicho Bannister, su postura es insostenible, y que la única oportunidad que
le queda es hacer una confesión sincera.
Por un momento, Gilchrist, con una mano
levantada, trató de contener el temblor de sus facciones. Pero un instante
después había caído de rodillas delante de la mesa y, con la cara oculta
entre las manos, estallaba en una tempestad de angustiados sollozos.
-Vamos, vamos -dijo Holmes amablemente-.
Errar es humano, y por lo menos nadie puede acusarle de ser un criminal
empedernido. Puede que resulte menos violento para usted que yo le explique
al señor Soames lo ocurrido, y usted puede corregirme si me equivoco. ¿Lo
prefiere así? Está bien, está bien, no se moleste en contestar. Escuche, y
comprobará que no soy injusto con usted.
»Señor Soames, desde el momento en que usted
me dijo que nadie, ni siquiera Bannister, sabía que las pruebas estaban en
su habitación, el caso empezó a cobrar forma concreta en mi mente. Por
supuesto, podemos descartar al impresor, puesto que éste podía examinar los
ejercicios en su propia oficina. Tampoco el indio me pareció sospechoso: si
las pruebas estaban en un rollo, es poco probable que supiera de qué se
trataba. Por otra parte, parecía demasiado coincidencia que alguien se
atreviera a entrar en la habitación, de manera no premeditada, precisamente
el día en que los exámenes estaban sobre la mesa. También eso quedaba
descartado. El hombre que entró sabía que los exámenes estaban aquí. ¿Cómo
lo sabía?
»Cuando vinimos por primera vez a su
habitación, yo examiné la ventana por fuera. Me hizo gracia que usted
supusiera que yo contemplaba la posibilidad de que alguien hubiera entrado
por ahí, a plena luz del día y expuesto a las miradas de todos los que
ocupan esas habitaciones de enfrente. Semejante idea era absurda. Lo que yo
hacía era calcular lo alto que tenía que ser un hombre para ver desde fuera
los papeles que había encima de la mesa. Yo mido seis pies y tuve que
empinarme para verlos. Una persona más baja que yo no habría tenido la más
mínima posibilidad. Como ve, ya desde ese momento tenía motivos para suponer
que si uno de sus tres estudiantes era más alto de lo normal, ése era el que
más convenía vigilar.
»Entré aquí y le hice a usted partícipe de la
información que ofrecía la mesita lateral. La mesa del centro no me decía
nada, hasta que usted, al describir a Gilchrist, mencionó que practicaba el
salto de longitud. Entonces todo quedó claro al instante, y ya sólo
necesitaba ciertas pruebas que lo confirmaran, y que no tardé en obtener.
»He aquí lo que sucedió: este joven se había
pasado la tarde en las pistas de atletismo practicando el salto. Regresó
trayendo las zapatillas de saltar, que, como usted sabe, llevan varios
clavos en la suela. Al pasar por delante de la ventana vio, gracias a su
elevada estatura, el rollo de pruebas encima de su mesa, y se imaginó de qué
se trataba. No habría ocurrido nada malo de no ser porque, al pasar por
delante de su puerta, advirtió la llave que el descuidado sirviente había
dejado allí olvidada. Entonces se apoderó de él un repentino impulso de
entrar y comprobar si, efectivamente, se trataba de las pruebas del examen.
No corría ningún peligro, porque siempre podría alegar que había entrado
únicamente para hacerle a usted una consulta.
»Pues bien, cuando hubo comprobado que, en
efecto, se trataba de las pruebas, es cuando sucumbió a la tentación. Dejó
sus zapatillas encima de la mesa. ¿Qué es lo que dejó en ese sillón que hay
al lado de la ventana?
-Los guantes -respondió el joven.
Holmes dirigió una mirada triunfal a
Bannister.
-Dejó sus guantes en el sillón y cogió las
pruebas, una a una, para copiarlas. Suponía que el profesor regresaría por
la puerta principal y que lo vería venir. Pero, como sabemos, vino por la
puerta lateral. Cuando lo oyó, usted estaba ya en la puerta. No había
escapatoria posible. Dejó olvidados los guantes, pero recogió las zapatillas
y se precipitó dentro de la alcoba. Se habrán fijado en que el corte es muy
ligero por un lado, pero se va haciendo más profundo en dirección a la
puerta del dormitorio. Eso es prueba suficiente de que alguien había tirado
de las zapatillas en esa dirección, e indicaba que el culpable había buscado
refugio allí. Sobre la mesa quedó un pegote de tierra que rodeaba a un
clavo. Un segundo pegote se desprendió y cayó al suelo en el dormitorio.
Puedo agregar que esta mañana me acerqué a las pistas de atletismo, comprobé
que el foso de saltos tiene una arcilla negra muy adherente y me llevé una
muestra, junto con un poco del serrín fino que se echa por encima para
evitar que el atleta resbale. ¿He dicho la verdad, señor Gilchrist?
El estudiante se había puesto en pie.
-Sí, señor; es verdad -dijo.
-¡Cielo santo! ¿No tiene nada que añadir?
-exclamó Soames.
-Sí, señor, tengo algo, pero la impresión que
me ha causado el quedar desenmascarado de manera tan vergonzosa me había
dejado aturdido. Tengo aquí una carta, señor Soames, que le escribí esta
madrugada, tras una noche sin poder dormir. La escribí antes de saber que mi
fraude había sido descubierto. Aquí la tiene, señor. Verá que en ella le
digo: «He decidido no presentarme al examen. Me han ofrecido un puesto en la
policía de Rhodesia y parto de inmediato hacia África del Sur.»
-Me complace de veras saber que no intentaba
aprovecharse de una ventaja tan mal adquirida -dijo Soames-. Pero ¿qué le
hizo cambiar de intenciones?
Gilchrist señaló a Bannister.
-Este es el hombre que me puso en el buen
camino -dijo.
-En fin, Bannister -dijo Holmes-. Con lo que
ya hemos dicho, habrá quedado claro que sólo usted podía haber dejado salir
a este joven, puesto que usted se quedó en la habitación y tuvo que cerrar
la puerta al marcharse. No hay quien se crea que pudiera escapar por esa
ventana. ¿No puede aclararnos este último detalle del misterio,
explicándonos por qué razón hizo lo que hizo?
-Es algo muy sencillo, señor, pero usted no
podía saberlo; ni con toda su inteligencia lo habría podido saber. Hubo un
tiempo, señor, en el que fui mayordomo del difunto sir Jabez Gilchrist,
padre de este joven caballero. Cuando quedó en la ruina, yo entré a trabajar
de sirviente en la universidad, pero nunca olvidé a mi antiguo señor porque
hubiera caído en desgracia. Hice siempre todo lo que pude por su hijo, en
recuerdo de los viejos tiempos. Pues bien, señor, cuando entré ayer en esta
habitación, después de que se diera la alarma, lo primero que vi fueron los
guantes marrones del señor Gilchrist encima de ese sillón. Conocía muy bien
aquellos guantes y comprendí el mensaje que encerraban. Si el señor Soames
los veía, todo estaba perdido. Así que me desplomé en el sillón, y nada
habría podido moverme de él hasta que el señor Soames salió a buscarle a
usted. Entonces salió de su escondite mi pobre señorito, a quien yo había
mecido en mis rodillas, y me lo confesó todo. ¿No era natural, señor, que yo
intentara salvarlo, v no era natural también que procurase hablarle como lo
habría hecho su difunto padre, haciéndole comprender que no podía sacar
provecho de su mala acción? ¿Puede usted culparme por ello, señor?
-Desde luego que no -dijo Holmes de todo
corazón, mientras se ponía en pie-. Bien, Soames, creo que hemos resuelto su
pequeño problema, y en casa nos aguarda el desayuno. Vamos, Wátson. En
cuanto a usted, caballero, confío en que le aguarde un brillante porvenir en
Rhodesia. Por una vez ha caído usted bajo. Veamos lo alto que puede llegar
en el futuro.
|