| |
L a G r a n E n c ic l o p e d i a
I l u s t r a d a d e l P r o y e c t o
S a l ó n H o g a r
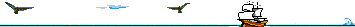
EL
PULGAR DEL INGENIERO
Continuación...
»Dentro
de la casa reinaba una oscuridad absoluta y el coronel buscó en vano
cerillas, mientras rezongaba para sus adentros, pero de pronto se abrió una
puerta al otro lado del pasillo y una larga y dorada franja de luz avanzó en
nuestra dirección. La franja se ensanchó y apareció una mujer que sostenía
una lámpara encendida por encima de su cabeza y avanzaba el cuello para
mirarnos. Pude ver que era hermosa y, por el brillo que la luz producía en
su vestido oscuro, comprendí que éste era de un género de gran calidad. Dijo
unas palabras en un idioma extranjero y en el tono de quien hace una
pregunta, y cuando mi acompañante contestó con un brusco monosílabo, ella
experimentó tal sobresalto que la lámpara estuvo a punto de caérsele de la
mano. El coronel Stark se acercó a ella y le quitó la lámpara, murmurándole
algo al oído, y después, empujándola hacia el cuarto del que había salido,
avanzó de nuevo hacia mi con la lámpara en la mano.
»–Le
ruego que tenga la bondad de esperar unos minutos en esta habitación –me
dijo, abriendo otra puerta. Era una habitación pequeña, discreta , amueblada
con sencillez, con una mesa redonda en el centro, en la que había esparcidos
varios libros en alemán. El coronel Stark puso la lámpara sobre un armario
que había junto a la puerta–. No le haré esperar mucho tiempo –me aseguró, y
se desvaneció en la oscuridad.
»Examiné
los libros y, a pesar de mi ignorancia del idioma alemán, pude ver que dos
de ellos eran tratados científicos y los otros volúmenes de poesía. Entonces
me dirigí hacia la ventana, esperando poder echar un vistazo al paisaje
rural, pero la cubría un porticón de madera de roble asegurado con recios
barrotes. Era una casa asombrosamente silenciosa. Un reloj antiguo dejaba
oir un ruidoso tictac en algún lugar del pasillo, pero aparte dc esto
reinaba por doquier una quietud mortal. Una vaga sensación de intranquilidad
empezó a apoderarse de mí. ¿Quiénes eran aquellos alemanes, y qué hacían en
un lugar tan extraño y aislado? ¿Y dónde estaba ese lugar? A unas diez
millas de Eyford era todo lo que sabía yo, pero si era al norte, al sur, al
este o al oeste, no tenía la menor idea. En este aspecto, Reading, y acaso
otras poblaciones importantes, se encontraba dentro de este radio, de modo
que tal vez el lugar no estuviera tan aislado, después de todo. No obstante,
a juzgar por aquella quietud absoluta no cabía duda de que estábamos en el
campo. Paseé de un lado a otro de la habitación, entonando una cancioncilla
entre dientes para mantener el ánimo y pensando que me estaba ganando
cumplidamente las cincuenta guineas de mis honorarios.
»De
pronto, y sin ningún sonido preliminar en medio del profundo silencio, la
puerta de mi habitación se abrió lentamente. La mujer se perfiló en la
abertura, con la oscuridad del vestíbulo detrás de ella, mientras la luz
amarillenta de mi lámpara iluminaba su bellísima y angustiada cara. Pude ver
en seguida que estaba aterrorizada, y esta visión provocó también un
escalofrío en mi corazón. Mantenía en alto un dedo tembloroso para pedirme
silencio y murmuró unas cuantas palabras entrecortadas en un inglés
vacilante, con unos ojos como los de un caballo asustado, mirando hacia
atrás, hacia las tinieblas a su espalda.
»–Yo me
iría –dijo, procurando, según me pareció, hablar con calma–. Yo me iría. Yo
no me quedaría aquí. quedarse no es bueno para usted.
»–Pero,
señora –repuse–, todavía no he hecho lo que me ha traído aquí. No puedo
marcharme sin haber visto la máquina.
»–No
merece la pena que espere –insistió ella–. Puede salir por la puerta y nadie
se lo impedirá.
»Entonces, al ver que yo sonreía y meneaba la cabeza negativamente, abandonó
toda compostura y dio un paso adelante, con las manos entrelazadas.
»–¡Por el
amor de Dios! –exclamó–. ¡Márchese de aquí antes de que sea demasiado tarde!
»Pero por
naturaleza soy un tanto obstinado y más me empeño en hacer algo cuando se
tercia algún obstáculo. Pensé en mis cincuenta guineas, en mi fatigoso viaje
y en la desagradable noche que parecía esperarme. ¿Iba a ser todo a cambio
de nada? ¿Por qué tenía yo que escabullirme sin haber realizado mi misión y
sin cobrar lo que se me debía? Que yo supiera, aquella mujer bien podía ser
una monomaniaca. Con una firme postura, por consiguiente, aunque la actitud
de ella me había impresionado más de lo que yo quisiera admitir, seguí
denegando con la cabeza e insistí en mi intención de quedarme. Estaba ella a
punto de reanudar sus súplicas cuando arriba se cerró
ruidosamente una puerta y se oyeron los pasos de varias personas en la
escalera. Ella escuchó unos instantes, alzó las manos en un gesto de
desesperación y desapareció tan súbitamente como silenciosamente se había
presentado.
»Los
recién llegados eran el coronel Lysander Stark y un hombre bajo y grueso,
con una barba hirsuta que crecía en los pliegues de su doble papada y que me
fue presentado como el señor Ferguson.
»–Es mi
secretario y administrador –explicó el coronel–. A propósito, yo tenía la
impresión de haber dejadao la puerta cerrada hace unos momentos. Temo que le
haya molestado la corriente de aire.
»–Al
contrario –repliqué–, yo mismo la he abierto, porque este cuarto me parecía
un poco cerrado.
»Me lanzó
una de sus miradas suspicaces.
»–Pues
tal vez sea mejor que pongamos manos a la obra –dijo–. El señor Ferguson y
yo le acompañaremos a ver la máquina.
»–Entonccs
sera mejor que me ponga el sombrero.
»–No vale
la pena, pues está aquí en la casa.
»–¿Cómo?
¿Extraen tierra de batán en la misma casa?
»–No, no.
La máquina sólo se emplea cuando comprimimos la tierra. ¡Pero esto poco
importa!
Lo único
que deseamos es que la examine y nos diga qué le pasa.
»Subimos
los tres, el coronel delante con la lámpara y detrás el obeso administrador
y yo. Era una casa vieja y laberíntica, con corredores, pasillos, estrechas
escaleras de caracol y puertas pequeñas y bajas, cuyos umbrales mostraban la
huella de las generaciones que los habían cruzado. No había alfombras ni
señales de mobiliario más arriba de la planta baja y, en cambio, el estuco
se estaba desprendiendo de las paredes y la hu-medad se filtraba formando
manchones de un feo color verdoso. Yo procuraba mostrar una actitud tan
despreocupada como me era posible, pero no
había
olvidado las advertencias de la dama, aunque las dejara de lado, y mantenía
una mirada vigilante sobre mis dos acompañantes. Ferguson parecía ser un
hombre malhumorado y silencioso, pero, por lo poco que dijo, supe que era
por lo menos compatriota mío.
»El
coronel Lysander Stark se detuvo por fin ante una puerta baja, cuya
cerradura abrió. Había al otro lado un cuarto pequeño y cuadrado, en el que
los tres dificilmente podíamos entrar al mismo tiempo. Ferguson se quedó
afuera y el coronel me hizo entrar.
»–De
hecho –dijo–, nos encontramos ahora dentro de la prensa hidráulica, y seria
particularmente desagradable para nosotros que alguien la pusiera en marcha.
El techo de este cuartito es en realidad el extremo del pistón descendente,
y baja con la fuerza de muchas toneladas sobre este suelo metálico. Afuera,
hay unos pequeños cilindros laterales de agua que reciben la presión y que
la transmiten y multiplican de la manera que a usted le es familiar. La
máquina se pone en marcha, pero hay una cierta rigidez en su funcionamiento
y ha perdido algo de su potencia.
Tenga la
bondad de examinarla y de explicarnos cómo podemos repararla.
»Me
entregó su lámpara y yo inspeccioné detenidamente la máquina. Era, desde
luego, una prensa gigantesca, capaz de ejercer una presión enorme. Cuando
pasé al exterior, sin embargo, y accioné las palancas que la controlaban,
supe en seguida, por un ruido siseante, que había una ligera fuga que
permitía una regurgitación del agua a través de uno de los cilindros
laterales. Un examen mostró que una de las bandas de goma que rodeaban el
cabezal de una de las barras impulsoras se había encogido y no cubría por
completo el cilindro a lo largo del cual trabajaba. Tal era, claramente, la
causa de la pérdida de potencia, y así lo indiqué a mis acompañantes, que
escucharon muy atentamente mis observaciones e hicieron varias preguntas
concretas sobre lo que debían hacer para reparar la prensa. Una vez se lo
hube explicado, volví a la cámara principal de la máquina y le eché un buen
vistazo para satisfacer mi curiosidad.
»Al
momento resultaba obvio que la historia de la tierra de batán no era más que
un embuste, pues resultaba absurdo suponer que se pudiera destinar una
máquina tan potente a una finalidad tan inadecuada. Las paredes eran de
madera, pero el suelo consistía en una gran plancha de hierro, y cuando la
examiné detenidamente pude ver sobre ella una costra formada por un poso
metálico. Me había agachado y la raspaba para saber exactamente qué era,
cuando oí una sorda exclamación en alemán y vi la faz cadavérica del coronel
que me miraba desde arriba.
»- ¿Oué
está haciendo aquí? –pregunto.
»Yo
estaba indignado por haberme dejado engañar por una historia tan rebuscada
como la que me había contado.
»–Estaba
admirando su tierra de batán –repliqué–. Creo que podría aconsejarle mejor
respecto a su máquina, si supiera exactamente con qué propósito ha sido
utilizada.
»Apenas
habla pronunciado estas palabras, lamenté la franqueza de las mismas. El
rostro del coronel pareció endurecerse y una luz amenazadora bailó en sus
ojos grises.
»–Muy
bien –dijo–, pues va a saberlo todo acerca de ella.
»Dio un
paso atrás, cerró de golpe la puertecilla y dio vuelta a la llave en la
cerradura. Me precipité hacia ella y forcejeé con la manija, pero era una
puerta muy segura y no cedió en lo más mínimo, pese a mis patadas y
empujones.
»–¡Oiga!
–grité–. ¡Oiga, coronel! ¡Déjeme salir!
»Y
entonces, en el silencio, oyóse de pronto un ruido que hizo agolpar la
sangre en mi cabeza. Era el chasquido metálico de las palancas y el silbido
del escape en el cilindro. Había puesto la máquina en marcha. La lámpara se
encontraba todavía en el suelo metálico, donde la había colocado al
inspeccionarlo. Su luz me permitió ver que el negro techo descendía sobre
mi, lentamente y a sacudidas, pero, como nadie podía saber mejor que yo, con
una fuerza que al cabo de un minuto me habría reducido a una papilla
informe. Me abalancé, chillando, contra la puerta y forcejeé con la
cerradura. Imploré al coronel que me dejara salir, pero el implacable ruido
de las palancas sofocó mis gritos. El techo se encontraba tan sólo a tres o
cuatro palmos de mi cabeza; levanté la mano y pude palpar su dura y áspera
superficie. Acudió entonces a mi mente la idea de que la condición dolorosa
de mi muerte dependería muchísimo de la posición con la que yo la esperase;
si me echaba boca abajo el peso gravitaria sobre mi columna vertebral. Me
estremecía al pensar en el espantoso chasquido al romperse. Tal vez
resultara más fácil hacerlo al revés, pero ¿tendría la sangre fría necesaria
para contemplar, echado, aquella mortal sombra negra que descendía,
oscilante, sobre mí? Ya no me era posible mantenerme de pie, cuando mi vista
captó algo que devolvió un soplo de esperanza a mi corazón.
»He dicho
que, aunque el suelo y el techo eran de hierro, las paredes eran de madera.
Al dar una última y apresurada mirada a mi alrededor, vi una fina línea de
luz amarilla entre dos de las tablas, línea que se ensanchó más y más al
correrse hacia atrás un pequeno panel. Por un instante apenas pude creer que
hubiese de veras una puerta que me alejara de la muerte. Un momento después,
me lancé a través de la abertura y me desplomé, medio desmayado, al otro
lado de ella. El panel se había cerrado de nuevo detrás de mí, pero la
rotura de la lámpara y, momentos después, el choque entre las dos planchas
metálicas, me indicaron bien a las claras que había escapado por los pelos.
»Me hizo
volver en mí un frenético tirón en mi muñeca, y me encontré echado en el
suelo de piedra de un estrecho corredor, con una mujer agachada que ti-aba
de mí con la mano izquierda, mientras sostenía una vela con la derecha. Era
la misma buena amiga cuya advertencia había despreciado con tanta
imprudencia.
»–¡Vamos,
vamos! –exclamó casi sin aliento–. Estarán aquí dentro de un momento y
descubrirán su ausencia. ¡Por favor, no pierda un tiempo tan precioso y
venga!
»Esta
vez, al menos, no eché en saco roto su consejo. Me levanté, tambaleándome, y
corrí con ella a lo largo del pasillo, para bajar después por una escalera
de caracol. Esta conducía a otro pasillo ancho y, apenas llegamos a él,
oímos el ruido de pies que corrían y gritos de dos voces –una que contestaba
a la otra– desde la planta en que nos encontrábamos y desde el piso de
abajo. Mi guía se detuvo y miró a su alrededor, como la persona que llega al
término de sus recursos. Abrió entonces una puerta que daba a un dormitorio,
a través de cuya ventana la luna brillaba expléndidamente.
»–Es su
única posibilidad –dijo–. Es alto, pero tal vez usted sea capaz de saltar.
»Mientras
hablaba, se dejó ver una luz en cl extremo más distante del pasillo, y vi la
magra silueta del coronel Lysander Stark que corría hacia nosotros con una
linterna en una mano y un arma parecida a un cuchillo de carnicero en la
otra. Crucé precipitadamente el dormitorio, abrí de par en par la ventana y
miré al exterior. El jardín no podía parecer más tranquilo, agradable y
acogedor a la luz de la luna, y la altura no podía superar los quince pies.
Trepé al alféizar pero vacilé antes de
saltar,
hasta haber oído lo que pasaba entre mi salvadora y el malvado que me
perseguía. Si la maltrataba, yo estaba dispuesto, a cualquier precio, a
correr en su ayuda. Apenas acababa de imponerse este pensamiento en mi
mente, cuando él ya se encontraba en la puerta, forcejeando con la mujer
para abriise camino, pero ella le rodeó con los brazos y trató de
contenerlo.
»–;Fritz!
¡Fritz! –gritó. Y en inglés le dijo–: Recuerda lo que prometiste la última
vez. Dijiste que no volvería a pasar. ¡El no hablará! ¡Te digo que no
hablará!
»–¡Estás
loca, Elise! –gritó él a su vez, luchando para desprendersc de ella–. Será
nuestra ruina. Ha visto demasiado. ¡Déjame pasar, te digo!
»La
empujó a un lado y, precipitándose hacia la ventana, me atacó con su pesada
arma. Yo había atravesado la ventana y me sujetaba con ambas manos, colgando
del alféizar, cuando descargó su golpe. Noté un dolor sordo, mis manos se
distendieron y caí al jardín.
»Me sentí
conmocionado pero no lesionado por la caída, de modo que me levanté y eché a
correr con todas mis fuerzas a través de los matorrales, pues comprendía que
todavía distaba mucho de poder considerarme fuera de peligro. Sin embargo,
mientras corría me invadió de pronto una violenta sensación de mareo,
acompañada de náuseas. Miré mi mano, que experimentaba dolorosas
pulsaciones, y vi entonces, por primera vez, que mi pulgar había sido
seccionado y que la sangre brotaba de mi herida. Me las arreglé para atar mi
pañuelo a su alrededor, pero noté un repentino zumbido en mis oídos y un
momento después yacía entre los rosales, víctima de un profundo desmayo.
»No me es
posible decir cuánto tiempo permaneci inconsciente. Debió de ser mucho
tiempo, pues al volver en mí la luna se había puesto y despuntaba ya una
radiante mañana. Mis ropas estaban empapadas por el rocio y la manga de mi
chaqueta manchada por la sangre procedente de mi pulgar amputado. El dolor
que sentía en la herida me recordó en un instante todos los detalles de mi
aventura nocturna, y me puse en pie con la sensación de que muy difícilmente
podía estar a salvo de mis perseguidores. Pero, con gran asombro por mi
parte, cuando me decidí a mirar a mi alrededor, no había ni casa ni jardín a
la vista. Había estado tumbado junto a un seto próximo a la carretera; un
poco más abajo había un edificio de construcción baja y alargada que, al
aproximarme, resultó ser la misma estación a la que yo había llegado la
noche anterior. De no ser por la fea herida en mi mano,
todo lo
ocurrido durante aquellas terribles horas bien hubiera podido ser una
pesadilla.
»Medio
aturdido, entré en la estación y pregunte por el tren de la mañana. Habría
uno con destino a Reading antes de una hora. Observé que estaba de servicio
el mismo mozo de estación al que vi cuando llegué yo, y le pregunté si había
oído hablar del coronel Lysander Stark. El nombre le era desconocido. ¿No
había observado, la noche antes, un carruaje que me estaba esperando? No, no
lo había visto. ¿Había un puesto de policía cerca de allí? Había uno, a unas
tres millas de distancia.
»Era
demasiado trecho para mí, débil y enfermo como me sentía. Decidí esperar
hasta volver a la ciudad antes de contarle mi historia a la policía. Eran
poco más de las seis cuando llegué, de modo que lo primero que hice fue
pedir que me curasen la herida y después el doctor ha tenido la amabilidad
de traerme aquí. Pongo el caso en sus manos y haré exactamente lo que usted
me aconseje.
Los dos
permanecimos sentados y en silencio un buen rato, después de oir su
extraordinaria narración. Finalmente, Sherlock Holmes extrajo de la
estantería uno de los gruesos libros de aspecto corriente en los que
colocaba sus recortes.
–Hay aquí
un anuncio que le interesará –dijo–. Apareció en todos los periódicos hace
cosa de un año. Escuche esto: «Desaparecido, a partir del nueve del
corriente, Jeremiah Haydling, de veintiséis años, ingeniero de obras
hidráulicas. Salió de su domicilio a las diez de la noche y desde entonces
no se ha sabido de él. Vestía... » ¡Ajá! Esto indica la última vez,
sospecho, que el coronel necesitó reparar su máquina.
–¡Cielos!
–exclamó el paciente–. Entonces, esto explica lo que dijo la joven.
–Indudablemente. Está bien claro que el coronel es un hombre frío y
desesperado, absolutamente decidido a que nada le obstaculice el camino en
su juego, como aquellos piratas encallecidos que no dejaban ningún
superviviente en el barco que capturaban. Bien, ahora cada momento es
precioso, por lo que, si usted se siente con fuerzas para ello, iremos en
seguida a Scotland Yard como preliminar a nuestra visita a Eyford. Unas tres
horas después nos encontrábamos todos en el tren, en el trayecto desde
Reading hasta el pueblecillo de Berkshire. Eramos Sherlock Holmes, el in-eniero
de obras hidráulicas, el inspector Bradstreet de Scotland Yard, un agente de
paisano y yo. Bradstreet había desplegado un mapa del condado sobre el
asiento y con un compás se dedicaba a trazar un círculo con Eyford como
centro.
–Ya ven
ustedes –dijo–. Este círculo ha sido trazado con un radio de diez millas
respecto al pueblo. El lugar que nos interesa debe de estar próximo a esta
línea. ¿Dijo diez millas, verdad, señor?
–Fue una
hora de trayecto bien larga.
–¿Y usted
cree que le llevaron de nuevo al punto de partida, cuando estaba
inconsciente? –Tuvieron que hacerlo. Tengo también el confuso recuerdo de
haber sido levantado y conducido a alguna parte.
–Lo que
no logro comprender –dije yo– es por qué le respetaron la vida cuando lo
encontraron desmayado en el jardín. Tal vez el villano se ablandó ante las
súplicas de la mujer.
–Esto no
me parece nada probable. En toda mi vida he visto un rostro más inexorable.
–Muy
pronto aclararemos todo esto –aseguró Bradstreet–. Bien, yo he dibujado mi
circulo, y lo único que desearía saber es en qué punto se puede encontrar a
la gente que andamos buscando.
–Creo que
yo podría señalarlo –manifestó tranquilamente Holmes.
–~De
veras? –exclamó el inspector–. ¿De modo que ya se ha formado su opinión?
Vamos a ver quien está de acuerdo con usted. Yo digo que está al sur, pues
la campiña allí está más solitaria.
–Y yo
digo al este –aventuró mi paciente.
–Yo me
inclino por el oeste –observó el agente de paisano–. Hay allí unos cuantos
pueblecillos muy tranquilos.
–Y yo por
el norte –declaré–, porque allí no hay colinas y nuestro amigo asegura que
no notó que el coche subiera ninguna cuesta.
–~Vaya
diversidad de opiniones! –exclamó el inspector, riéndose–. Entre todos hemos
agotado las posibilidades del compás. ¿Y usted, a quien concede su voto
decisorio?
–Todos
ustedes están equivocados –afirmó Holmes.
–¡Es
imposible que lo estemos todos!
–Ya lo
creo que sí. Este es mi punto. –Puso el dedo en el centro del círculo–. Aquí
es donde los encontraremos.
–Pero ¿y
el trayecto de doce millas? –dijo Hatherley estupefacto.
–Seis de
ida y seis de vuelta. Nada puede ser más simple. Antes ha dicho que, al
subir usted al carruaje, observó que el caballo estaba tranquilo y tenía el
pelo reluciente. ¿Cómo se explicaría esto, tras un recorrido de doce millas
por caminos intransitables?
–Desde
luego, es un truco que no deja de ser probable –observó Bradstreet
pensativo–. De lo que no puede haber duda es acerca de la naturaleza de esta
pandilla.
–Ni la
menor duda –dijo Holmes–. Son falsificadores de moneda a gran escala que
utilizan la máquina para prensar la aleación que sustituye la plata.
–Sabíamos
desde hace tiempo que actuaba una banda bien organizada –explicó el
inspector–. Han estado acuñando monedas de media corona a millares. Incluso
les seguimos la pista hasta Reading, pero no nos fue posible llegar más
lejos, pues habían disimulado sus huellas de una manera que indicaba su gran
veteranía. Pero ahora, gracias a esta afortunada oportunidad, creo que los
tenemos bien atrapados.
Pero el
inspector se equivocaba, pues aquellos criminales no tenían como destino el
de caer en manos de la policía. Al entrar el tren en la estación de Eyford,
vimos una gigantesca columna de humo que ascendía por detrás de una pequeña
arboleda cercana y se cernía sobre el paisaje como una inmensa pluma de
aves-truz.
–¿Una
casa incendiada? –preguntó Bradstreet, mientras el tren proseguía su camino.
–Sí,
señor –contestó el jefe de estación.
-~Cuándo
se ha producido?
–He oído
decir que ha sido durante la noche, pero ha ido en aumento y todo el lugar
es una hoguera.
–~De
quién es la casa?
–Del
doctor Beecher.
–Digame
–intervino el ingeniero–, ¿el doctor Beecher es alemán, un hombre muy
delgado y con una nariz larga y ganchuda?
El jefe
de estación se rió con ganas.
–No,
señor. El doctor Beecher es inglés y no hay hombre en toda la parroquia que
tenga mejor relleno bajo el chaleco. Pero vive en su casa un señor, un
paciente según tengo entendido, que es extranjero y que da la impresión de
que le convendría un buen bisté del Berkshire.
No había
terminado su explicación el jefe de estación cuando ya nos dirigíamos todos,
presurosos, hacia el fuego. La carretera ascendía a lo alto de una colina y
apareció ante nosotros un gran edificio de paredes encaladas del que
brotaban llamas por todas las ventanas y aberturas, mientras en el jardín
anterior tres coches de bomberos trataban en vano de sofocar el incendio.
–~Es
aquí! –gritó Hatherley muy excitado–. Allí está el camino de entrada, y allá
los rosales donde yacía yo. Aquella segunda ventana es la que utilicé para
saltar.
–Al menos
–dijo Holmes– se vengó usted de ellos. No cabe la menor duda de que fue su
lámpara de aceite la que, al ser aplastada por la prensa, prendió fuego a
las paredes de madera, aunque tampoco cabe duda de que estaban demasiado
excitados persiguiéndole a usted, para darse cuenta de ello en aquel
momento. Y ahora mantenga los ojos bien abiertos y busque, entre esta
multitud, a sus amigos de anoche, aunque mucho me temo que en estos momentos
se en-ontrarán a un buen centenar de millas de distancia.
Los
temores de Holmes se hicieron realidad, pues hasta el momento no se ha oído
ni una sola palabra de la hermosa mujer, el siniestro alemán o el huraño
inglés. Aquella mañana, a primera hora, un campesino había visto un carruaje
en el que viajaban varias personas y que transportaba unas cajas muy
voluminosas, dirigirse con rapidez hacia Reading, pero allí desaparecía toda
traza de los fugitivos, y ni siquiera el ingenio de Holmes fue capaz de
averiguar la menor pista de su paradero.
Los
bomberos se habían sentido muy desconcertados ante la extraña disposición
del interior de la casa, y todavía más por el descubrimiento de un dedo
pulgar humano, recientemente amputado, en el alféizar de una ventana del
segundo piso. Al atardecer, sin embargo, sus esfuerzos se vieron por fin
recompensados y lograron sofocar las llamas, pero no antes de que se hubiera
derrumbado el techado y de que todo el lugar hubiera quedado reducido a una
ruina tan absoluta que, con la excepción de unos cilindros y unos tubos
metálicos retorcidos, no quedaba ni el menor vestigio de la maquinaria que
tan cara le había costado a nuestro infortunado amigo. Se descubrieron
grandes cantidades de níquel y estaño en un edificio exterior, pero no se
encontraron monedas, lo que tal vez explicara la presencia de aquellas
voluminosas cajas que ya han sido citadas.
De cómo
había sido trasladado nuestro ingeniero especializado en hidráulica desde el
jardín hasta el lugar donde volvió en si, tal vez se hubiera mantenido como
un misterio para siempre a no ser por el blando musgo que nos contó una
versión bien sencilla. Era evidente que lo habían transportado dos personas,
una de las cuales tenía unos pies notablemente pequeños y la otra unos pies
extraordinariamente grandes. En resumidas cuentas, era lo más probable que
el silencioso inglés, menos osado o menos sanguinario que su compañero,
hubiera ayudado a la mujer a transportar al
hombre
inconsciente hasta un lugar menos comprometido para ellos.
–Bien
–dijo nuestro ingeniero con una sonrisa forzada, al ocupar nuestros asientos
para regresar a Londres–, ¡yo sí que he hecho un buen negocio! He perdido mi
dedo pulgar y también unos honorarios de cincuenta guineas. ¿Y qué he
ganado?
–Experiencia –repuso Holmes, riéndose–. Indirectamente, sepa que puede
resultarle valiosa. Le basta con traducirla en palabras para conseguir la
reputación de ser un excelente conversador durante el resto de su
existencia. |
|