| |
L a G r a n E n c ic l o p e d i a
I l u s t r a d a d e l P r o y e c t o
S a l ó n H o g a r
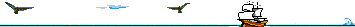
LA
CORBETA GLORIA SCOTT
Continuación...

ARTHUR CONAN DOYLE
Durante
una hora permanecí sentado, meditando al respecto en la semioscuridad, hasta
que finalmente una sirvienta llorosa trajo una lámpara. La seguía mi amigo
Trevor, que entró pálido pero sereno, con estos mismos papeles que ahora
tengo sobre mis rodillas. Se sentó ante mí, acercó la lámpara al borde de la
mesa y me entregó una breve nota escrita, como ve usted, en una sola
cuartilla de color gris. Decía: «El suministro de caza para Londres
aumenta sin cesar. Al guardabosque en jefe Hudson, según creemos, se le ha
pedido ahora que reciba todos los encargos de papel atrapamoscas y que
preserve la vida de vuestros faisanes hembra.
»Le
aseguro que en mi cara se reflejó el mismo asombro que en la suya cuando leí
por primera vez
este mensaje.
Acto seguido lo releí cuidadosamente. Era, evidentemente, lo que había
pensado yo, y una segunda versión había de ocultarse en esa extraña
combinación de palabras. ¿Y no podía ser que tuviera un significado ya
previamente convenido en palabras tales como «papel atrapamoscas’» y
«faisanes hembra»? Este significado sería arbitrario y de ningún modo se le
podría deducir. Sin embargo, me sentía poco inclinado a creer que fuera éste
el caso, y la presencia del nombre «Hudson» parecía indicar que el tema del
mensaje era el que yo había sospechado, y que procedía de Beddoes más bien
que del marinero. Probé la lectura hacia atrás, pero los resultados nada
tenían de alentadores. A continuación probé con palabras alternativas, pero
tampoco pareció que el sistema prometiera aportar alguna luz. Y a
continuación, en un instante, tuve en mis manos la clave del enigma, pues vi
que cada tercera palabra, comenzando por la primera, construía un mensaje
que bien podía llevar al viejo Trevor a la de-sesperación: «El juego ha
terminado. Hudson lo ha contado todo. Huye para salvar tu vida.»1
1. (N. del T.) El
código es intraducible, pues para aplicar la clave habría que cambiar el
texto del mensaje, al cual se sigue haciendo referencia más adelante. Sin
embargo, para aquellos lectores aficionados a descifrar códigos secretos,
creo conveniente transcribir el mensaje completo en su versión original
inglesa, así como el verdadero texto ya descifrado: The supply of game lar
London is going steadily op.
Head-keeper Hudson,
we bel ieve, has been now told to rece ive al! orders lar lly-paper and lar
preservation of your hm pheasants li/e.
Y
anotando cada tercera palabra, a partir de la primera, el resultado es el
siguiente: The garne is up.
Hudson has told al!.
Fly lar your life.»
»Victor Trevor hundió
el rostro entre sus manos temblorosas.
»–Ha de
ser esto, supongo –dijo–. Y esto es peor que la muerte, porque significa
también el deshonor. Pero, ¿cuál es el significado de ese «guardabosque» y
esos «faisanes hembra»?
»–Nada
significan para el mensaje, pero podrían representar mucho para nosotros si
no tuviéramos otros medios para descubrir al remitente. El ha empezado por
escribir: «El... juego... ha...», y así sucesivamente. Y después, para
ajustarse al código acordado, ha tenido que meter dos palabras en cada
espacio vacío. Como es natural, utilizó las primeras palabras que acudieron
a su mente, y por haber entre ellas tantas que hacen referencia al deporte
de la caza, cabe tener la tolerable seguridad de que o bien es un apasionado
de la caza o tiene interés por la cría de animales. ¿Tú sabes algo de ese
Beddoes?
»–Ahora
que lo mencionas –me contestó–, recuerdo que mi pobre padre recibía cada
otoño una invitación suya para ir a cazar en su vedado.
»-Entonces es indudable que la nota procede de él
–dije–.
Sólo nos queda descubrir qué es este secreto que el marinero blandía sobre
las cabezas de estos dos hombres ricos y respetados.
»–Por
desgracia, Holmes, mucho me temo que sea un pecado vergonzoso –manifestó mi
amigo–. Mas para ti yo no tengo secretos. He aquí la declaración que
escribió mi padre cuando supo que el peligro por parte de Hudson se habla
hecho inminente. La encontré en el armario japonés, tal como se lo dijo él
al doctor. Léemela tu mismo, pues yo no tengo fuerzas ni valor para hacerlo.
–Estos
son los mismos documentos, Watson, que él
me
entregó, y ahora se los leeré a usted tal como aquella noche se los leí a él
en el viejo estudio. Como ve, hay un título bastante explícito: «Detalles
del viaje de la corbeta Gloria Scott desde que zarpó de Falmouth el 8 de
octubre de 1855, hasta su destrucción en latitud Norte 150 20’, longitud
Oeste 250 14’, el 6 de noviembre.» Está presentado en forma de carta y dice
lo siguiente:
«Mi querido,
queridísimo hijo... Ahora, cuando una inminente desgracia empieza a
oscurecer los últimos años de mi vida, puedo escribir con toda veracidad y
sinceridad que no es el temor a la ley, ni la pérdida de mi posición en el
condado, ni tampoco mi caída a los ojos de todos aquellos que me han
conocido lo que más destroza mi corazón, sino la idea de que tengas que
sonrojarte por mi culpa... tú, que me quieres y que rara vez, quiero
esperarlo, has tenido motivo para no respetarme. Pero si cae el golpe que
desde siempre me está amenazando, entonces desearía que leyeras esto para
que sepas a través de mi hasta qué punto se me puede culpar. Por otra parte,
si todo va bien (¡Así quiera concederlo Dios Todopoderoso!) y si por azar
este papel todavía pudiera ser destruido y cayera en tus manos, por la
memoria de tu querida madre y por el amor que existe entre nosotros,
arrójalo al fuego y nunca más vuelvas a dedicarle un solo pensamiento.
En
cambio, si tus ojos recorren estas líneas, ello querrá decir que habré sido
denunciado y arrebatado de mi casa, o bien, lo que será más probable, pues
ya sabes que tengo un corazón débil, que yaceré con mi lengua sellada para
siempre por la muerte.
Mi
nombre, querido hijo, no es Trevor. Yo era James Armitage en mis años mozos,
y ahora comprenderás la impresión que me causó hace unas semanas,
que tu
amigo del colegio me dirigiera unas palabras que daban a entender que había
penetrado en mi secreto. Como Armitage entré a trabajar en un banco de
Londres. También como Armitage fui acusado de quebrantar las leyes de mi
país y sentenciado a la deportación. No me juzgues con dureza, hijo mío: me
vi obligado a pagar lo que se llama una deuda de honor y, para hacerlo,
empleé dinero que no era mío, seguro de que podría devolverlo antes de que
hubiera la posibilidad de que lo echaran en falta. Pero me persiguió el más
atroz de los infortunios,
el dinero
con el que yo había contado nunca llegó a mis manos, y una prematura
revisión de las cuentas bancarias reveló mi desfalco. Mi caso hubiera podido
ser juz-gado con benevolencia, pero hace treinta años las leyes eran
aplicadas con mayor dureza que ahora, y el día en que cumplía veintitrés
años me vi encadenado, como cualquier delincuente y junto con otros treinta
y siete presidiarios, en el entrepuente de la Gloria Scott, con destino a
Australia.
Corría
el año 1855. La guerra de Crimea estaba en su apogeo y los viejos barcos
destinados a los presidiarios eran utilizados en su mayor parte como
transporte en el mar Negro. Por consiguiente, el gobierno se veía obligado a
emplear embarcaciones más pequeñas y menos adecuadas para enviar a ultramar
sus presidiarios. La Gloria Scott había transportado té de China, pero era
un buque anticuado, de proa roma y gran manga, y los nuevos clippers lo
habían arrinconado. Desplazaba 500 toneladas y, además de sus treinta y ocho
presidiarios, llevaba a bordo una tripulación de veintiséis hombres,
dieciocho soldados, un capitán, tres pilotos, un médico, un capellán y
cuatro guardianes. En total, casi un centenar de almas íbamos a bordo cuando
zarpamos de Falmouth.
Los
tabiques entre las celdas de los presidiarios, en vez de ser de grueso
roble, como es usual en los barcos que transportan presidiarios, eran
bastante delgados y frágiles. El preso contiguo, en dirección a popa, ya me
había llamado la atención cuando recorrimos el muelle. Era un hombre joven,
de cara blanca e imberbe, nariz larga y delgada, y mandíbula bastante
poderosa. Mantenía la cabeza airosamente alta, caminaba con un cierto
contoneo y destacaba, sobre todo, por su extraordinaria altura. No creo que
ninguno de nosotros le llegara al hombro; estoy seguro de que no medía menos
de seis pies y medio. Resultaba extraño ver entre tantos rostros tristes y
ajados una faz tan llena de energía y determinación. Su visión fue para mí
como la de una reconfortante hoguera en plena tormenta de nieve. Me alegré
al descubrir que era mi vecino, y todavía más cuando, en plena noche, oi un
susurro junto a mi oído y observé que se las había arreglado para abrir un
orificio en la delgada tabla que nos separaba.
–Hola,
compañero –me dijo–. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué estás aquí?
Se lo
dije y pregunté, a mi vez, con quién hablaba.
–Soy
Jack Prendergast –me contestó–, y por todos los cielos te aseguro que
aprenderás a bendecir mi nombre antes de lo que tarda en cantar el gallo.
Yo
recordaba haber oído hablar de su caso, pues había causado una sensación
enorme en todo el país, poco antes de mi propio arresto. Era hombre de buena
familia y de una gran capacidad, pero con hábitos torcidos e incurables, y
que, mediante un ingenioso sistema de fraude, habla obtenido sumas enormes
de los principales comerciantes de Londres.
¡Ajá!
¿Conque recuerdas mi caso? –exclamó con orgullo.
Y muy
bien, por cierto.
–Entonces tal vez recuerdes algo extraño en él.
–¿El
qué?
Yo me
había hecho casi con un cuarto de millón, ¿no es así?
–Así
se dijo.
-Pero
no se recuperó ni un céntimo, ¿verdad?
-No.
-Bien,
¿y dónde crees que está el botín? –inquirió.
-No
tengo ni la menor idea.
-Pues
aquí, entre mi pulgar y el índice –me aseguró-. Por Dios que tengo más
libras a mi nombre que tu pelos en la cabeza. Y si tienes dinero, hijo mío,
y sabes cómo manejarlo y hacerlo circular, ¡puedes lograr cualquier cosa! Y
no irás a creer que un hombre que puede hacer cualquier cosa se dispone a
gastar el asiento de sus pantalones sentado en la apestosa bodega de un
mohoso carguero de las costas de China, infestado por las ratas y las
cucarachas, y semejante a un ataud viejo y putrefacto. No, señor, un hombre
como yo cuidará de sí mismo y cuidará de sus amigos. ¡Puedes estar seguro de
ello! Tú confía en él, y tan cierto como la Biblia que él te sacará
adelante.
Tal
era su manera de hablar y, al principio, creí que nada significaba, pero al
cabo de un tiempo, cuando me hubo puesto a prueba y juramentado con toda la
solemnidad posible, me dio a entender que habia realmente una conspiración
para apoderarse del barco. Una docena de presidiarios lo habían tramado
antes de subir a bordo; Prendergast era el jefe, y su dinero era el factor
motivador.
–Yo
tenía un asociado –me dijo–, un hombre de
rara
valía y tan leal como la culata de un fusil al cañón del mismo. Se ordenó
como sacerdote, ¿y dónde crees que se encuentra en este momento? Pues bien,
es el capellán de este barco... ¡Nada menos que el capellán! Subió a bordo
con un abrigo negro y sus papeles en orden, y en su caja lleva dinero
suficiente para comprar este trasto desde la quilla hasta lo alto del palo
mayor. La tripulación es suya en cuerpo y alma. Pudo comprarla a tanto la
gruesa con descuento por pago al contado, y lo hizo incluso antes de que
firmaran el conocimiento de embarque. Cuenta con dos de los guardianes y con
Mercer, el segundo oficial, y conseguiría al propio capitán si creyese que
valía la pena.
–¿Qué
hemos de hacer, pues? –pregunté.
–¿Qué
te figuras? –repuso–. Vamos a hacer que las casacas de estos soldados se
vuelvan más rojas que cuando las cortó el sastre.
–Pero
ellos están armados –alegué.
–Y
también lo estaremos nosotros, muchacho. Hay un par de pistolas para cada
hijo de madre de los nuestros, y si no podemos apoderarnos de este barco con
una tripulación que nos respalde, valdrá más que nos manden a todos a un
pensionado de señoritas. Habla esta noche con tu vecino de la izquierda y
entérate de si se puede confiar en él.
Así lo
hice, y averigüé que era un joven en una situación muy semejante a la mía,
cuyo delito había sido el de falsificación. Se llamaba Evans, pero después
cambió de nombre, igual que yo, y hoy es un hombre rico y próspero en el sur
de Inglaterra. Estaba más que dispuesto a unirse a la conspiración, como
único medio para salvarnos, y antes de haber cruzado el golfo de Vizcaya
sólo dos de los presidiarios no estaban
enterados
del secreto. Uno de ellos era un débil mental en el que no nos atrevimos a
confiar; el otro padecía una ictericia y no podía sernos de ninguna
utilidad.
En
realidad, desde el primer momento no hubo nada que pudiera impedirnos tomar
posesión del navío. La tripulación la formaban un grupo de rufianes,
especialmente elegidos para el trabajo. El supuesto capellán entraba en
nuestras celdas para exhortarnos, equipado con un maletín negro en
apariencia lleno de folletos religiosos, y tan a menudo nos visitaba que el
tercer día cada uno de nosotros ya había ocultado al pie del camastro una
lima, un par de pistolas, una libra de pólvora y veinte postas. Dos de los
guardianes eran agentes de Prendergast y el segundo oficial era su mano
derecha. El capitán, los otros dos oficiales, el doctor y el teniente Martin
y sus dieciocho soldados, era a todo lo que deberíamos enfrentarnos. No
obstante, pese a esta providencia, decidimos no descuidar ninguna precaución
y efectuar nuestro ataque de repente y por la noche. Sin embargo, se produjo
antes de lo que esperábamos y del modo siguiente:
Una
tarde, alrededor de la tercera semana después de nuestra partida, el doctor
había bajado para visitar a uno de los presidiarios que estaba enfermo y, al
poner la mano en la parte inferior del catre, palpó el perfil de las
pistolas. Si
hubiera guardado silencio, habría po-dido enviarlo todo al traste, pero era
un hombrecillo nervioso y lanzó una exclamación de sorpresa, y se puso tan
pálido que el otro supo al instante lo que ocurría y lo inmovilizó. Fue
amordazado antes de que pudiera dar la alarma y atado a la cama. Había
dejado abierta la puerta que conducía a cubierta y por ella salimos todos
precipitadamente. Los dos centinelas fueron abatidos a tiros y también un
cabo que acudió corriendo para saber qué ocurría. Había otros dos soldados
ante la puerta del salón, mas al parecer sus mosquetes no estaban cargados,
ya que no llegaron a disparar contra nosotros, y ambos fueron acribillados a
balazos mientras trataban de calar sus bayonetas. Corrimos entonces hacia el
camarote del capitán, pero al abrir la puerta se oyó una detonación en el
interior y lo encontramos con la cabeza apoyada en el mapa de Atlántico,
sujeto con chinchetas a la mesa, y con el capellán junto a él, con una
pistola humeante en su mano. Los dos oficiales habían sido hechos
prisioneros por la tripulación y la situación parecía totalmente dominada.
El
salón era contiguo al camarote; entramos en él y nos acomodamos en sus
bancos, hablando todos a la vez, pues nos enloquecía la sensación de gozar
nuevamente de libertad. Había armarios a nuestro alrededor, y Wilson, el
falso capellán, descerrajó uno de ellos y sacó una docena de botellas de
jerez. Rompimos sus golletes, vertimos el vino en vasos y los estábamos
apurando, cuando de pronto, sin la menor advertencia, llegó el rugido de los
mosquetes a nuestros oídos y el salón se llenó de humo, hasta el punto que
no podíamos ver a través de la mesa. Wilson y otros ocho hombres se
retorcían en el suelo, unos sobre otros; y la sangre y el jerez añejo sobre
aquella mesa todavía me enferman cuando pienso en ello. Tanto nos intimidó
aquella visión, que creo que nos hubiéramos dado por vencidos de no haber
sido por Prendergast, que bramó como un toro y se precipitó hacia la puerta
con todos los supervivientes pisándole los talones. Nos habían disparado a
través de las lumbreras entreabiertas del salón. Salimos a cubierta y allí,
a popa, se encontraban el teniente y diez de sus hombres. Nos lanzamos sobre
ellos
antes de que consiguieran cargar de nuevo sus mosquetes; se defendieron con
coraje, pero pudimos con ellos y, cinco minutos después, todo había
terminado. A fe mía que dudo que hubiera un matadero como aquel barco.
Prendergast parecía un demonio enfurecido y agarró a los soldados como si
fueran chiquillos y los arrojó por la borda, vivos o muertos. Había un
sargento con terribles heridas y, sin embargo, se mantuvo a nado durante un
tiempo sorprendente, hasta que alguien tuvo la misericordia de volarle la
tapa de los sesos. Cuando terminó la refriega, no quedaba con vida ninguno
de nuestros enemigos, excepto los guardianes, los oficiales y el doctor.
Precisamente por causa de ellos se produjo la gran disputa. Muchos de
nosotros nos dábamos por satisfechos con la recuperación de nuestra libertad
y no deseábamos cargar con asesinatos nuestras conciencias. Una cosa era
tumbar a los soldados armados y otra presenciar cómo se mataban hombres a
sangre fría. Ocho de nosotros, cinco presidiarios y tres marineros, dijimos
que no queríamos presenciar semejante atrocidad, pero no hubo manera de
convencer a Prendergast y sus seguidores. Dijo que nuestra única
probabilidad de salvación radicaba en efectuar un trabajo a fondo, y que no
dejaría una sola lengua capaz de hablar más tarde en el estrado de los
testigos. A punto estuvimos de correr la misma suerte de los rehenes pero
finalmente Prendergast dijo que, si queríamos, podíamos quedarnos con un
bote de salvamento y largarnos. Aceptamos en el acto, pues ya estábamos
hartos de tantos sucesos sangrientos y sabíamos que las cosas no harían sino
empeorar. Nos entregaron un traje de marinero a cada uno, dos barriles de
agua y otros dos, uno de tasajo y otro de galleta, y una brújula.
Prendergast
nos arrojó una
carta de navegación, nos dijo que éramos marineros cuyo buque había
naufragado en los 50 lat. N y 250 long. O, y después cortó la amarra y nos
dejó marchar.
Y
ahora, mi querido hijo, viene la parte más sorprendente de mi historia.
Durante la rebelión, los marineros, para inmovilizar el barco, habían puesto
en facha la vela del trinquete, pero ahora, mientras nos alejábamos de
ellos, la izaron de nuevo y, puesto que soplaba un suave viento del nordeste
–los alisios–, la corbeta empezó a distanciarse lentamente de nosotros.
Nuestro bote subía y bajaba a merced del monótono oleaje, y Evans y yo, que
éramos los más cultos del grupo, estábamos sentados a popa calculando
nuestra posición y planeando hacia qué costa de Africa podíamos dirigirnos.
Era una cuestión peliaguda, ya que cabo Verde quedaba sólo a unas quinientas
millas al noreste y Sierra Leona a unas setecientas al este. En resumidas
cuentas, visto que soplaban a favor los vientos alisios, pensamos que la
mejor opción sería Sierra Leona, y pusimos rumbo en esta dirección, cuando
la corbeta casi ocultaba ya su casco a estribor. De pronto, mientras la
estábamos mirando, vimos que brotaba de ella una densa columna de humo, que
se cernió sobre el horizonte como un árbol monstruoso. Unos segundos más
tarde, una explosión retumbó como un trueno en nuestros oídos y, cuando la
humareda se disipó un poco, no vimos ni rastro de la Gloria Scott. Instantes
después, viramos en redondo y remamos con todas nuestras fuerzas hacia el
lugar donde el humo que aún flotaba sobre el agua marcaba la escena de la
catástrofe.
Pasó
una larga hora antes de que llegáramos a ella y al principio temimos que
fuera yademasiado tarde
para
salvar a alguien. Un bote hecho astillas y varias jaulas de embalaje y
restos de la arboladura, que se balanceaban sobre las olas, nos señalaron
dónde se había ido a pique la corbeta. Al no advertir indicios de vida
perdimos toda esperanza, y ya nos alejábamos cuando oímos un grito de
auxilio y vimos a cierta distancia unos restos del naufragio, con un hombre
tendido sobre ellos. Cuando lo subimos a bordo de nuestro bote, resultó ser
un marinero llamado Hudson, tan exhausto y lleno de quemaduras que hasta la
mañana siguiente no pudo contarnos lo ocurrido.
Al
parecer, después de marcharnos nosotros, Prendergast y su pandilla se habían
dedicado a dar muerte a los restantes rehenes: el tercer oficial y los dos
guardianes fueron muertos a tiros y arrojados por la borda. Seguidamente,
Prendergast bajó al entre-puente y con sus propias manos degolló al
infortunado cirujano. Sólo quedaba el primer oficial, un hombre audaz y
decidido que, cuando vio al presidiario acercarse a él con el cuchillo
ensangrentado en la mano, se desprendió de sus ligaduras que de algún modo
había conseguido aflojar y, echando a correr por la cubierta, se precipitó
hacia la bodega de popa.
Una
docena de presidiarios que bajaron pistola en mano en pos de él, lo
encontraron con una caja de cerillas en la mano, sentado junto a un barril
de pólvora abierto, uno del centenar que había a bordo, y jurando que los
haría volar a todos por los aires si se le molestaba. Un instante después se
produjo la explosión, aunque Hudson creía que fue causada por la bala mal
dirigida de uno de los presidiarios y no por la cerilla del oficial. Pero
cualquiera que fuese la causa, significó el fin de la Gloria Scott y de la
chusma que se había apoderado de la corbeta.
Tal
es, mi querido hijo, la historia de ese terrible asunto en el que me vi
envuelto. El día siguiente nos recogió el bergantín Hodspur, con destino a
Australia, cuyo capitán no tuvo dificultad en creer que éramos los
supervivientes de un barco de pasaje que se había ido a pique. La Gloria
Scott fue considerada por el Almirantazgo como perdida en alta mar, y ni una
sola palabra se ha sabido jamás acerca de su verdadero sino. Tras un viaje
excelente, el Hodspur nos desembarcó en Sidney, donde Evans y yo cambiamos
nuestros nombres y nos dirigimos a las excavaciones en busca de oro, donde,
entre la multitud allí concentrada, procedente de todas las naciones, no
tuvimos la menor dificultad en perder nuestras anteriores identidades.
No es
necesario que relate el resto. Prosperamos, viajamos, volvimos a Inglaterra
como ricos colonos, y adquirimos propiedades rurales. Durante más de veinte
años hemos llevado una existencia pacífica y útil, y esperábamos que nuestro
pasado estuviera enterrado para siempre. Imagina, pues, mis sentimientos
cuando en el marinero que nos vino a ver reconocí al instante al hombre que
habíamos salvado del naufragio. De alguna manera había averiguado nuestro
paradero y estaba dispuesto a vivir a expensas de nuestro miedo.
Comprenderás ahora por qué me esforcé en vivir en paz con él, y hasta cierto
punto compartirás conmigo los temores que me invaden, después de que se haya
alejado de mí e ido en busca de otra víctima con amenazas en su boca.
Debajo
había escrito con una mano tan temblorosa que el texto apenas resultaba
legible: «Beddoes escribe en clave que H. lo ha contado todo. ¡Que el Señor
se apiade de nuestras almas!»
–Tal fue la narración
que aquella noche le leí al joven Trevor, y yo creo, Watson, que, dadas las
circunstancias, era de lo más dramático. El buen muchacho se quedó con el
corazón destrozado a causa de ella y se marchó a las plantaciones de té de
Terai, donde, según he oído decir, se defiende bien. En cuanto al marinero y
a Beddoes, nunca más se volvió a saber de ellos desde el día en que fue
escrita la carta de advertencia. Ambos desaparecieron absolutamente. La
policía no recibió ninguna denuncia, de modo que Beddoes juzgó como un hecho
lo que era tan sólo una amenaza. A Hudson se le había visto acechar
furtivamente en las cercanías, y la policía llegó a creer que había
liquidado a Beddoes y a continuación había huido. Por mi parte, creo que la
verdad fue exactamente lo opuesto. Considero como lo más probable que
Beddoes, movido por la desesperación y creyéndose ya traicionado, se vengó
de Hudson y huyó del país con todo el dinero al que pudo echar mano. Tales
son los hechos del caso, doctor, y si resultan de alguna utilidad para su
colección, le aseguro que los pongo gustosamente a su disposición.
Fin
|
|