| |
L a G r a n E n c ic l o p e d i a
I l u s t r a d a d e l P r o y e c t o
S a l ó n H o g a r
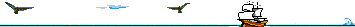
EL
HIDALGO DE REIGATE

ARTHUR CONAN DOYLE
«Jamás he visto una confesión de culpabilidad tan manifiesta en un rostro
humano.»
Watson
Pasó algún tiempo
antes de que la salud de mi amigo, el señor Sherlock Holmes, se repusiera de
la tensión nerviosa ocasionada por su inmensa actividad durante la primavera
de 1887. Tanto el asunto de la Netherland-Sumatra Company como las colosales
jugadas del barón Maupertins son hechos todavía demasiados frescos en la
mente del público y demasiado íntimamente ligados con la política y las
finanzas, para ser temas adecuados en esta serie de esbozos. No obstante,
por un camino indirecto conducen a un problema tan singular como complejo,
que dio a mi amigo una oportunidad para demostrar el valor de un arma nueva
entre las muchas con las que libraba su prolongada batalla contra el crimen.
Al
consultar mis notas, veo que fue el 14 de abril cuando recibí un telegrama
desde Lyon, en el que se me informaba de que Holmes estaba enfermo en el
hotel Dulong. Veinticuatro horas más tarde, entraba en el cuarto del
paciente y me sentía aliviado al constatar que nada especialmente alarmante
había en sus sintomas. Sin embargo, su férrea constitución se habla
resentido bajo las tensiones de una investigación que había durado más de
dos meses, un periodo durante el cual nunca había trabajado menos de quince
horas diarias, y más de una vez, como él mismo me aseguro, habia realizado
su tarea a lo largo de cinco días sin interrupción. El resultado victorioso
de sus desvelos no pudo salvarle de una reacción después de tan tremenda
prueba, y, en unos momentos en que su nombre resonaba en toda Europa y en el
suelo de su habitación se apilaban literalmente los telegramas de
felicitación, lo encontré sumido en la más negra depresión. Ni siquiera el
hecho de saber que había triunfado allí donde había fracasado la policía de
tres países, y que había derrotado en todos los aspectos al estafador más
consumado de Europa, bastaban para sacarle de su postración nerviosa.
Tres días
más tarde nos encontrábamos de nuevo los dos en Baker Street, pero era
evidente que a mi amigo habla de sentarle muy bien un cambio de aires, y
también a mí me resultaba más que atractivo pensar en una semana de
primavera en el campo. Mi viejo amigo, el coronel Hayter, que en Afganistán
se había sometido a mis cuidados profesionales, había adquirido una casa
cerca de Reigate, en Surrey, y con frecuencia me había pedido que fuese a
hacerle una visita. La última vez hizo la observación de que, si mi amigo
deseaba venir conmigo, le daría una satisfacción ofrecerle también su
hospitalidad. Se necesitó un poco de diplomacia, pero cuando Holmes se
enteró de que se trataba del hogar de un soltero y supo que a él se le
permitiría plena libertad, aceptó mis planes y, una semana después de
regresar de Lyon, nos hallábamos bajo el techo del coronel. Hayter era un
espléndido viejo soldado que había visto gran parte del mundo y, tal como yo
ya me había figurado, pronto descubrió que él y Holmes tenían mucho en comun.
La noche
de nuestra llegada, nos instalamos en la armería del coronel después de
cenar, Holmes echado en el sofá, mientras Hayter y yo examinábamos su
pequeño arsenal de armas de fuego.
–A
propósito –dijo el coronel–, creo que voy a llevarme arriba una de estas
pistolas, por si acaso se produce una alarma.
–¿Una
alarma? –repetí.
–Si,
últimamente tuvimos un susto en estas cercanías. El viejo Acton, que es uno
de nuestros magnates rurales, sufrió en su casa un robo con allanamiento y
fractura el lunes pasado. No hubo grandes daños, pero los autores continúan
en libertad.
–¿Ninguna
pista? –inquirió Holmes, fija la mirada en el coronel.
–Todavía
ninguna. Pero el asunto es ínfimo, uno de los pequeños delitos de nuestro
mundo rural, y forzosamente ha de parecer demasiado pequeño para que usted
le preste atención, señor Holmes, después de ese gran escándalo
internacional.
Holmes
desechó con un gesto el cumplido, pero su sonrisa denotó que no le habla
desagradado.
–¿Hubo
algún detalle interesante?
–Yo diría
que no. Los ladrones saquearon la biblioteca y poca cosa les aportaron sus
esfuerzos. Todo el lugar fue puesto patas arriba, con los cajones abiertos y
los armarios revueltos y, como resultado, habla desaparecido un volumen
valioso del Homer de Pope, dos candelabros plateados, un pisapapeles de
marfil, un pequeño barómetro de madera de roble y un ovillo de bramante.
–¡Qué
surtido tan interesante! –exclamé.
–Es
evidente que aquellos individuos echaron mano a lo que pudieron.
Holmes
lanzó un gruñido desde el sofá.
–La
policía del condado debería sacar algo en claro de todo esto –dijo–. Pero sí
resulta evidente que...
–Está
usted aquí para descansar, mi querido amigo. Por lo que más quiera, no se
meta en un nuevo problema cuando tiene todo el sistema nervioso hecho
trizas.
Holmes se
encogió de hombros con una mueca de cómica resignación dirigida al coronel,
y la conversación derivó hacia canales menos peligrosos.
Deseaba
el destino, sin embargo, que toda mi cautela profesional resultara inútil,
pues, a la mañana siguiente, el problema se nos impuso de tal modo que fue
imposible ignorarlo, y nuestra estancia en la campiña adquirió un cariz que
ninguno de nosotros hubiese podido prever. Estábamos desayunando cuando el
mayordomo del coronel entró precipitadamente, perdida toda su habitual
compostura.
–¿Se ha
enterado de la noticia, señor? –jadeó–. ¡En la finca Cunningham, señor!
–¡Un
robo! –gritó el coronel, con su taza de café a medio camino de la boca.
–¡No,
señor! ¡Un asesinato!
El
coronel lanzó un silbido.
–¡Por
Júpiter! –exclamó–. ¿A quién han matado, pues? ¿Al juez de paz o a su hijo?
–A
ninguno de los dos, señor. A William, el cochero. Un balazo en el corazón,
señor, y ya no pronunció palabra.
– ¿Y
quién disparó contra él, pues?
–El
ladrón, señor. Huyó rápido como el rayo y desapareció. Acababa de entrar por
la ventana de la despensa, cuando William se abalanzó sobre él y perdió la
vida, defendiendo la propiedad de su señor.
–¿Qué
hora es?
–Alrededor de la medianoche, señor.
–Bien,
entonces iremos allí en seguida –dijo el coronel, dedicando de nuevo su
atención friamente al desayuno–. Es un asunto bastante feo –añadió cuando el
mayordomo se hubo retirado–. El viejo Cunningham es aquí el número uno entre
la hidalguía rural y un sujeto de lo más decente. Esto le causará un serio
disgusto, pues este hombre llevaba años a su servicio y era un buen
sirviente. Es evidente que se trata de los mismos villanos que entraron en
casa de Acton.
–¿Los que
robaron aquella colección tan singular?
–Observó
Holmes pensativo.
–Precisamente.
–¡Hum!
Puede revelarse como el asunto más sencillo del mundo, pero de todos modos,
a primera vista, resulta un tanto curioso, ¿no creen? De una pandilla de
amigos de lo ajeno que actúan en la campiña cabria esperar que variasen el
escenario de sus operaciones, en vez de allanar dos viviendas en el mismo
distrito y en el plazo de pocos días. Cuando esta noche ha hablado usted de
tomar precauciones, recuerdo que ha pasado por mi cabeza el pensamiento de
que ésta era, probablemente, la última parroquia de Inglaterra a la que el
ladrón o ladrones dedicarían su atención, lo cual demuestra que todavía
tengo mucho que aprender.
–Supongo
que se trata de algún delincuente local
–dijo el
coronel–. Y en este caso, desde luego, las mansiones de Acton y Cunningham
son precisamente los lugares a los que se dedicaría, puesto que son con
mucho las más grandes de aquí.
–¿ Y las
más ricas?
–Deberían
serlo, pero durante años han mantenido un pleito judicial que, según creo,
ha de haberles chupado la sangre a ambas. El anciano Acton reivindica la
mitad de la finca de Cunningham, y los abogados han intervenido de lo lindo.
–Si se
trata de un delincuente local, no sería muy difícil echarle el guante –dijo
Holmes con un bostezo–. Está bien, Watson, no tengo la intención de
entrometerme.
–El
inspector Forrester, señor –anunció el mayordomo, abriendo la puerta.
El
oficial de policía, un joven apuesto y de rostro inteligente, entró en la
habitación.
–Buenos
días, coronel –dijo–. Espero no cometer una intrusión, pero hemos oído que
el señor Holmes, de Baker Street, se encuentra aquí.
El
coronel movió la mano hacia mi amigo, y el inspector se inclinó.
–Pensamos
que tal vez le interesara intervenir, señor Holmes.
–El hado
está contra usted, Watson –dijo éste, riéndose–. Hablábamos de esta cuestión
cuando usted ha entrado, inspector. Acaso pueda darnos a conocer algunos
detalles.
Cuando
Holmes se repantigó en su sillón con aquella actitud ya familiar, supe que
la situación no admitía esperanza.
–En el
caso Acton no teníamos ninguna pista, pero aquí las tenemos en abundancia;
no cabe duda de que se trata del mismo responsable en cada ocasión. El
hombre ha sido visto.
-Si,
señor. Pero huyó rápido como un ciervo después de disparar el tiro que mató
al pobre William Kirwan. El señor Cunningham lo vio desde la ventana del
dormitorio, y el señor Alec Cunningham desde el pasillo posterior. Eran las
doce menos cuarto cuando se dio la alarma. El señor Cunningham acababa de
acostarse y el joven Alec, ya en bata, fumaba en pipa. Ambos oyeron a
William, el cochero, gritar pidiendo auxilio, y el joven Alec fue corriendo
a ver qué ocurría. La puerta de detrás estaba abierta y, al llegar al pie de
la escalera, vio que dos hombres forcejeaban afuera. Uno de ellos hizo un
disparo, el otro cayó, y el asesino huyó corriendo a través del jardín y
saltando el seto. El señor Cunningham, que miraba desde la ventana de su
habitación, vio al hombre cuando llegaba a la carretera, pero en seguida lo
perdió de vista. El joven Alec se detuvo para ver si podía ayudar al
moribundo, lo que aprovechó el villano para escapar. Aparte el hecho de que
era hombre de mediana estatura y vestía ropas oscuras, no tenemos señas
personales, pero estamos investigando a fondo y si es un forastero pronto
daremos con él.
– ¿ Y qué
hacia allí ese William? ¿Dijo algo antes de morir?
–Ni una
palabra. Vivía en la casa del guarda con su madre, y puesto que era un
muchacho muy fiel, suponemos que fue a la casa con la intención de comprobar
que no hubiera novedad en ella. Desde luego, el asunto de Acton había puesto
a todos en guardia. El ladrón debía de haber acabado de abrir la puerta,
cuya cerradura forzó, cuando William lo sorprendió.
–¿Dijo
William algo a su madre antes de salir?
–Es muy
vieja y está muy sorda. De ella no podremos conseguir ninguna información.
La impresión la ha dejado como atontada, pero tengo entendido quenunca tuvo
una mente muy despejada. Sin embargo, hay una circunstancia muy importante.
¡Fíjense en esto!
Extrajo
un pequeño fragmento de papel de una l-breta de notas y lo alisó sobre su
rodilla.
–Esto lo
hallamos entre el pulgar y el índice del muerto. Parece ser un fragmento
arrancado de una hoja más grande. Observarán que la hora mencionada en él es
precisamente la misma en la que el pobre hombre encontró la muerte. Observen
que su asesino pudo haberle quitado el resto de la hoja o que él pudo
haberle arrebatado este fragmento al asesino. Tiene todo el aspecto de haber
sido una cita.
Holmes
tomó el trozo de papel, un facsímil del cual se incluye aquí:
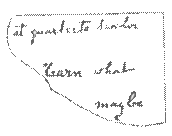
–Y suponiendo que se
trate de una cita - continuo el inspector–, es, desde luego, una teoría
concebible la de que ese William Kirwan, aunque tuviera la reputación de ser
un hombre honrado, pudiera haber estado asociado con el ladrón. Pudo haberse
encontrado con él aquí, incluso haberlo ayudado a forzar la puerta, y cabe
que entonces se iniciara una pelea entre los dos.
–Este
escrito presenta un interés extraordinario
–dijo
Holmes, que lo había estado examinando con una intensa concentración–. Se
trata de aguas más profundas de lo que yo me había figurado.
Y ocultó
la cabeza entre las manos, mientras el inspector sonreía al ver el efecto
que su caso había tenido en el famoso especialista londinense.
–Su
última observación –dijo Holmes al cabo de un rato– acerca de la posibilidad
de que existiera un entendimiento entre el ladrón y el criado, y de que esto
fuera una cita escrita por uno al otro, es una suposición ingeniosa y no del
todo imposible. Pero este escrito abre...
De nuevo
hundió la cara entre las manos y por unos minutos permaneció sumido en los
más profundos pensamientos. Cuando alzó el rostro, quedé sorprendido al ver
que el color teñía sus mejillas y que sus ojos brillaban tanto como antes de
caer enfermo. Se levantó de un brinco con toda su anterior energía.
–¡Voy a
decirle una cosa! –anunció–. Me gustaría echar un breve y discreto vistazo a
los detalles de este caso. Hay algo en él que me fascina poderosamente. Si
me lo permite, coronel, dejaré a mi amigo Watson con usted y yo daré una
vuelta con el inspector para comprobar la veracidad de un par de pequeñas
fantasías mías. Volveré a estar con ustedes dentro de media hora.
Pasó una
hora y media antes de que el inspector regresara y solo.
–El señor
Holmes recorre de un lado a otro el campo –explicó–. Quiere que los cuatro
vayamos juntos a la casa.
–¿A la
del señor Cunningham?
–Sí,
señor.
–¿Con qué
objeto?
El
inspector se encogió de hombros.
–No lo sé
exactamente, señor. Entre nosotros, creo que el señor Holmes todavía no se
ha repuesto totalmente de su dolencia. Se ha comportado de un modo muy
extraño y está muy excitado.
–No creo
que esto sea motivo de alarma –dije–. Generalmente, he podido constatar que
hay método en su excentricidad.
–Otros
dirían que hay excentricidad en su método–murmuró el inspector–. Pero arde
en deseos de comenzar, coronel, por lo que considero conveniente salir, si
están ustedes dispuestos.
Encontramos a Holmes recorriendo el campo de un extremo a otro, hundida la
barbilla en el pecho y con las manos metidas en los bolsillos del pantalón.
–Aumenta
el interés del asunto –dijo–. Watson, su excursión al campo ha sido un éxito
evidente. He pasado una mañana encantadora.
–¿Debo
entender que ha visitado el escenario del crimen? –preguntó el coronel.
–Sí, el
inspector y yo hemos efectuado un pequeno reconocimiento.
–¿Con
éxito?
–Hemos
visto algunas cosas muy interesantes. Le contaré lo que hemos hecho mientras
caminamos. En primer lugar, hemos visto el cadáver de aquel desdichado.
Desde luego, murió herido por una bala de re-ólver, tal como se ha
informado.
–¿Acaso
dudaba de ello?
–Es que
siempre conviene someterlo todo a prueba. Nuestra inspección no ha sido
tiempo perdido. Hemos celebrado después una entrevista con el señor
Cunningham y su hijo, que nos han podido enseñar el lugar exacto en el que
el asesino franqueó el seto de jardín en su huida. Esto ha revestido el
mayor interés.
–Naturalmente.
–Después
hemos visto a la madre del pobre hombre. Sin embargo, no hemos obtenido
ninguna información de ella, ya que es una mujer muy vieja y débil.
–¿Y cuál
es el resultado de sus investigaciones?
–La
convicción de que el crimen ha sido muy peculiar. Es posible que nuestra
visita de ahora contribuya a disipar parte de su oscuridad. Pienso que ahora
estamos de acuerdo, inspector, en que el fragmento de papel en la mano del
difunto, por el hecho de llevar escrita la hora exacta de su muerte, tiene
una extrema importancia.
–Debería
constituir una pista, señor Holmes.
–Es que
constituye una pista. Quienquiera que escribiese esa nota fue el hombre que
sacó a William Kirwan de su cama a esa hora. Pero ¿dónde está el resto del
papel?
–Examiné
el suelo minuciosamente, con la esperanza de encontrarlo –dijo el inspector.
–Fue
arrancado de la mano del difunto. ¿Por qué alguien ansiaba tanto apoderarse
de él? Porque le incriminaba. ¿Y qué hizo con él? Con toda probabilidad,
metérselo en el bolsillo, sin advertir que una esquina del mismo había
quedado entre los dedos del muerto. Si pudiéramos conseguir el resto de esta
cuartilla, no cabe duda de que avanzaríamos muchísimo en la solución del
misterio.
–Sí, pero
¿cómo llegar al bolsillo del criminal antes de capturarlo?
–Bien,
éste es un punto que merece reflexión, pero hay otro que resulta evidente.
La nota le fue enviada a William. El hombre que la escribió no pudo haberla
llevado, pues en este caso, como es natural, hubiera dado oralmente su
mensaje. ¿Quién llevó la nota, pues? ¿O acaso llegó por correo?
–He hecho
indagaciones –dijo el inspector–. Ayer, William recibió una carta en el
correo de la tarde. El sobre fue destruido por él.
–¡Excelente! –exclamó Holmes que dio una palmada en la espalda del
inspector–. Usted ha hablado con el cartero. Es un placer trabajar con
usted. Bien, aquí está la casa del guarda y, si quiere subir conmigo,
coronel, le enseñaré el escenario del crimen.
Pasamos
ante el lindo cottage en el que había vivido el hombre asesinado y caminamos
a lo largo de una avenida flanqueada por olmos hasta llegar a la antigua y
bonita mansión estilo reina Ana, que ostenta el nombre de Malplaquet sobre
el dintel de la puerta. Holmes y el inspector nos guiaron a su alrededor
hasta que llegamos a la verja latera!, separada por una zona ajardinada del
seto que flanquea la carretera. Había un policía junto a la puerta de la
cocina.
–Abra la
puerta, agente –dijo Holmes–. Pues bien, en esta escalera se encontraba el
joven señor Cunningham y vio forcejear a los dos hombres precisamente donde
ahora nos encontramos nosotros. El señor Cunningham padre estaba junto a
aquella ventana, la segunda a la izquierda, y vio al hombre escapar por la
parte izquierda de aquellos matorrales. También le vio el hijo. Ambos están
seguros de ello a causa del matorral. Entonces, el joven señor Cunningham
bajó corriendo y se arrodilló al lado del herido. Sepa que el suelo es muy
duro y no hay marcas que puedan guiarnos.
Mientras
hablaba, se acercaban dos hombres por el sendero del jardín, después de
doblar la esquina de la casa. Uno era un hombre de edad provecta, con un
rostro enérgico y marcado por acusadas arrugas, y ojos somnolientos, y el
otro era un joven bien plantado,cuya expresión radiante y sonriente, y su
chillona indumentaria ofrecían un extraño contraste con el asunto que nos
había llevado allí.
–¿Todavía
buscando, pues? –le dijo a Holmes el más joven. Yo creía que ustedes, los
londinenses, no fallaban nunca. No me parece que sean de lo más rápido
después de todo.
–Hombre,
es que necesitamos algún tiempo -repuso Holmes con buen humor.
–Van a
necesitarlo –aseguró el joven Alex Cunniflgharn–. Por ahora, no veo que
tengan una sola pista.
–Sólo hay
una –respondió el inspector. Pensamos que sólo con poder encontrar... ¡Cielo
santo! ¿Qué le ocurre, señor Holmes?
De
repente, la cara de mi pobre amigo había asumido una expresión de lo más
alarmante. Con los ojos vueltos hacia arriba, contraídas dolorosamente las
facciones y reprimiendo un sordo gruñido, se desplomó de bruces.
Horrorizados por lo inesperado y grave del ataque, lo trasladamos a la
cocina y lo acomodamos en un sillón, donde pudo respirar trabajosamente
durante unos minutos. Finalmente, excusándose avergonzado por su momento de
debilidad, volvió a levantarse.
–Watson
les dirá que todavía me estoy restableciendo de una seria enfermedad
–explicó–. Tiendo a padecer estos súbitos ataques de nervios.
–¿Quiere
que le envíe a casa en mi coche? –preguntó el mayor de los Cunningham.
–Es que,
puesto que estoy aquí, hay un punto del que me agradaría asegurarme. Podemos
verificarlo con gran facilidad.
–~De qué
se trata?
–Pues
bien, a mí me parece posible que la llegada de aquel pobre William no se
produjera antes, sino después de la entrada del ladrón en la casa. Ustedes
parecen dar por sentado que, a pesar de que la puerta fue forzada, el amigo
de lo ajeno nunca llegó a entrar.
–A mí me
parece de lo más obvio –manifestó el señor Cunningham muy serio– . Tenga en
cuenta que mi hijo Alec todavía no se había acostado, y que sin duda hubiera
oído a alguien que se moviera por allí.
–¿Dónde
estaba sentado?
–En mi
cuarto vestidor, fumando.
–~Cuál es
su ventana?
–La
última de la izquierda, junto a la de mi padre.
– ¿Tanto
su lámpara como la de él estarían encendidas, verdad?
–Indudablemente.
–Hay aquí
algunos detalles muy singulares –comentó Holmes, sonriendo–. ¿No resulta
extraordinario que un ladrón, y un ladrón que ha tenido cierta experiencia
previa, irrumpa deliberadamente en una casa, a una hora en que, a juzgar por
las luces, pudo ver que dos miembros de la familia todavía estaban
levantados?
–Debía
ser un sujeto de mucha sangre fría.
–Como es
natural, si el caso no fuera peliagudo no nos habríamos sentido obligados a
pedirle a usted una explicación –dijo el joven Alec–. Pero en cuanto a su
idea de que el hombre ya había robado en la casa antes de que William le
acometiera, creo que no puede ser más absurda. ¿Acaso no habríamos
encontrado la casa desordenada y echado de menos las cosas que hubiera
robado?
–Depende
de lo que fueran estas cosas –repuso Holmes–. Deben recordar que nos las
estamos viendo con un ladrón que es un individuo muy peculiar, y que parece
trabajar siguiendo unas directrices propias. Véase, por ejemplo, el extraño
lote de cosas que sustrajo en casa de los Acton... ¿Qué eran? Un ovillo de
cordel, un pisapapeles y no sé cuántos trastos más...
–Bien,
estamos en sus manos, señor Holmes –dijo Cunningham padre–. Tenga la
seguridad de que se hará cualquier cosa que usted o el inspector puedan
sugerir.
–En
primer lugar –repuso Holmes–, me agradaría que usted ofreciera una
recompensa, pero suya personal, puesto que las autoridades oficiales tal vez
requieran algún tiempo antes de ponerse de acuerdo respecto a la suma, y
estas cosas conviene hacerlas con mucha rapidez. Yo ya he redactado un
documento aquí y espero que no le importe firmarlo. Pensé que cincuenta
libras serían más que suficientes.
–De buena
gana daría quinientas –aseguró el juez de paz, tomando la cuartilla y el
lápiz que Holmes le ofrecía–. Sin embargo, esto no es exacto –añadió al
examinar el documento.
–Lo he
escrito precipitadamente.
–Como ve,
comienza así: «Considerando que alrededor de la una menos cuarto de la
madrugada del martes se hizo un intento...», etcétera. En realidad, ocurrió
a las doce menos cuarto.
Me apenó
este error, pues yo sabía lo mucho que se resentía Holmes de cualquier
resbalón de esta clase. Era su especialidad ser exacto en todos los
detalles, pero su reciente dolencia le había afectado profundamente y este
pequeño incidente bastó para indicarme que aún distaba mucho de ser él otra
vez. Por unos momentos, se mostró visiblemente avergonzado, mientras el
inspector enarcaba las cejas y Alec Cunningham dejaba escapar una carcajada.
Sin embargo, el anciano caballero corrigió la equivocación y devolvió el
papel a Holmes,
–Délo a
la imprenta lo antes posible –pidió–. Creo que su idea es excelente.
Holmes
guardó cuidadosamente la cuartilla en su libreta de notas.
–Y ahora
–dijo–, seria de veras conveniente que fuéramos todos juntos a la casa y nos
aseguráramos de que ese ladrón un tanto excéntrico no se llevó, después de
todo, nada consigo.
Antes de
entrar, Holmes procedió a efectuar un examen de la puerta que había sido
forzada. Era evidente la introducción de un escoplo o de un cuchillo de hoja
gruesa que forzó la cerradura, pues pudimos ver en la madera las señales del
lugar en que actuó.
– ¿No
utilizan barras para atrancar la puerta? –preguntó.
–Nunca lo
hemos considerado necesario. - ¿no tienen un perro?
–Sí, pero
está encadenado al otro lado de la casa.
–¿A qué
hora se acuestan los sirvientes?
–Alrededor de las diez.
–Tengo
entendido que, a esa hora, William solía encontrarse también en la cama.
-Sí.
–Es
curioso que precisamente esta noche hubiera estado levantado. Y ahora, señor
Cunningham, le ruego tenga la amabilidad de enseñarnos la casa.
Un
pasillo enlosado, a partir del cual se ramificaban las cocinas, y una
escalera de madera conducían directamente al primer piso de la casa, con un
rellano opuesto a una segunda escalera, más ornamental, que desde el
vestíbulo principal ascendía a las plantas su-periores. Daban a ese rellano
el salón y varios dormitorios inclusive los del señor Cunningham y su hijo.
Holmes caminaba despacio, tomando buena nota de la arquitectura de la casa.
Yo sabia, por su expresión, que seguía una pista fresca y, sin embargo, no
podía ni imaginar en qué dirección le conducían sus inferencias.
–Mi buen
señor –dijo el mayor de los Cunningham con cierta impaciencia–y seguro que
todo esto es perfectamente innecesario. Esta es mi habitación, al pie de la
escalera, y la de mi hijo es la contigua. Dejo a su buen juicio dictaminar
si es posible que el ladrón llegara hasta aquí sin que nosotros lo
advirtiéramos.
–Tengo la
impresión de que debería buscar en otra parte una nueva pista –observó el
hijo con una sonrisa maliciosa.
–A pesar
de todo, debo pedirles que tengan un poco más de paciencia conmigo. Me
gustaría ver, por ejemplo, hasta qué punto las ventanas de los dormitorios
dominan la parte frontal de la casa. Según creo, éste es el cuarto de su
hijo –abrió la puerta correspondiente y éste, supongo, es el cuarto vestidor
en el que él estaba sentado, fumando, cuando se dio la alarma. ¿A dónde mira
su ventana?
Cruzó el
dormitorio, abrió la otra puerta y dio un vistazo al otro cuarto.
–Espero
que con esto se sienta satisfecho –dijo el señor Cunningham sin ocultar su
enojo.
–Gracias.
Creo haber visto todo lo que deseaba.
–Entonces, si realmente es necesario, podemos ir a mi habitación.
–Si no es
demasiada molestia...
El juez
se encogió de hombros y nos condujo a su dormitorio, que era una habitación
corriente y amueblada con sencillez. Al avanzar hacia la ventana, Holmes se
rezagó hasta que él y yo quedamos los últimos del grupo. Cerca del pie de la
cama había una mesita cuadrada y sobre ella una fuente con naranjas y un
botellón de agua. Al pasar junto a ella, Holmes, con profundo asombro por mi
parte, se me adelantó y volcó deliberadamente la mesa y todo lo que
contenía. El cristal se rompió en un millar de trozos y las naranjas rodaron
hasta todos los rincones del cuarto.
–Ahora si
que la he hecho buena, Watson –me dijo sin inmutarse. Vea como ha quedado la
alfombra.
Confundido, me agaché y comencé a recoger las frutas, comprendiendo que, por
alguna razón, mi companero deseaba cargarme a mí la culpa. Los demás así lo
creyeron y volvieron a poner de pie la mesa.
–¡Hola!
–exclamó el inspector–. ¿Dónde se ha metido ahora?
Holmes
habla desaparecido.
–Esperen
aquí un momento –dijo el joven Alec Cunningham. En mi opinión, este hombre
está mal de la cabeza. Venga conmigo, padre, y veremos a dónde ha ido.
Salieron
precipitadamente de la habitación, dejándonos al inspector, al coronel y a
mí mirándonos el uno al otro.
–Palabra
que me siento inclinado a estar de acuerdo con el joven Cunningham –dijo el
policía–. Pueden ser los efectos de esa enfermedad, pero a mí me parece
que...
Sus
palabras fueron interrumpidas por un súbito grito de «¡Socorro! ¡Socorro!
¡Asesinos!» Con viva emoción reconocí la voz como la de mi amigo. Salí
corriendo al rellano. Los gritos, reducidos ahora a una especie de rugido
ronco e inarticulado, procedían de la habitación que hablamos visitado en
primer lugar. Irrumpí en ella y entré en el contiguo cuarto vestidor.
Los dos
Cunningham se inclinaban sobre la figura postrada de Sherlock Holmes, el más
joven apretándole el cuello con ambas manos, mientras el anciano parecía
retorcerle una muñeca. En un instante, entre los tres los separamos de él y
Holmes se levantó tambaleándose, muy pálido y con evidentes señales de
agotamiento.
–Arreste
a estos hombres, inspector –jadeó.
–¿Bajo
qué acusación?
–¡La de
haber asesinado a su cochero, William Kirwan!
El
inspector se le quedó mirando boquiabierto.
–Vamos,
vamos, señor Holmes –dijo por fin–, estoy seguro de que en realidad no
quiere decir que...
-¡Pero
mire sus caras, hombre! –exclamó secamente Holmes.
Ciertamente, jamás he visto una confesión de culpabilidad tan manifiesta en
un rostro humano. El más viejo de los dos hombres parecía como aturdido, con
una marcada expresión de abatimiento en su faz profundamente arrugada. El
hijo, por su parte, había abandonado aquella actitud alegre y despreocupada
que le había caracterizado, y la ferocidad de una peligrosa bestia salvaje
brillaba en sus ojos oscuros y deformaba sus correctas facciones. El
inspector no dijo nada, pero, acercándose a la puerta, hizo sonar su
silbato. Dos de sus hombres acudieron a la llamada.
–No tengo
otra alternativa, señor Cunningham
–dijo–.
Confio en que todo esto resulte ser un error absurdo, pero puede ver que...
¿Cómo? ¿Que es esto? ¡Suéltelo!
Su mano
descargó un golpe y revolver, que el hombre más joven intentaba amartillar
cayó ruidosamente al suelo.
–Guárdelo
–dijo Holmes, poniendo en seguida su pie sobre él–. Le resultará útil en el
juicio. Pero esto es lo que realmente queríamos.
Holmes
sostenía ante nosotros un papel arrugado.
–¡El
resto de la hoja! –gritó el inspector.
–Precisamente.
–¿Y dónde
estaba?
–Donde yo
estaba seguro de que había de estar. Más tarde les aclararé todo el asunto.
Creo, coronel, que usted y Watson deberían regresar ya, y yo me reuniré con
ustedes dentro de una hora como máximo. El inspector y yo hemos de hablar un
poco con los prisioneros, pero con toda certeza volverán ustedes a yerme a
la hora de almorzar.
Sherlock
Holmes cumplió su palabra, pues alrededor de la una se reunió con nosotros
en el salón de fumar del coronel. Le acompañaba un caballero más bien bajo y
de cierta edad, que me fue presentado como el señor Acton, cuya casa había
sido escenario del primer robo.
–Deseaba
que el señor Acton estuviera presente al explicarles yo este asuntillo –dijo
Holmes–, pues es natural que tenga un vivo interés por sus detalles. Mucho
me temo, mi querido coronel, que lamente el momento en que usted admitió en
su casa a un pajarraco de mal agüero como soy yo.
–Al
contrario –aseguró vivamente el coronel–. Considero como el mayor de los
privilegios que me haya sido permitido estudiar sus métodos de trabajo.
Confieso que sobrepasan en mucho cuanto pudiera yo esperar, y que soy
totalmente incapaz de entender su resultado. De hecho, aún no he visto ni
traza de una sola pista.
–Temo que
mi explicación le desilusione, pero siempre ha sido mi hábito el no ocultar
ninguno de mis métodos, tanto a mi amigo Watson como a cualquiera capaz de
mostrar un interés inteligente por ellos. Pero ante todo, puesto que aún me
siento bastante quebrantado por el vapuleo recibido en aquel cuarto
vestidor, creo que voy a administrarme un trago de su brandy, coronel.
Ultimamente, mis fuerzas han sido sometidas a dura prueba.
–Confio
en que ya no vuelva a padecer aquellos ataques de nervios.
Sherlock
Holmes se echó a reír con ganas.
–Ya
hablaremos de esto en su momento –dijo–, y les haré un relato del caso en su
debido orden, indicándoles los diversos detalles que me guiaron en mi
decisión. Les ruego que me interrumpan si alguna deducción no resulta lo
bastante clara.
»En el
arte de la detección, tiene la mayor importancia saber reconocer, entre un
cierto número de hechos, aquellos que son incidentales y aquellos que son
vitales. De lo contrario, energía y atención se disipan en vez de
concentrarse. Ahora bien, en este caso no abrigué la menor duda desde el
primer momento, de que la clave de todo el asunto debía ser buscada en el
trozo de papel encontrado en la mano del difunto.
»Antes de
entrar en este pormenor, quiero llamarles la atención sobre el hecho de que
si el relato de Alec Cunningham era cierto, y si el asaltante, después de
disparar contra William Kirwan, había huido al instante, era evidente que no
pudo ser él quien arrancase el papel de la mano del muerto. Pero si no fue
él, había de ser el propio Alec Cunningham, pues cuando el anciano hubo
bajado ya había varios sirvientes en la escena del crimen. Este punto es
bien simple, pero al inspector le había pasado por alto porque él había
partido de la suposición de que estos magnates del mundo rural nada tenían
que ver con el asunto. Ahora bien, yo me impongo no tener nunca prejuicios y
seguir dócilmente los hechos allí donde me lleven éstos, y por consiguiente,
en la primera fase de mi investigación no pude por menos que examinar con
cierta suspicacia el papel representado por el señor Alec Cunningham.
»Acto
seguido efectué un examen muy atento de la esquina del papel que el
inspector nos había enseñado. En seguida me resultó evidente que formaba
parte de un documento muy notable. Aquí está. ¿No observa ahora en él algo
muy sugerente?
–Tiene un
aspecto muy irregular –contestó el coronel.
–¡Mi
apreciado señor! –exclamó Holmes–. ¡No puede haber la menor duda de que fue
escrito por dos personas, a base de palabras alternadas! Si le llamo la
atención acerca de las enérgicas «t» en las palabras at y to,
y le pido que las compare con las débiles de quarter y twelve,
reconocerá inmediatamente el hecho. Un análisis muy breve de esas cuatro
palabras le permitiría asegurar con toda certeza que learn y maybe
fueron escritas por la mano más fuerte, y el what por la más débil.
–¡Por
Júpiter, esto está tan claro como la luz del día–gritó el coronel– . ¿Y por
qué diablos dos hombres habían de escribir de este modo una carta?
–Evidentemente, el asunto era turbio, y uno de los hombres, que desconfiaba
del otro, estaba decidido a que, se hiciera lo que se hiciese, cada uno
debía tener la misma intervención en él. Ahora bien, queda claro que de los
dos hombres el que escribió el at y el to era el jefe.
–¿Cómo
llega a esta conclusión?
–Podríamos deducirla meramente de la escritura de una mano en comparación
con la otra, pero tenemos razones de más peso para suponerlo. Si examina
este trozo de papel con atención, concluirá que el hombre con la mano más
fuerte escribió el primero todas sus palabras, dejando espacios en blanco
para que los llenara el otro. Estos espacios en blanco no fueron suficientes
en algún caso, y pueden ver que el segundo hombre tuvo que comprimir su
letra para meter su quarter entre el at y el to, lo que
demuestra que éstas ya habían sido escritas. El hombre que escribió todas
sus palabras en primer lugar es, indudablemente, el mismo que planeó el
asunto.
–¡Excelente! –exclamó el señor Acton.
–Pero muy
superficial –repuso Holmes–. Sin embargo, llegamos ahora a un punto que sí
tiene importancia. Acaso no sepan ustedes que la deducción de la edad de un
hombre a partir de su escritura es algo en que los expertos han conseguido
una precisión considerable. En casos normales, cabe situar a un hombre en la
década que le corresponde con razonable certeza. Y hablo de casos normales,
porque la mala salud y la debilidad física reproducen los signos de la edad
avanzada, aunque el baldado sea un joven. En el presente caso, examinando la
escritura enérgica y vigorosa de uno, y la apariencia de inseguridad de la
otra escritura, que todavía se conserva legible, aunque las «t» ya
han empezado a perder sus barras transversales, podemos afirmar que la
primera es de un joven y la otra es de un hombre de edad avanzada pero sin
ser del todo decrépito.
–¡Excelente! –volvió a aplaudir Acton.
–No
obstante, hay otro punto que es más sutil y ofrece mayor interés. Hay algo
en común entre estas manos. Pertenecen a hombres con un parentesco
sanguíneo. A ustedes, esto puede resultarles más obvio en las «e» de
trazo griego, mas para mí hay varios detalles pequeños que indican lo mismo.
No me cabe la menor duda de que se detecta un hábito familiar en estos dos
especímenes de escritura. Desde luego, sólo les estoy ofreciendo en este
momento los resultados más destacados de mi examen del papel. Había otras
veintitrés deducciones que ofrecerían mayor interés para los expertos que
para ustedes, y todas ellas tendían a reforzar la impresión en mi fuero
interno de que la carta fue escrita por los Cunningham, padre e hijo.
»Llegado
a este punto, mi siguiente paso fue, como es lógico, examinar los detalles
del crimen y averiguar hasta qué punto podían ayudarnos. Fui a la casa con
el inspector y vi allí todo lo que había por ver. La herida que presentaba
el cadáver había sido producida, como pude determinar con absoluta certeza,
por un disparo de revólver efectuado a una distancia de poco más de cuatro
yardas. No había en las ropas ennegrecimiento causado por la pólvora. Por
consiguiente, era evidente que Alec Cunningham había mentido al decir que
los dos hombres estaban forcejeando cuando se hizo el disparo. Asimismo,
padre e hijo coincidieron respecto al lugar por donde el hombre escapó hacia
la carretera. En realidad, sin embargo, en este punto hay una zanja algo
ancha, con humedad en el fondo. Puesto que en esta zanja no había ni traza
de huellas de botas, tuve la absoluta seguridad, no sólo de que los
Cunningham habían mentido otra vez, sino también de que en el lugar del
crimen nunca hubo ningún desconocido.
»Y ahora
tenía que considerar el motivo de este crimen singular. Para llegar a él,
ante todo procuré aclarar el motivo del primer robo en casa del señor Acton.
Por algo
que nos había dicho el coronel, yo tenía entendido que existía un litigio
judicial entre usted, señor Acton, y los Cunningham. Desde luego, se me
ocurrió al instante que éstos habían entrado en su biblioteca con la
intención de apoderarse de algún documento que pudiera tener importancia en
el pleito.
–Precisamente –dijo el señor Acton–. No puede haber la menor duda en cuanto
a sus intenciones. Yo tengo la reclamación más indiscutible sobre la mitad
de sus actuales propiedades, y si ellos hubieran podido encontrar cierto
papel, que afortunadamente se encontraba en la caja fuerte de mis abogados,
sin la menor duda hubieran invalidado nuestro caso.
–Pues ya
lo ve –sonrió Holmes–, fue una intentona audaz y peligrosa, en la que me
parece vislumbrar la influencia del joven Alec. Al no encontrar nada,
trataron de desviar las sospechas haciendo que pareciera un robo corriente,
y con este fin se llevaron todo aquello a lo que pudieron echar mano. Todo
esto queda bien claro, pero todavía era mucho lo que se mantenía oscuro. Lo
que yo deseaba por encima de todo era conseguir la parte que faltaba de la
nota. Sabía que Alec la había arrancado de la mano del difunto, y estaba
casi seguro que la habría metido en el bolsillo de su bata. ¿En qué otro
lugar sino? La única cuestión era la de si todavía seguía allí. Valía la
pena hacer algo para averiguarlo, y con este objeto fuimos todos a la casa.
»Los
Cunningham se unieron a nosotros, como sin duda recordarán, ante la puerta
de la cocina. Era, desde luego, de la mayor importancia que no se les
recordase la existencia de aquel papel, pues de lo contrario era lógico
pensar que lo destruirían sin tardanza. El inspector estaba a punto de
hablarles de la importancia que le atribuíamos, cuando, por la más
afortunada de las casualidades, fui víctima de una especie de ataque y de
este modo cambió la conversacion.
jVálgame
el cielo! –exclamó el coronel, riéndose–. ¿Quiere decir que nuestra
compasión estaba injustificada y que su ataque fue una impostura?
–Hablando
como profesional, debo decir que lo hizo admirablemente – afirmé, mirando
con asombro a aquel hombre que siempre sabía confundirme con alguna nueva
faceta de su astucia.
–Es un
arte que a menudo demuestra su utilidad –comentó él–. Cuando me recuperé, me
las arreglé mediante un truco, cuyo ingenio tal vez revistiera escaso
mérito, para que el viejo Cunningham escribiese la palabra twelve a
fin de que yo pudiera compararla con el twelve escrito en el papel.
–¡Qué
borrico fui! –exclamé.
–Pude ver
que me estaba compadeciendo a causa de mi debilidad –dijo Holmes, riéndose–,
y sentí causarle la pena que me consta que sintió por mí. Después subimos
juntos y, al entrar en la habitación y ver la bata colgada detrás de la
puerta, volqué una mesa para distraer momentáneamente la atención de ellos y
volví sobre mis pasos con la intención de registrar los bolsillos. Sin
embargo, apenas tuve en mi poder el papel, que, tal como yo esperaba, se
encontraba en uno de ellos, los dos Cunningham se abalanzaron sobre mí y
creo que me hubieran asesinado allí mismo de no intervenir la rápida y
amistosa ayuda de ustedes. De hecho, todavía siento en mi garganta la presa
de aquel joven, y el padre me magulló la muñeca en sus esfuerzos para
arrancar el papel de mi mano. Comprendieron que yo debía saber toda la
verdad, y el súbito cambio de una seguridad absoluta a la ruina más completa
hizo de ellos dos hombres desesperados.
»Tuve
después una breve charla con el mayor de los Cunningham referente al motivo
del crimen. Se mostró bastante tratable, en tanto que su hijo era peor que
un demonio dispuesto a volarse los sesos, o los de cualquier otra persona,
en caso de haber recuperado su revólver. Cuando Cunningham vio que la
acusación contra él era tan sólida, se desfondó y lo explicó todo. Al
parecer, William había seguido disimuladamente a sus amos la noche en que
efectuaron su incursión en casa del señor Acton y, al tenerles así en sus
manos, procedió a extorsionarlos con amenazas de denuncia contra ellos. Sin
embargo, el joven Alec era hombre peligroso para quien quisiera practicar
con él esta clase de juego. Fue por su parte una ocurrencia genial la de ver
en el miedo a los robos, que estaba atenazando a la población rural, una
oportunidad para desembarazarse plausiblemente del hombre al que temía.
William cayó en la trampa y un balazo lo mató, y sólo con que no hubieran
conservado entera aquella nota y prestado un poco más de atención a los
detalles accesorios, es muy posible que nunca se hubiesen suscitado
sospechas.
–¿Y la
nota? –pregunté.
Sherlock
Holmes colocó ante nosotros este papel:
–Es en gran parte
precisamente lo que yo me esperaba –explicó–. Desde luego, desconozco
todavía qué relaciones pudo haber entre Alec Cunningham, William Kirwan y
Annie Morrison, pero el resultado demuestra que la celada fue tendida con
suma habilidad. Estoy seguro de que habrán de encantarles las trazas
hereditarias que se revelan en las <p» y en las colas de las «g».
La ausencia de puntos sobre las íes en la escritura del anciano
es también muy característica. Watson, creo que nuestro apacible reposo en
el campo ha sido todo un éxito, y con toda certeza mañana regresará a Baker
Street considerablemente revigorizado.
Traducción de
la nota escrita por los dos Cunningham y que hizo caer a su cochero en una
trampa mortal: <Si quieres venir a las doce menos cuarto a la puerta este te
enterarás de algo que te sorprenderá mucho y quizá será de lo más útil para
ti y también para Annic Morrison Pero no hables con nadie de este asunto.>
|
|