|
ESPAÑOL
Una pausa para el asombro
Respetamos las diferencias

Unidad 6
Al finalizar la unidad el estudiante:
CL.12.2 Evalúa los efectos que tienen el tono, la ironía y el estilo del autor en textos literarios.
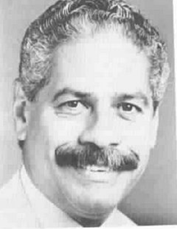
Biografía de
Luis Rafael Sánchez:
Luis Rafael Sánchez nació en Humacao en 17 de noviembre de 1936.
Dramaturgo, cuentista y novelista portorriqueño. En 1948 su familia se
muda a San Juan y recibe educación primaria y secundaria en colegios
públicos. Interesado en las artes dramáticas, comienza su carrera
artística como actor mientras estudia, trabaja en la radio, y se
convierte en dramaturgo después de su graduación.
Ha sido profesor en distintas universidades de los Estados Unidos y beneficiario de la beca Guggenheim, que le ha permitido hacer viajes de investigación por el mundo. Escribe en revistas y periódicos, crítica de arte y literatura, crítica social, e impresiones. Su estilo se identifica con lo barroco y lo carnavalesco, y su lenguaje es una ruptura con las normas de lo aceptado en la literatura. Crítica las normas sociales, según el género, la raza y el estatus socio-económico y político.
Es autor entre otras obras de las novelas La guaracha del Macho Camacho (1976) y La importancia de llamarse Daniel Santos (1989), de las obras teatrales Los ángeles se han fatigado (1960), Farsa del amor compradito (1960), La espera (1960), La hiel nuestra de cada día (1962), La pasión según Antígona Pérez (1968) y Quíntuples (1985), y del libro de cuentos En cuerpo de camisa (1966).
¿Por qué escribe usted?
Luis Rafael Sánchez
Cuando retomo los nombres de mis padres retomo la
clase social que me origina. Una clase social que en el caserío
subsidiado por el gobierno tuvo su anclaje inicial, una clase cuya
certidumbre más legítima era la pobreza.
Entonces, sin que la afirmación se equivoque con los suspiros
reaccionarios de la nostalgia, Puerto Rico era pobre de otra manera.
Entonces, de la instrucción con miras al diploma se encargaba la escuela
y de la educación restante se encargaba el hogar. Tres nortes guiaban
aquella educación hogareña, tres nortes resumibles en tres letanías
repetidas, mañana, tarde y noche. Porque, justamente, a la repetición se
le atribuía un valor pedagógico.
Pobre pero decente.
Pobre pero honrado.
Pobre pero limpio.
La pobreza se aceptaba como un hecho alejado de la política, como un
acontecimiento inmodificable a no ser por la vía del trabajo arduo. La
pobreza se confrontaba como un desafío individual. De ahí la
imperiosidad de la conjunción adversativa. La decencia, la honradez, la
limpieza, elevadas a señas morales o virtudes a ser desplegadas por los
pobres en toda ocasión y lugar, no estaban sujetas a la transigencia. De
los ricos no había por qué esperar que fueran decentes, honrados o
limpios, porque los ricos contaban entre sus incontables lujos el poder
vivir de espaldas a la opinión. Para eso eran ricos. Para poder ser y
hacer lo que les daba la gana, cuando le viniera en gana, como les
viniera la gana.
Esos códigos rígidos educaron a la inmensa mayoría del país
puertorriqueño hasta antier. Después, cuando la pobreza empezó a
apropiarse de los valores y los rencores de la clase media, cuando la
pobreza a la antigua empezaron a difuminarla las hipotecas bancarias y
el prestamito para ir a esquiar a Vermont y a Colorado, cuando el
progreso estalló en la cara del país como si fuera una bomba de
demoledora potencia, aquellos códigos rígidos dejaron de observarse.
Hasta el lamentable extremo de que la pobreza desaseada se convirtió en
otro aprovechado disfraz de la pequeña burguesía- el mahón deshilachado
pero de marca Levis, el jean roto en las rodillas pero de marca Pepe.
Hasta el amargo extremo de que la pobreza fue atendida como otra de las
posibilidades de la estética.
Colofón
Sin que resulte dogmático uno puede suscribir la vieja idea de que en
toda obra literaria hay biografía, que la persona del autor asoma, ya de
manera principal o secundaria, ya ubicua o frontalmente. Los
puertorriqueños tenemos, como apeaderos notables de nuestra identidad
colectiva, el son, el mestizaje y la errancia. La nuestra ha sido,
destacadamente, una cultura callejera, una cultura del vocerío y la
estridencia. Mi obra no quiere hacer otra cosa que biografiar, más que
mi persona, mi país. Más, no el plácido que halla su deformación en la
postal que lo promociona como un paraíso sin serpiente. El otro país me
interesa a la hora de literaturizar. El caótico, el despedazado, el
hostil.
Mientras afilo las líneas de cierre me doy cuenta que escribo, en fin,
para confirmar la vida como un tejido de bruscas y desapacibles
textualidades.
Un bardo ilustre, cuya poesía más acendrada se trasvasa en la forma del
bolero, reclama en uno de sus trabajos más difundidos, un aplauso al
placer y al amor. Para eso, también escribo. Para aplaudir las grandes
avenidas del placer, para hacerle terreno a las grandes ilusiones del
amor. Decía Elías Cannetti, el inmenso escritor búlgaro, Todo se nos
puede perdonar menos el no atrevernos a ser felices. También para eso
escribo, para atreverme a ser un poco feliz.
Contesta:
¿De acuerdo al ensayo, de qué clase social proviene el autor?
¿Qué características exalta de la pobreza?
¿ Qué hizo que los pobres en Puerto Rico ya no sean como antes?¿ Qué los transformó?
Enumera las razones por las que Luis Rafael Sánchez escribe.
¿ Qué piensas de las razones que tiene el autor para escribir?
¿Estás de acuerdo con las razones del autor? Por qué?
¿En qué tono está escrito el ensayo?
EL TONO
En una pieza literaria, existe una voz que narra los acontecimientos y dicha voz adquiere diferentes tonos que son claves para comprender la obra e incluso entenderla desde el punto de vista del autor o de los personajes. Toda obra literaria refleja el tono o actitud con que la voz narrativa la crea, también desde qué sentimiento (tono) la enuncia. Sin tono, una pieza de la literatura se presentaría sin emociones y tendría el aspecto de un documento oficial. El tono crea un efecto de empatía en el lector, porque, según el tono con el que se cuente el cuento o novela poesía o ensayo, ésta puede expresar diferentes sentimientos. El tono en una obra literaria puede clasificarse de variados modos. Puede ser formal, informal, íntimo, solemne, sombrío, activo, serio, irónico, didáctico, filosófico, humorístico, compasivo, reflexivo, delicado, inflamatorio, condescendiente, desafiante, persuasivo, amoroso, romántico, melancólico, resentido, desconfiado, cínico , solidario y de todas aquellas formas que tiene que ver con la actitud de la voz del narrador en la obra.
Escoge en qué tono están escritas estas oraciones, busca la definición de las palabras que no entiendas:
1. La embarcación se veía desde el cielo pequeñita, delicada, posada sobre las espumas del mar.
a. Desafiante
b. Delicado
c. Humorístico
d. Filosófico
2. ¡Corre!, no voy a esperar por ti todo el día.
a. Didáctico
b. Persuasivo
c. Amoroso
d. Desafiante
3. Vamos yo te ayudo , verás que juntos lo podemos lograr.
a. Solidario
b. Activo
c. Formal
d. Sombrío
4. ¡Nos salvamos! Ahora los pájaros le tiran a las escopetas.
a. Compasivo
b. Delicado
c. Didáctico
d. Irónico
5. Escucha bien, lo primero que debes hacer es estudiar y prepararte para la vida.
a. Cínico
b. Sarcástico
c. Informal
d. Didáctico
6. Los hombres deben buscar el bien y la belleza en todas las cosas de la naturaleza.
a. Humorístico
b. Desconfiado
c. Solidario
d. Filosófico
7. Jóvenes , les informo que a las 8:00 a.m. comenzaremos los trabajos, después de esa hora no se permitirá la entrada al salón de ninguna persona.
a. Informal
b. Formal
c. Humorístico
d. Romántico
Actividad 3 Lee el cuento: Tiene la noche una raíz
Tiene la noche una raíz

Publicado en el libro de cuentos
En
cuerpo de camisa (1966).
A Mariano Feliciano
A las siete el dindón. Las tres beatísimas, con unos cuantos pecados a cuestas, marcharon a la iglesia a rezongar el ave nocturnal. Iban de prisita, todavía el séptimo dindón agobiando, con la sana esperanza de acabar de prisita el rosario para regresar al beaterio y echar, ¡ya libres de pecados!, el ojo por las rendijas y saber quién alquilaba esa noche el colchón de la Gurdelia. ¡La Gurdelia Grifitos nombrada! ¡La vergüenza de los vergonzosos, el pecado del pueblo todo!
Gurdelia Grifitos, el escote y el
ombligo de manos, al oír el séptimo dindón, se paró detrás del antepecho
con lindo abanico de nácar, tris-tras-tris-tras, y empezó a anunciar la
mercancía. En el pueblo el negocio era breve. Uno que otro majadero
cosechando los treinta, algún viejo verdérrimo o un tipitejo
quinceañero debutante. Total, ocho o diez pesos por semana que, sacando
los tres del cuarto, los dos de la fiambrera y los dos para polvos,
meivelines y lipstis, se venían a quedar en la dichosa porquería que
sepultaba en una alcancía hambrienta.
Gurdelia no era hermosa. Una murallita de dientes le combinaba con los
ojos saltones y asustados que tenía, ¡menos mal!, en el sitio en que
todos tenemos los ojos. Su nariguda nariz era suma de muchas narices que
podían ser suyas o prestadas. Pero lo que redondeaba su encanto de
negrita bullanguera era el buen par de metáforas -princesas cautivas de
un sostén cuarenticinco que encaramaba en el antepecho y que le hacían
un suculento antecedente. Por eso, a las siete, las mujeres decentes y
cotidianas, oscurecían sus balcones y sólo quedaba, como anuncio
luminoso, el foco de la Gurdelia.
Gurdelia se recostaba del antepecho y esperaba. No era a las siete ni a
las ocho que venían sino más tarde. Por eso aquel toc único en su
persiana la asombró. El gato de la vecina, pensó. El gato maullero
encargado de asustarla. Desde su llegada había empezado la cuestión.
Mariposas negras prendidas con un alfiler, cruces de fósforos sobre el
antepecho, el miau en staccato, hechizos, maldiciones y fufús, desde la
noche de tormenta en que llegó al pueblo. Pero ella era valiente. Ni la
asustaba eso, ni las sartas de insultos en la madrugada, ni las piedras
en el techo. Así que cuando el toc se hizo de nuevo agarró la escoba, se
echó un coño a la boca y abrió la puerta de sopetón. Y al abrir:
- Soy yo, doñita, soy yo que vengo a entrar. Míreme la mano apretá. Es
un medio peso afisiao. Míreme el puño, doñita. Le pago éste ahora y
después cada sábado le lavo el atrio al cura y medio y medio y medio
hasta pagar los dos que dicen que vale.
La jeringonza terminó en la sala ante el asombro de la Grifitos, que no
veía con buenos ojos que un muchachito se le metiera en la casa. No por
ella, que no comía niños, sino por los vecinos. Un muchachito allí
afilaba las piedras y alimentaba las lenguas. Luego un un muchachito
bien chito, ni siquiera tirando a mocetón, un muchachito con gorra azul
llamado...
- ¿Cómo te llamas?
- Cuco.
Un muchachito llamado Cuco, que se quitó la gorra azul y se dejó al aire
el cholo pelón.
- ¿Qué hace aquí?
- Vine con este medio peso, doñita.
- Yo no vendo dulce.
- Yo no quiero dulce, doñita.
- Pues yo no tengo ná.
- Ay sí, doñita. Dicen los que han venío que... Cosa que yo no voy a
decir pero dicen cosas tan devinas que yo he mancao este medio peso
porque tengo gana del amor que dicen que usté vende.
- ¿Quién dice?
Gurdelia puso cara de vecina y se llevó las manos a la cintura como
cualquier señora honrada que pregunta lo que le gusta a su capricho.
- Yo oí que mi pai se lo decía a un compai, doñita. Que era devino. Que
él venía de cuando en ves porque era devino, bien devino, tan devino que
él pensaba golver.
- ¿Y qué era lo devino?
- Yo no sé pero devino, doñita.
Gurdelia Grifitos, lengüetera, bembetera, solariega, güíchara
registrada, lavá y tendía en tó el pueblo, bocona y puntillosa, como que
no encontraba por dónde agarrar el muerto. Abría los ojos, los cerraba,
se daba tris-tras en las metáforas pero sólo lograba decir: ay Virgen,
ay Virgen. Gurdelia Grifitos, loba vieja en los menesteres de vender
amor, como que no encontraba por dónde desenredar el enredo, porque era
la primera vez en su perra vida que se veía requerida por un... por
un... ¡Dios Santo! Era desenvuelta, cosa que en su caso venía como
anillo, argumentosa, pico de oro, en fin, ¡águila!. Pero de pronto el
muchachito Cuco la había callado. Precisamente por ser el muchachito
Cuco. ¡Precisamente por ser el muchachito! En todos sus afanados años se
había enredado con viejos solteros, viejos casados, viejos viudos,
solteros sin obligación o maridos cornudos o maridos corneando. Pero, un
mocosillo, ¡Santa Cachucha!, que olía a trompo y chiringa. Un mocosillo
que podía ser, claro que sí, su hijo. Esto último la mareó un poco. El
vientre le dio un sacudón y las palabras le salieron.
- Usté e un niño. Eso son mala costumbre.
- Aquí viene to el mundo. Mi pai dijo...
Ahora no le quedaban razones. Los dientes, a Gurdelia, se le salían en
fila, luego, en un desplazamiento de retaguardia volvían a acomodarse,
tal la rabia que tenía.
- Usté e un niño.
- Yo soy un hombre.
- ¿Cuánto año tiene?
- Dié pa once.
- Mire nenine. Voy a llamar a su pai.
Pero Cuco puso la boca apucherada, como para llorar hasta mañana y
entre puchero y gemido decía -que soy un hombre-. Gurdelia, el tris-tras
por las metáforas, harta ya de la histeria y de la historia le dijo que
estaba bien, que le daría del amor. Bien por dentro empezó a dibujar una
idea.
- Venga acá... a mi falda.
Cuco estrenó una sonrisa de demonio junior.
- Cierre lo ojito.
- Pai decía que en la cama, doñita.
- La cama viene despué.
Cuco, tembloroso, fue a acurrucarse por la falda de la Gurdelia. Esta se
estaba quieta pero el vientre volvió a darle otro salto magnífico.
Cuando Gurdelia sintió la canción reventándole por la garganta, Cuco
dijo -oiga, oiga-. Pero el sillón que se mecía y la luz que era
meridiana y el vaivén del que no tiene vaca no bebe leche empezaron a
remolcarlo hasta la zona rotunda del sueño. Gurdelia lo cambió a la
cama y allí lo dejó un buen rato. Al despertar, como sin creerlo, como
si se hubiese vuelto loco, Cuco preguntó bajito
- ¿Ya, doñita?
Ella, como sin creerlo, como si se hubiese vuelto loca, le contestó, más
bajito aún.
- Ya, Cuco.
Cuco salió corriendo diciendo -devino, devino-. Gurdelia, al verlo ir,
sintió el vaivén del que no tiene vaca no bebe leche levantándole una
parcela de la barriga. Esa noche apagó temprano. Y un viejo borracho se
cansó de tocar.
Contesta:
¿En dónde se desarrolla esta historia?
Describe los personajes. ¿Cuál es tu opinión de ellos?
¿Cuál es el conflicto presente en la obra? ¿ Cómo se resuelve?
Por qué Gurdelia es una mujer digna de respeto?
¿Por qué el cuento se llama Tiene la noche una raíz?
¿En qué tono está escrito el cuento?
LA IRONÍA
La ironía es la figura mediante la cual se da a entender lo contrario de lo que se dice. Se origina cuando, por el contexto, la entonación o el lenguaje corporal se da a entender lo contrario de lo que se está diciendo.
Estando en prisión Cervantes escribió El Quijote, en uno de los diálogos del Quijote con Sancho le dijo: “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos.”

En qué consiste la ironía en esta situación, explica.
Cupido, el dios del amor , es ciego; en qué consiste la ironía, explícala.

En el cuento Tiene la noche una raíz se presentan varias situaciones irónicas , ¿cuáles son?:
Ej. En el cuento se caracteriza a las mujeres más religiosas como las más bochincheras.
© Derechos Reservados
Escuela Virtual de Educación Acelerada Proyecto Salón Hogar Inc.
|
