|
L a G r a n E n c ic l o p e d i a
I l u s t r a d a d e l P r o y e c t o
S a l ó n H o g a r
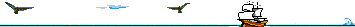
La
Aventura Del Colegio Priory

Arthur Conan Doyle
En nuestro pequeño escenario de Baker Street hemos presenciado entradas y
salidas espectaculares, pero no recuerdo ninguna tan repentina y
sorprendente como la primera aparición del doctor Thorneycroft Huxtable, M.A.,
Ph.D., etc.[1] Su tarjeta, que
parecía demasiado pequeña para soportar el peso de tanto título académico,
le precedió en unos segundos y luego entró él: tan grande, tan pomposo y tan
digno que parecía la encarnación misma del aplomo y la solidez. Y sin
embargo, lo primero que hizo en cuanto la puerta se cerró a sus espaldas fue
tambalearse y apoyarse en la mesa, tras lo cual se desplomó en el suelo y
allí quedó su majestuosa figura, postrada e inconsciente sobre la alfombra
de piel de oso colocada delante de nuestra chimenea.
[1]
M.A.: «Master in Arts»; Ph.D.: «Doctor in Philosophy».
Nos pusimos en
pie de un salto y durante unos instantes contemplamos con silencioso asombro
aquel enorme resto de naufragio, que parecía el resultado de una repentina y
letal tempestad ocurrida en algún lugar lejano del océano de la vida. Luego
corrimos a socorrerlo, Holmes con un almohadón para la cabeza y yo con
brandy para la boca. El rostro blanco y macizo estaba surcado por arrugas de
preocupación, las fláccidas bolsas de debajo de los ojos tenían un color
plomizo, la boca entreabierta se curvaba en una mueca de dolor y sus
rollizas mejillas estaban sin afeitar. La camisa y el cuello mostraban las
mugrientas señales de un largo viaje, y el cabello se encrespaba
desordenadamente sobre la bien formada cabeza. El hombre que yacía ante
nosotros había sufrido sin duda un duro golpe.
—¿Qué
tiene, Watson? —preguntó Holmes.
—Agotamiento total, puede que simple hambre y cansancio —respondí, tomándole
el pulso y verificando que el torrente de vida se había reducido a un débil
goteo.
—Billete
de ida y vuelta desde Mackleton, en el norte de Inglaterra —dijo Holmes,
sacándoselo del bolsillo del reloj—. Y aún no son ni las doce. No cabe duda
de que ha madrugado. Los párpados fruncidos empezaron a temblar y un
par de ojos grises y ausentes alzaron su mirada hacia nosotros. Un instante
después, nuestro hombre se ponía en pie con dificultades y rojo de
vergüenza.
—Perdone
esta muestra de debilidad, señor Holmes; temo que me han fallado las
fuerzas. Gracias. Si pudiera tomar un vaso de leche y una galleta, estoy
seguro de que me pondría bien. He venido personalmente, señor Holmes, para
asegurarme de que me acompañará usted a la vuelta. Temía que un simple
telegrama no lograría convencerlo de la absoluta urgencia del caso.
—Cuando
se haya repuesto usted del todo...
—Ya me
siento perfectamente otra vez. No me explico cómo me dio este
desfallecimiento. Señor Holmes, quiero que venga usted a Makleton conmigo en
el primer tren mi amigo sacudió la cabeza.
—Mi
compañero, el doctor Watson, podrá decirle que en estos momentos estamos
ocupadísimos. No puedo dejar este caso de los documentos Ferrers, y además
está a punto de comenzar el juicio por el crimen de Abergavenny. Sólo un
asunto muy importante podría sacarme de Londres en estos momentos.
—¡Importante! —nuestro visitante levantó las manos—. ¿No se ha enterado del
secuestro del único hijo del duque de Holdernesse?
—¿Cómo?
¿El que fue ministro?
—Exacto.
Hemos tratado de ocultárselo a la prensa, pero anoche el Globe publicaba
algunos rumores. Pensé que tal vez estuviera usted al corriente.
Holmes
estiró su largo y delgado brazo y sacó el volumen «H» de su enciclopedia de
consulta.
—«Holdernesse,
sexto duque de K.G., P.C...[2], y
así medio alfabeto...; barón de Beverley, conde de Carston... ¡Caramba,
menuda lista!... Señor de Hallamshire desde 1900. Casado con Edith, hija de
sir Charles Appledore, en 1888. Hijo único y heredero: lord Saltire.
Propietario de unos 250,000 acres , Minas en Lancashire y Gales.
Residencias: Carlton House Terrace, Londres; Mansión Holdernesse, en
Hallamshire; castillo de Carston, en Bangor, Gales. Lord Almirante en 1872.
Primer secretario de Estado... ¡Vaya, vaya! Se trata, sin duda, de uno de
los grandes personajes del reino.
[2]
K.G.: «Knight of the Garter» (Caballero de la Orden de la Jarretera); P.C.
Posiblemente significa Privy Councillor, es decir, miembro del Consejo
Privado de la Reina.
—El más
grande, y puede que el más rico. Ya sé, señor Holmes, que es usted un
profesional de primera fila y que está dispuesto a trabajar por mero amor al
trabajo. Sin embargo, puedo decirle que su excelencia ha prometido entregar
un cheque de cinco mil libras a la persona que pueda indicarle el paradero
de su hijo, y otras mil a quien pueda identificar a la persona o personas
que lo han secuestrado.
—Una
oferta principesca —dijo Holmes—. Watson, creo que acompañaremos al doctor
Huxtable al norte de Inglaterra. Y ahora, doctor Huxtable, en cuanto se haya
terminado la leche, le agradecería que nos contara lo que ha ocurrido,
cuándo ocurrió, cómo ocurrió v, por último, qué tiene que ver en ello el
doctor Thorneycroft Huxtable, del colegio Priory, cerca de Mackleton, y por
qué viene a solicitar mis humildes servicios tres días después del suceso,
como se deduce del estado de su barba.
Nuestro
visitante había dado cuenta de su leche y sus galletas. Recuperado el brillo
de sus ojos y el color de sus mejillas, comenzó a explicar la situación con
considerable energía y lucidez.
—Debo
informarles, caballeros, de que el Priory es un colegio preparatorio, del
que soy fundador y director. Tal vez les resulte más familiar mi nombre si
lo asocian a los Comentarios a Horacio por Huxtable. El Priory es el mejor y
más selecto colegio preparatorio de Inglaterra, sin excepción alguna. Lord
Leverstoke, el conde de Blackwater, sir Cathcart Soames..., todos ellos me
han confiado a sus hijos. Pero cuando me pareció que mi colegio había
alcanzado el cenit fue hace tres semanas, cuando el duque de Holdernesse
envió a su secretario, el señor James Wilder, para notificarme la intención
de poner a mi cargo al joven lord Saltire, de diez años de edad, hijo único
y heredero suyo. ¡Qué poco imaginaba yo que aquello iba a ser el preludio de
la desgracia más terrible de mi vida!
»El
muchacho llegó el 1 de mayo, que es cuando comienza el semestre de verano.
Era un joven encantador, que se adaptó en seguida a nuestras normas. Debo
decirle..., espero no estar cometiendo una indiscreción, pero en un caso
como éste es absurdo andarse con medias verdades..., que el chico no era muy
feliz en su casa. Es un secreto a voces que la vida matrimonial del duque no
ha sido muy apacible y acabó desembocando en una separación por mutuo
acuerdo. La duquesa se ha establecido en el sur de Francia. Esto ocurrió
hace muy poco, y se sabe que las simpatías del muchacho estaban del lado de
la madre. Cuando ella se marchó de la mansión Holdernesse, el chico se quedó
muy deprimido, y por eso decidió el duque enviarlo a mi colegio. A los
quince días se había adaptado por completo y parecía absolutamente feliz con
nosotros.
»Se le
vio por última vez la noche del 13 de mayo, es decir, la noche del lunes
pasado. Su cuarto está en el segundo piso v para llegar a él hay que pasar
por otra habitación más grande, en la que duermen dos alumnos. Estos
muchachos no vieron ni oyeron nada, de manera que es imposible que el joven
Saltire pasara por allí. La ventana de su cuarto estaba abierta y hay una
hiedra bastante sólida que llega hasta el suelo. No encontramos pisadas
abajo, pero no cabe duda de que esta es la única salida posible.
»Su
ausencia se descubrió a las siete de la mañana del martes. Se notaba que
había dormido en su cama. Antes de marcharse se había vestido del todo, con
el uniforme escolar de chaqueta negra, estilo Eton, y pantalones gris
oscuro. No se advertían señales de que hubiera entrado alguien en su
habitación y estamos seguros de que si hubiera habido gritos o forcejeo se
habrían oído, porque Caulder, el mayor de los dos muchachos que duermen en
la habitación interior, tiene el sueño muy ligero.
»Cuando
descubrimos la desaparición de lord Saltire, pasé lista inmediatamente a
todo el personal del colegio: alumnos, profesores y servicio. Y entonces nos
dimos cuenta de que lord Saltire no se había fugado solo. Faltaba también
Heidegger, el profesor de alemán. Su habitación está también en el segundo
piso, al otro extremo del edificio, pero dando a la misma fachada que la de
lord Saltire. También había dormido en su cama; pero al parecer se había
marchado a medio vestir, porque su camisa y sus calcetines estaban tirados
en el suelo. No cabe duda de que bajó descolgándose por la hiedra, porque
encontramos pisadas suyas abajo en el césped. Junto a este césped hay un
pequeño cobertizo donde guardaba su bicicleta, que también ha desaparecido.
»Llevaba
con nosotros dos años, y había llegado con las mejores referencias. Pero era
un tipo callado y poco simpático, que no se llevaba muy bien ni con los
alumnos ni con los profesores. No se pudo encontrar ni rastro de los
fugitivos, y hoy, jueves, sabemos tan poco como el martes. Naturalmente,
fuimos de inmediato a preguntar a la mansión Holdernesse. Se encuentra a
sólo unas millas de distancia, v pensamos que un repentino ataque de
nostalgia le habría hecho volver con su padre. Pero allí no sabían nada de
él. El duque está excitadísimo, y en cuanto a mí, ya han visto ustedes el
estado de postración nerviosa al que me han reducido la incertidumbre y la
responsabilidad. Señor Holmes, si alguna vez se ha empleado usted a fondo,
le suplico que lo haga ahora, porque nunca en su vida encontrará un caso que
más lo merezca.
Sherlock
Holmes había escuchado con el mayor interés el relato del afligido director
de escuela. Sus cejas fruncidas y el profundo surco que había entre ellas
demostraban que no era preciso insistirle para que concentrase toda su
atención en un problema que, aparte de las enormes sumas que en él se
barajaban, tenía forzosamente que atraerle, dada su afición a lo enigmático
y lo extraño. Sacó su cuaderno de notas y garabateó en él algunas
anotaciones.
—Ha sido
una torpeza por su parte no acudir a mí antes —dijo en tono severo—. Me
obliga a iniciar mi investigación con una grave desventaja. Es impensable,
por ejemplo, que esa hiedra y ese césped no le revelaran nada a un
observador experto.
—No ha
sido culpa mía, señor Holmes. Su excelencia estaba empeñado en evitar a toda
costa un escándalo público. Le asustaba que sus desgracias familiares
quedaran expuestas a la vista de todos. Siente horror por ese tipo de cosas.
—¿Pero
se ha realizado alguna investigación oficial?
—Sí,
señor, pero sin ningún resultado. Al principio pareció que se había
encontrado una pista, ya que alguien declaró haber visto a un hombre joven y
un niño saliendo de una estación cercana en uno de los primeros trenes. Pero
anoche supimos que se había seguido la pista de la pareja hasta Liverpool, y
se ha comprobado que no tienen nada que ver con el asunto. Entonces fue
cuando, desesperado, defraudado y tras una noche sin dormir, decidí tomar el
primer tren y venir directamente a verle.
—Supongo
que la investigación sobre el terreno aflojaría mientras se seguía esa pista
falsa.
—Se
interrumpió por completo.
—Con lo
cual se han perdido tres días. No se podía haber manejado peor el asunto.
—Eso me
parece a mí, lo reconozco.
—Sin
embargo, debería poderse resolver el problema. Tendré mucho gusto en echarle
un vistazo. ¿Ha descubierto usted alguna conexión entre el chico perdido y
este profesor alemán?
—Absolutamente ninguna.
—¿Ni
siquiera estaba en su clase?
—No; por
lo que yo sé, jamás intercambiaron una palabra.
—Desde
luego, esto es muy curioso. ¿Tenía bicicleta el chico?
—No.
—¿Se ha
echado en falta alguna otra bicicleta?
—No.
—¿Está
usted seguro? —Completamente.
—Vamos a
ver: ¿no pensará usted en serio que este alemán se marchó en bicicleta en
plena noche con el chico en brazos? —Claro que no.
—Entonces, ¿cuál es su teoría?
—Lo de
la bicicleta pudo ser un truco para despistar. Pueden haberla escondido en
cualquier parte y luego marcharse a pie.
—Desde
luego; pero parece un truco bastante absurdo, ¿no cree? ¿Había más
bicicletas en ese cobertizo?
—Varias.
—¿Y no
cree que si hubieran querido dar la impresión de que se marcharon de ese
modo habrían escondido un par de bicicletas?
—Supongo
que sí.
—Desde
luego que sí. La teoría del truco para despistar no se sostiene. Sin
embargo, el incidente constituye un magnífico punto de partida para una
investigación. Al fin y al cabo, una bicicleta no es fácil de esconder o
destruir. Otra pregunta: ¿Recibió el chico alguna visita el día antes de su
desaparición?
—No.
—¿Recibió alguna carta?
—Sí,
una.
—¿De
quién?
—De su
padre.
—¿Abren
ustedes las cartas de los alumnos?
—No.
—Y
entonces, ¿cómo sabe que era de su padre?
—Porque
el sobre llevaba el escudo de armas y la dirección estaba escrita con la
letra del duque, que es característicamente rígida. Además, el duque
recuerda haber escrito.
—¿Recibió otras cartas antes de ésa?
—Ninguna
en varios días.
—¿Y
alguna vez ha recibido carta de Francia?
—No,
nunca.
Supongo
que se da usted cuenta de hacia dónde apuntan mis preguntas. Una de dos: o
se llevaron al chico a la fuerza o se marchó por su propia voluntad. En este
último caso, cabría suponer que sólo una llamada de fuera podría empujar a
un muchacho tan joven a hacer semejante cosa. Si no recibió visitas, la
llamada tuvo que llegar por carta. Por tanto, estoy intentando averiguar
quién la escribió.
—Me temo
que no puedo ayudarle mucho. Que yo sepa, el único que le escribía era su
padre.
—El cual
le escribió el mismo día de su desaparición. ¿Se llevaban muy bien el padre
y el hijo?
—Su
excelencia no se lleva bien con nadie. Vive sumergido por completo en los
grandes asuntos públicos y resulta bastante inaccesible a las emociones
normales. Pero, a su manera, siempre se portó bien con el niño.
—Sin
embargo, las simpatías de éste se inclinaban por la madre, ¿no?
—Sí.
—¿Lo
dijo él?
—No.
—Entonces, ¿el duque?
—¡Santo
cielo, no!
—Entonces, ¿cómo lo sabe usted?
—Tuve
algunas conversaciones confidenciales con el señor James Wilder, secretario
de su excelencia. Fue él quien me informó acerca de los sentimientos de lord
Saltire.
—Ya veo.
Por cierto, esa última carta del duque, ¿se encontró en la habitación del
muchacho después de que éste desapareciera?
—No, se
la había llevado. Creo, señor Holmes, que deberíamos ponernos en camino
hacia la estación de Euston.
—Pediré
un coche. Dentro de un cuarto de hora estaremos a su servicio. Y si va usted
a telegrafiar, señor Huxtable, convendría que la gente de por allí creyera
que las investigaciones aún siguen centradas en Liverpool, o dondequiera que
conduzca esa pista falsa. De ese modo, yo podré trabajar tranquilamente en
las puertas de su establecimiento, y tal vez el rastro no esté tan borrado
como para que no podamos olfatearlo dos viejos sabuesos como Watson y yo.
Aquella
noche la pasamos en la fría y vigorizante atmósfera de la región de Peak,
donde se encuentra el famoso colegio del doctor Huxtable. Ya había
oscurecido cuando llegamos. Sobre la mesa del vestíbulo había una tarjeta, y
el mayordomo susurró algo al oído del director, que se volvió hacia nosotros
con la alegría reflejada en todos sus macizos rasgos.
—¡El
duque está aquí! —dijo—. El duque y el señor Wilder están en mi despacho.
Vengan, caballeros, y los presentaré. Como es natural, yo había visto muchos
retratos del famoso estadista, pero el hombre de carne y hueso era muy
distinto de sus imágenes. Se trataba de una persona alta y majestuosa,
vestida de manera inmaculada, con un rostro flaco y chupado, y una nariz
grotescamente larga y encorvada. La mortal palidez de su piel contrastaba
con la larga y ondulada barba roja que le caía por encima del chaleco
blanco, en el que una cadena de reloj brillaba a través de las guedejas. Así
era el majestuoso personaje que nos miraba con fría mirada desde el centro
de la alfombra de la chimenea del doctor Huxtable. A su lado había un hombre
muy joven, que supuse que sería Wilder, el secretario privado. Era pequeño,
nervioso, inquisitivo, con ojos inteligentes de color azul claro y expresión
cambiante. Fue él quien inició en el acto la conversación, en tono cortante
y decidido.
—Vine
esta mañana, doctor Huxtable, pero llegué demasiado tarde para impedirle
partir hacia Londres. Me enteré de que tenía la intención de solicitar al
señor Sherlock Holmes que se hiciera cargo del caso. A su excelencia le
sorprende, doctor Huxtable, que haya usted dado un paso semejante sin
consultarlo.
—Al
saber que la policía había fracasado...
—Su
excelencia no está en modo alguno convencido del fracaso de la policía.
—Pero
señor Wilde...
—Sabe
usted muy bien, doctor Huxtable, que su excelencia tiene especial interés en
evitar todo escándalo público. Prefiere que su intimidad la conozcan las
menos personas posibles.
—La cosa
tiene fácil remedio —dijo el acobardado doctor—.
El señor
Sherlock Holmes puede regresar a Londres en el tren de la mañana.
—Nada de
eso, doctor, nada de eso —dijo Holmes con su voz más meliflua—. Este aire
del Norte resulta muy vigorizante y agradable, y me parece que voy a pasar
unos días en estos páramos, ocupando la mente lo mejor que pueda.
Naturalmente, a usted le toca decidir si me alojo bajo su techo o en la
posada del pueblo.
Pude
darme cuenta de que el pobre doctor se encontraba sumido en la más profunda
indecisión, de donde fue rescatado por la voz grave y sonora del duque
barbirrojo, que resonó como un gong llamando a comer.
—Doctor
Huxtable, estoy de acuerdo con el señor Wilder en que tendría usted que
haberme consultado. Pero ya que el señor Holmes está enterado de todo, sería
verdaderamente absurdo no aprovechar sus servicios. En lugar de ir a la
posada, señor Holmes, me agradaría mucho que se quedara conmigo en la
mansión Holdernesse.
—Gracias, excelencia. Pero, a efectos de la investigación, creo que será más
juicioso que me quede en el escenario del misterio. —Como desee,
señor Holmes. Por supuesto, cualquier información que el señor Wilder o yo
podamos proporcionarle está a su disposición.
—Lo más
probable es que tenga que ir a visitarlos a la mansión —dijo Holmes—. Por el
momento, señor, sólo deseo preguntarle si tiene formada alguna hipótesis que
explique la misteriosa desaparición de su hijo.
—No,
señor; ninguna.
—Perdóneme si hago alusión a algo que le resulta doloroso, pero no tengo más
remedio. ¿Cree usted que la duquesa puede tener algo que ver con el asunto?
El
ilustre ministro dio claras muestras de vacilación.
—No creo
—dijo por fin.
—La otra
explicación más evidente es que el chico haya sido secuestrado con objeto de
pedir rescate por él. ¿No ha recibido ninguna petición en ese sentido?
—No,
señor.
—Una
pregunta más, excelencia. Tengo entendido que escribió usted a su hijo el
día mismo del incidente.
—No; le
escribí el día antes.
—Eso es.
¿Pero él recibió la carta ese día?
—Sí.
—¿Había
algo en su carta que pueda haberlo trastornado o inducido a dar ese paso?
—No,
señor, claro que no.
—¿Echó
usted mismo la carta al correo?
La
contestación del aristócrata quedó interrumpida por el secretario, que
intervino algo acalorado.
—Su
excelencia no tiene por costumbre llevar personalmente las cartas al correo
—dijo—. La carta se dejó con las demás en la mesa del despacho, y yo mismo
las eché al buzón.
—¿Está
usted seguro de haber echado esta carta?
—Sí; me
fijé en ella.
—¿Cuántas cartas escribió su excelencia aquel día?
—Veinte
o treinta —dijo el duque—. Mantengo mucha correspondencia. Pero ¿no le
parece esto un poco irrelevante?
—No del
todo —respondió Holmes.
—Por mi
parte —prosiguió el duque—, he aconsejado a la policía que dirija su
atención hacia el sur de Francia. Ya he dicho que no creo que la duquesa
haya incitado un acto tan monstruoso, pero el chico tenía ideas muy
equivocadas, y es posible que haya huido para irse con ella, inducido y
ayudado por ese alemán. Bien, doctor Huxtable, nos volvemos á la mansión.
Me di
cuenta de que a Holmes aún le habría gustado hacer algunas preguntas más,
pero el brusco comportamiento del noble daba a entender que la entrevista
había terminado. Era evidente que aquello de discutir sus intimidades
familiares con un extraño le resultaba absolutamente aborrecible a su
exquisito carácter aristocrático, y que temía que cualquier nueva pregunta
arrojara una desagradable luz sobre los rincones discretamente oscurecidos
de su historia ducal.
En
cuanto el aristócrata y su secretario se marcharon, mi amigo se lanzó de
inmediato a la investigación, con su vehemencia habitual.
Examinamos minuciosamente la habitación del muchacho, que no nos proporcionó
información alguna, aparte de dejarnos convencidos de que sólo pudo haber
escapado por la ventana. Tampoco la habitación y los objetos personales del
profesor alemán nos ofrecieron ninguna pista nueva. En este caso, un tallo
de hiedra había cedido bajo su peso, y a la luz de la linterna pudimos ver
en el césped la huella dejada por sus talones al bajar al suelo. Aquella
marca solitaria en el bien cortado césped constituía el único testimonio
material de la inexplicable fuga nocturna.
Sherlock
Holmes salió del colegio solo y no regresó hasta después de las once. Se
había hecho con un mapa militar de la zona y lo trajo a mi cuarto, lo
extendió sobre la cama, colgó encima una lámpara y se puso a fumar mientras
lo examinaba, señalando de cuando en cuando los puntos de interés con la
humeante boquilla de ámbar de su pipa.
—Cada
vez me gusta más este caso, Watson —dijo—. Decididamente, presenta aspectos
muy interesantes. En esta fase inicial, quiero que se fije en estos detalles
geográficos, que pueden tener mucha importancia para nuestra investigación.
»Mire
este mapa. Este cuadrado oscuro es el colegio Priory. Voy a marcarlo con un
alfiler. Y esta línea es la carretera principal. Ya ve que corre de Este a
Oeste, pasando frente a la escuela, y que en ninguna de las dos direcciones
existe una desviación en más de una milla. Si los dos fugitivos se marcharon
por carretera, tuvo que ser por esta carretera.
—Exacto.
—Por una
curiosa y afortunada casualidad, podemos saber hasta cierto punto lo que
pasó por esta carretera durante la noche de autos. Aquí, donde señalo con la
pipa, había un policía rural de servicio desde las doce hasta las seis. Como
puede ver, se trata del primer cruce que existe por el lado este. El guardia
declara que no se movió de su puesto ni un instante, y está seguro de que ni
el hombre ni el niño pudieron pasar por allí sin que él los viera. He
hablado esta noche con el policía en cuestión, y me ha parecido una persona
de absoluta confianza. Con eso queda descartado este camino. Pasemos a
ocuparnos del otro. Aquí hay una fonda, «El Toro Rojo», cuya propietaria
estaba enferma. Había hecho llamar al médico de Mackleton, pero éste no
llegó hasta por la mañana, porque estaba ocupado con otro caso. La gente de
la fonda pasó toda la noche en vela, aguardando su llegada, y parece que en
todo momento había alguien vigilando la carretera. También ellos han
declarado que no pasó nadie. Si hemos de creer en su declaración, podemos
descartar también el lado oeste, y estamos en condiciones de asegurar que
los fugitivos no utilizaron para nada la carretera.
—¿Y la
bicicleta, qué? —objeté.
—Eso es.
Ahora llegaremos a la bicicleta. Continuemos nuestro razonamiento: si estas
personas no se marcharon por la carretera, tuvieron que ir campo a través,
hacia el norte o hacia el sur del colegio. De eso no cabe duda. Consideremos
las dos posibilidades. Al sur del colegio, como puede ver, hay una gran
extensión de tierra cultivable, dividida en campos pequeños, separados por
tapias de piedra.
Por ahí
hay que reconocer que la bicicleta no sirve para nada. Podemos descartar la
idea. Veamos ahora el terreno que hay al Norte. Aquí tenemos una arboleda,
señalada en el mapa como Ragged Shaw, más allá de la cual comienza un
extenso páramo, Lower Gill Moor, que se prolonga unas diez millas con una
pendiente gradual hacia arriba. Aquí, a un lado de esta desolación, está la
mansión Holdernesse, a diez millas de distancia por carretera, pero sólo a
seis atravesando el páramo. Toda esta llanura es tremendamente árida. Hay
unos pocos granjeros que tienen arrendadas pequeñas parcelas en el páramo,
donde crían ovejas y vacas. Exceptuándolos a ellos, los únicos habitantes
que uno encuentra hasta llegar a la carretera de Chesterfield son chorlitos
y zarapitos. Aquí, como ve, hay una iglesia, unas pocas granjas y otra
posada. Más allá comienzan a empinarse las montañas. Así pues, nuestra
investigación debe dirigirse hacia aquí, hacia el Norte.
—¿Y la
bicicleta, qué? —insistí.
—¡Ya va,
ya va! —dijo Holmes con impaciencia—. Un buen ciclista no necesita
carreteras. Hay muchos senderos que atraviesan el páramo, y esa noche había
luna llena. ¡Caramba! ¿Qué pasa?
Alguien
llamaba frenéticamente a la puerta, y un instante después el doctor Huxtable
había entrado en la habitación. Traía en la mano una gorra azul de
bicicleta, con una insignia blanca en lo alto.
—¡Al fin
tenemos una pista! —exclamó—. ¡Gracias al cielo, por fin hemos encontrado el
rastro del pobre chico! ¡Esta es su gorra!
—¿Dónde
la encontraron?
—En el
carromato de unos gitanos que habían acampado en el páramo. Se marcharon el
martes. Hoy los localizó la policía, que registró la caravana v encontró
esto.
—¿Qué
explicación dieron?
—Evasivas y mentiras... Dicen que la encontraron en el páramo el martes por
la mañana. ¡Los muy canallas saben dónde está el chico! Gracias a Dios,
están a buen recaudo, guardados bajo siete llaves. El miedo a la justicia o
la bolsa del duque acabarán por hacerles soltar todo lo que saben.
—De
momento, no está mal —dijo Holmes cuando el doctor salió por fin de la
habitación—. Por lo menos, concuerda con la teoría de que es por el lado del
páramo donde podemos esperar obtener resultados. La verdad es que la policía
de aquí no ha hecho nada, aparte de detener a esos gitanos. ¡Mire aquí,
Watson! Hay una corriente de agua que atraviesa el páramo. Aquí la tiene,
marcada en el mapa. En algunas partes se ensancha, formando una ciénaga. Con
este tiempo tan seco sería inútil buscar huellas en cualquier otro sitio;
pero aquí sí que es posible que haya quedado algún rastro. Vendré a
despertarlo mañana temprano y veremos si entre usted y yo podemos arrojar
alguna luz sobre este misterio.
Apenas
había amanecido cuando me desperté, descubriendo junto a mi cama la figura
alta y delgada de Holmes. Estaba completamente vestido y, al parecer, ya
había salido.
—Ya he
visto el césped y el cobertizo de las bicicletas —dijo—. También he dado un
paseo por la arboleda de Ragged Shaw. Y ahora, Watson, tenemos servido
chocolate en el cuarto de al lado. Debo rogarle que se dé prisa, porque nos
aguarda un gran día.
Le
brillaban los ojos y tenía las mejillas coloreadas por la excitación con la
que un maestro artesano contempla la tarea preparada ante él. Aquel Holmes
activo y despierto era un hombre muy diferente del soñador pálido e
introspectivo de Baker Street. Al mirar su elástica figura, que irradiaba
energía nerviosa, tuve la sensación de que, en efecto, nos aguardaba un día
agotador.
Y sin
embargo, comenzó con una terrible decepción. Nos adentramos llenos de
esperanza en la turba color canela del páramo, surcada por millares de
senderos de ovejas, hasta llegar a la ancha franja de color verde claro
correspondiente a la ciénaga que se extendía entre nosotros v Holdernesse.
Indudablemente, si el muchacho se hubiera dirigido a su casa, habría pasado
por allí, y no habría podido pasar sin dejar huellas. Pero no se veía ni
rastro de él ni del alemán. Mi amigo recorrió los bordes de la ciénaga con
expresión abatida, inspeccionando con ansiedad cada mancha de barro en el
musgo que cubría el suelo. Abundaban las huellas de ovejas, y varias millas
más abajo encontramos también huellas de vacas. Nada más.
—Chasco
número uno —dijo Holmes, mirando con expresión abatida la ondulante
extensión de páramo—. Allí abajo hay otra ciénaga, con un estrecho cuello
entre las dos. ¡Caramba, caramba, caramba! ¿Qué tenemos aquí?
Habíamos
llegado a un corto y negro tramo de sendero, en cuyo centro, perfectamente
impresa sobre la tierra húmeda, se veía la huella de una bicicleta.
—¡Hurra!
—exclamé—. ¡Ya lo tenemos!
Pero
Holmes estaba sacudiendo la cabeza y su expresión, más que de alegría; era
de desconcierto y curiosidad.
—Una
bicicleta, desde luego, pero no la bicicleta —dijo—. Conozco a la perfección
cuarenta y dos huellas de neumáticos diferentes. Esta, como puede ver, es de
un Dunlop con un parche en la parte de fuera. La bicicleta de Heidegger
llevaba neumáticos Palmer, que dejan una huella con franjas longitudinales.
Aveling, el profesor de matemáticas, estaba seguro de eso. Por tanto, no son
las huellas de Heidegger.
—¿Las
del niño, entonces?
—Podría
ser, si pudiéramos demostrar que disponía de una bicicleta. Pero en este
aspecto hemos fracasado por completo. Esta huella, como puede usted ver, la
ha dejado un ciclista que venía desde la zona del colegio.
—O que
iba hacia allí.
—No, no,
querido Watson. La impresión más profunda es, naturalmente, la de la rueda
de atrás, que es donde se apoya el peso del cuerpo. Fíjese en que en varios
puntos ha pasado por encima de la huella de la rueda delantera, que es menos
profunda, borrándola. No cabe duda de que venía del colegio.
[3] Puede que esto tenga relación
con nuestra investigación y puede que no, pero lo primero que vamos a hacer
es seguir esta huella hacia atrás.
[3] Este
asunto de las huellas de la bicicleta es uno de los que más controversias ha
provocado entre los holmesólogos. Efectivamente, aunque la impresión de la
rueda trasera pise» la de una rueda delantera, eso no ayuda a distinguir si
van o vienen, va que la huella sería exactamente igual en ambos casos, a
menos que una de las ruedas tuviera alguna marca identificable y Holmes
supiera en qué lado se encontraba dicha marca, lo cual queda descartado.
Posiblemente, Holmes se fijó en otros indicios, que Watson no comprendió
bien, y por eso ofrece aquí esta explicación tan poco satisfactoria.
Así lo
hicimos, pero a los pocos cientos de metros salimos de la zona pantanosa del
páramo y perdimos la pista. Recorrimos el sendero en dirección inversa y
encontramos otro punto por donde lo atravesaba un arroyo. Allí volvimos a
descubrir las huellas de la bicicleta, aunque— casi borradas por las pezuñas
de las vacas. Más allá no se veía ni rastro, pero el sendero penetraba en el
bosque de Ragged Shaw, situado detrás del colegio. De este bosque tenía que
haber salido la bicicleta. Holmes se sentó sobre una piedra y apoyó la
barbilla en las manos. Antes de que volviera a moverse, yo ya me había
fumado dos cigarrillos.
—Bien,
bien —dijo por fin—. Desde luego, entra dentro de lo posible que un hombre
astuto cambie los neumáticos de su bicicleta para dejar huellas diferentes.
Un delincuente al que se le ocurriera esto sería un hombre con el que me
sentiría orgulloso de medirme. Dejaremos pendiente esta cuestión y
volveremos a nuestra ciénaga, porque hemos dejado mucho sin explorar.
Continuamos nuestra sistemática inspección de las orillas de la zona
cenagosa del páramo, y nuestra perseverancia no tardó en verse
magníficamente recompensada.
Un
sendero embarrado cruzaba la parte baja de la ciénaga. Al acercarnos a él,
Holmes dejó escapar un grito de alegría. Es su mismo centro se veía una
huella que parecía un fino haz de cables de telégrafo. Era el neumático
Palmer.
—¡Aquí
sí que tenemos a herr Heidegger! —exclamó Holmes, radiante de júbilo—.
Parece, Watson, que mi razonamiento ha estado bastante acertado.
—Le
felicito.
—Pero
aún nos queda mucho camino por andar. Haga el favor de salirse del sendero.
Y ahora, sigamos la pista. Me temo que no nos llevará muy lejos.
Sin
embargo, según avanzábamos, descubrimos que en aquella parte del páramo
abundaban las zonas blandas, y aunque perdíamos la pista con frecuencia,
siempre conseguíamos encontrarla de nuevo.
—¿Se
fija usted —dijo Holmes— en que el ciclista está apretando la marcha de
manera inequívoca? No cabe ninguna duda. Fíjese aquí, donde las dos huellas
se ven con claridad. Están las dos igual de marcadas. Eso sólo puede
significar que el ciclista está doblado sobre el manillar, como en una
carrera de velocidad. ¡Por Júpiter! ¡Se ha caído!
Un
manchón de forma irregular cubría algunos metros de sendero. Más allá había
unas pocas pisadas y luego reaparecían los neumáticos.
—Un
patinazo de costado —aventuré.
Holmes
recogió una rama aplastada de tojo en flor. Observé horrorizado que las
flores amarillas estaban todas manchadas de sangre. También en el sendero y
entre los brezos se veían manchas de sangre coagulada.
—¡Mala
cosa! —dijo Holmes—. ¡Mala cosa! ¡Apártese, Watson! ¡No quiero pisadas
innecesarias! ¿Qué sacamos de aquí? Cayó herido, se levantó, volvió a montar
y siguió su camino. Pero no se ve ninguna otra huella. Sí, por aquí ha
pasado ganado. ¿No le habrá corneado un toro? ¡Imposible! Pero no se ve
ninguna otra clase de huellas. Sigamos adelante, Watson. Ahora que tenemos
manchas de sangre además de las huellas de neumáticos, no es posible que se
nos escape.
No
tuvimos que buscar mucho. Las huellas de la bicicleta empezaron a describir
fantásticas curvas sobre el sendero húmedo y brillante. De pronto, al mirar
hacia adelante, distinguí un brillo metálico entre los espesos arbustos, de
donde sacamos una bicicleta, con neumáticos Palmer, un pedal doblado v toda
la parte delantera espantosamente manchada y embadurnada de sangre. Por el
otro lado de los arbustos asomaba un zapato. Dimos corriendo la vuelta al
matorral y allí encontramos al desdichado ciclista. Era un hombre alto, con
barba poblada y gafas, uno de cuyos cristales se había desprendido. La causa
de su muerte había sido un terrible golpe en la cabeza que le había
aplastado el cráneo. El hecho de que hubiera sido capaz de seguir adelante
después de recibir semejante herida decía mucho de la vitalidad y el valor
de aquel hombre. Llevaba zapatos, pero no calcetines, y bajo su chaqueta
desabrochada se veía una camisa de noche. Sin duda alguna, se trataba del
profesor alemán.
Holmes
dio la vuelta al cuerpo con respeto y lo examinó con gran atención. Después
permaneció bastante tiempo sentado, sumido en profundas reflexiones, y de su
frente arrugada pude deducir que, en su opinión, aquel macabro
descubrimiento no nos había hecho avanzar gran cosa en nuestra
investigación.
—Es un
poco difícil decir qué hacer ahora, Watson —dijo por fin—. Si fuera por mí,
seguiríamos adelante con nuestra investigación, porque ya hemos perdido
tanto tiempo que no podemos perder ni una hora más. Sin embargo, nuestra
obligación es informar a la policía de este descubrimiento y procurar que el
cuerpo de este pobre hombre reciba las atenciones debidas.
—Yo
podría llevar una nota.
—Pero es
que necesito su compañía y su ayuda. ¡Un momento! Allá lejos hay un tipo
cortando turba. Hágalo venir aquí y él traerá a la policía.
Fui a
buscar al campesino y Holmes lo envió, muerto del susto, con una nota para
el doctor Huxtable.
—Y
ahora, Watson —dijo—, esta mañana hemos encontrado dos pistas. Una, la de la
bicicleta con los neumáticos Palmer, que ya hemos visto a dónde lleva. Otra,
la de la bicicleta con el neumático Dunlop parcheado. Antes de ponernos a
investigar ésa, hagamos balance de lo que sabemos para tratar de sacarle el
máximo partido y poder separar lo esencial de lo accidental.
En
primer lugar, quiero que quede bien claro para usted que el muchacho se
marchó, sin duda alguna, por su propia voluntad. Se descolgó por la ventana
y se largó, solo o acompañado. De eso no cabe la menor duda.
Asentí
con la cabeza.
—Muy
bien, pasemos ahora a este desdichado profesor alemán. El chico estaba
completamente vestido cuando huyó. Pero el alemán salió sin calcetines. Está
claro que tuvo que actuar con mucha precipitación.
—No cabe
duda.
—¿Por
qué salió? Porque presenció la fuga del chico desde la ventana de su
dormitorio. Porque (quería alcanzarlo y hacerle volver. Montó en su
bicicleta, salió en persecución del muchacho y, persiguiéndolo, encontró la
muerte.
—Eso
parece.
—Ahora
llegamos a la parte crítica de mi argumentación. Lo natural es que un hombre
que persigue a un niño eche a correr detrás de él. Sabe que podrá
alcanzarlo. Pero este alemán no actúa así, sino que coge su bicicleta. Me
han dicho que era un excelente ciclista. No habría hecho (eso de no haber
visto que el chico disponía de algún medio de escape rápido.
—La otra
bicicleta.
—Continuamos con nuestra reconstrucción. Encuentra la muerte a cinco millas
del colegio... no de un tiro, fíjese, que eso tal vez podría haberlo hecho
un muchacho, sino de un golpe salvaje, asestado por un brazo vigoroso. Así
pues, el muchacho iba acompañado en su huida. Y la huida fue rápida, ya que
un consumado ciclista necesitó cinco millas para alcanzarlos. Sin embargo,
examinamos el terreno en torno al lugar de la tragedia y ¿qué encontramos?
Nada más que unas cuantas pisadas de vaca. Eché un buen vistazo alrededor, y
no hay ningún sendero en cincuenta metros. El crimen no pudo cometerlo otro
ciclista. Y tampoco hay pisadas humanas.
—¡Holmes!
—exclamé—. ¡Esto es imposible!
Continua>>>>>
|