| |
L a G r a n E n c ic l o p e d i a
I l u s t r a d a d e l P r o y e c t o
S a l ó n H o g a r
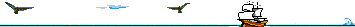
LA CARA AMARILLA

ARTHUR CONAN DOYLE
Es perfectamente natural que
yo, al publicar estos breves bocetos, basados en los numerosos casos en que
las extraordinarias cualidades de mi compañero me convirtieron a mí en un
oyente y, en ocasiones, en actor de algún drama extraño, es perfectamente
natural, digo, que yo ponga de relieve con preferencia sus éxitos y no sus
fracasos. No lo hago tanto por cuidar de su reputación, porque era
precisamente cuando él ya no sabía qué hacer cuando su energía y su agilidad
mental resultaban más admirables; lo hago más bien porque solía ser lo más
frecuente que nadie tuviese éxito allí donde él había fracasado, quedando en
tales casos, para siempre, la novela sin un final. Sin embargo, dio varias
veces la casualidad de que se descubriese la verdad, aun en aquellos casos
en que él iba equivocado. Tengo tomadas notas de una media docena de casos
de esta clase; de todos ellos, el de la segunda mancha, y este que voy a
relatar ahora, son los que ofrecen rasgos de mayor interés.
Sherlock Holmes era un hombre
que rara vez hacía ejercicio físico por el puro placer de hacerlo. Pocos
hombres eran capaces de un esfuerzo muscular mayor, y resultaba, sin duda
alguna, uno de los más hábiles boxeadores de su peso que yo he conocido;
pero el ejercicio corporal sin una finalidad concreta considerábalo como un
derroche de energía, y era raro que él se ajetrease si no existía alguna
finalidad de su profesión a la que acudir. Cuando esto ocurría, era hombre
incansable e infatigable. Resultaba digno de notar que Sherlock Holmes se
conservase muscularmente a punto en tales condiciones, pero su régimen de
comidas era de ordinario de lo más sobrio, y sus costumbres llegaban en su
sencillez hasta el borde de la austeridad. Salvo que, de cuando en cuando,
recurría a la cocaína, Holmes no tenía vicios, y si echaba mano de esa droga
era como protesta contra la monotonía de la vida, cuando escaseaban los
asuntos y cuando los periódicos no ofrecían interés.
Cierto día, en los comienzos
de la primavera, llegó hasta el extremo de holgarse dando conmigo un paseo
por el Park, en el que los primeros blandos brotes de verde asomaban en las
ramas de los olmos y las pegajosas moharras de los castaños comenzaban a
romperse y dejar paso a sus hojas quíntuples. Vagabundeamos juntos por
espacio de dos horas, en silencio la mayor parte del tiempo, como cumple a
dos hombres que se conocen íntimamente. Eran casi las cinco cuando nos
hallábamos otra vez en Baker Street.
—Con permiso, señor
—nos dijo el muchacho, al abrirnos la puerta—. Estuvo un caballero
preguntando por usted.
Holmes me dirigió
una mirada cargada de reproches, y me dijo:
—Se acabaron los
paseos vespertinos. ¿De modo que ese caballero se marchó?
—Sí, señor.
—¿le invitaste a
entrar?
—Sí, señor. El
entró.
—¿cuánto tiempo
estuvo esperando?
—Media hora, señor.
Estaba muy inquieto, señor, y no hizo otra cosa que pasearse y patalear
mientras permaneció aquí. Yo le oí porque estaba de guardia del lado de acá
de la puerta Finalmente, salió al pasillo, y me gritó: «¿No va a venir nunca
ese hombre?» Esas fueron sus mismas palabras, señor. «Bastará con que espere
usted un poquito más», le dije. «Pues entonces, esperaré al aire libre,
porque me siento medio ahogado —me contestó—. Volveré dentro de poco.» Y
dicho esto, se levanta y se marcha, sin que nada de lo que yo le decía fuese
capaz de retenerlo.
—Bueno, bueno; has
obrado lo mejor que podías —dijo Holmes, cuando entrábamos en nuestra
habitación—. Sin embargo, Watson, esto me molesta mucho, porque necesitaba
perentoriamente un caso, y, a juzgar por la impaciencia de este hombre, se
diría que el de ahora es importante. ¡Hola! Esa pipa que hay encima de la
mesa no es la de usted. Con seguridad que él se la dejó aquí. Es una bonita
pipa de eglantina, con una largá boquilla de eso que los tabaqueros llaman
ámbar. Yo me pregunto cuántas boquillas de ámbar auténtico habrá en Londres.
Hay quienes toman como demostración de que lo es el que haya una mosca
dentro de la masa. Pero eso de meter falsas moscas en la masa del falso
ámbar es casi una rama del comercio. Bueno, muy turbado estaba el espíritu
de ese hombre para olvidarse de una pipa a la que es evidente que él tiene
en gran aprecio.
—¿Cómo sabe usted
que él la tiene en gran aprecio? —le pregunté.
—Veamos. Yo calculo
que el precio primitivo de la pipa es de siete chelines y seis peniques.
Fíjese ahora en que ha sido arreglada dos veces: la una, en la parte de
madera de la boquilla, y la otra, en la parte de ámbar. Las dos composturas,
hechas con aros de plata, como puede usted ver, le han tenido que costar más
que la pipa cuando la compró. Un hombre que prefiere remendar la pipa a
comprar una nueva con el mismo dinero, es que la aprecia en mucho.
—¿Nada más? —le
pregunté, porque Holmes daba vueltas a la pipa en su mano y la examinaba con
la expresión pensativa característica en él.
Holmes levantó en
alto la pipa y la golpeó con su dedo índice, largo y delgado, como pudiera
hacerlo un profesor que está dando una lección sobre un hueso.
—Las pipas ofrecen
en ocasiones un interés extraordinario
—dijo-—. No hay
nada, fuera de los relojes y de los cordones de las botas, que tenga mayór
individualidad. Sin embargo, las indicaciones que hay en ésta no son muy
importantes ni muy marcadas. El propietario de la misma es, evidentemente,
un hombre musculoso, zurdo, de muy, buena dentadura, despreocupado y que no
necesita ser económico.
Mi amigo largó
todos estos datos como al desgaire; pero me fijé en que me miraba con el
rabillo del ojo para ver si yo seguía su razonamiento.
—¿De modo que usted
considera como de buena posición a un hombre que emplea para fumar una pipa
de siete chelines? —le pregunté.
—Este tabaco es la
mezcla Grosvenor, y cuesta ocho peniques la onza —contestó Holmes, sacando a
golpecitos una pequeña cantidad de la cazoleta sobre la palma de su mano—.
Como es posible comprar tabaco excelente a la mitad de ese precio, está
claro que no necesita economizar.
—¿Y los demás
puntos de que habló?
—Este hombre tiene
la costumbre de encender la pipa en las lámparas y en los picos de gas.
Fíjese que está completamente chamuscada de arriba abajo por un lado. Claro
está que esto no le habría ocurrido de haberla encendido con una cerilla.
¿Cómo va nadie a aplicar una cerilla al costado de su pipa? Pero no es
posible encenderla en una lámpara sin que la cazoleta de la pipa resulte
chamuscada. Esto le ocurre a esta pipa en el lado derecho, y de ello deduzco
que este hombre es zurdo. Acerque usted su propia pipa a la lámpara y verá
con qué naturalidad, usted, que es diestro, aplica el lado izquierdo a la
llama Es posible que le ocurra una vez hacer lo contrario, pero no
constantemente. Esta pipa ha sido aplicada siempre de esa forma. Además, los
dientes del fumador han penetrado en el ámbar. Esto denota que se trata de
un hombre musculoso, enérgico y con buena dentadura Pero, si no me equivoco,
le oigo subir por las escaleras, de manera que vamos a tener algo más
interesante que su pipa como tema de estudio.
Un instante después se abrió
la puerta y entró un hombre alto y joven. Vestía traje correcto, pero poco
llamativo, de color gris oscuro, y llevaba en la mano un sombrero pardo de
fieltro, blando y de casco bajo. Yo le habría calculado unos treinta años,
aunque, en realidad, tenía alguno más.
—Ustedes perdonen
—dijo con cierto embarazo—. Me olvidé de llamar. Sí, porque debí haber
llamado. La verdad es que estoy un poco trastornado, y pueden ustedes
atribuirlo a eso.
Se pasó la mano por
la frente como quien está medio aturdido, y, acto continuo, se dejó caer en
la silla, más bien que se sentó.
—Veo que usted
lleva una o dos noches sin dormir —le dijo Holmes con su simpática
familiaridad—. El no dormir agota los nervios más que el trabajo, y aún más
que el placer. ¿En qué puedo servir a usted?
—Quería que me
diese consejo. No sé qué hacer, y parece como si mi vida se hubiese hecho
pedazos.
—¿Desea usted
emplearme como detective consultor?
—No es eso sólo.
Necesito su opinión de hombre de buen criterio..., de hombre de mundo.
Necesito saber qué pasos tengo que dar inmediatamente. ¡Quiera Dios que
usted pueda decírmelo!
Se expresaba en
estallidos cortos, secos y nerviosos, y me pareció que incluso el hablar le
resultaba doloroso, haciéndolo únicamente porque su voluntad se sobreponía a
su tendencia.
—Se trata de un
ausnto muy delicado —dijo—. A uno le molesta tener que hablar a gentes
extrañas de sus propios problemas domésticos. Es angustioso el discutir la
conducta de mi propia mujer con dos hombres a los que no conocía hasta
ahora. Es horrible tener que hacer semejante cosa. Pero yo he llegado al
límite extremo de mis fuerzas, y necesito consejo.
—Mi querido señor
Grant Munro... —empezó a decir Holmes.
Nuestro visitante
se puso en pie de un salto, exclamando:
—iCómo! ¿Sabe usted
cómo me llamo?
—Me permito
apuntarle la idea de que cuando usted desee conservar el incógnito —le dijo
Holmes, sonriente—, deje de escribir su nombre en el forro de su sombrero,
o, si lo escribe, vuelva la parte exterior del caso hacia la persona con
quien está usted hablando. Yo iba a decirle que mi amigo y yo hemos
escuchado en esta habitación muchas confidencias extraordinarias y que hemos
tenido la buena suerte de llevar la paz a muchas almas conturbadas. Confio
en que nos será posible hacer lo mismo en favor de usted. Como quizá el
tiempo pueda ser un factor importante, yo le ruego que me exponga sin más
dilación todos los hechos referentes a su asunto.
Nuestro visitante volvió a
pasarse la mano por la frente como si aquello le resultase muy cuesta arriba
Yo estaba viendo, por todos sus gestos y su expresión, que teníamos delante
a un hombre reservado y circunspecto, de carácter algo orgulloso, más
propenso a ocultar sus heridas que a mostrarlas. Pero de pronto, con fiero
ademán de su mano cerrada con el que pareció arrojar a los vientos su
reserva, empezó a decir.
—El hecho es, señor
Holmes, que yo soy un hombre casado, y que llevo tres años de matrimoñio.
Durante ese tiempo mi esposa y yo nos hemos querido el uno al otro con tanta
ternura y hemos vivido tan felices como la pareja más feliz que haya
existido. No hemos tenido diferencia alguna, ni una sola, de pensamiento,
palabra o hecho. Y de pronto, desde el lunes pasado, ha surgido entre
nosotros una barrera y me encuentro con que, en su vida y en sus
pensamientos, existe algo tan escondido para mí como si se tratase de una
mujer que pasa a mi lado en la calle. Somos dos extraños, y yo quiero saber
la causa
Antes de seguir adelante,
séñor Holmes, quiero dejarle convencido de una cosa Effie me ama. Que no
haya ningún error acerca de este punto. Ella me ama con todo su corazón y
con toda su alma, hoy más que nunca Lo sé, lo palpo. Sobre esto no quiero
discutir. El hombre puede fácilmente ver si su mujer le ama Pero se
interpone entre nosotros este secreto, y ya no podremos ser los mismos
mientras no lo aclaremos.
—Señor Munro, tenga
la amabilidad de exponerme los hechos
-dijo Holmes, con
cierta impaciencia
—Voy a decirle lo
que yo sé de la vida anterior de Effie. Era viuda cuando yo la conocí,
aunque muy joven, pues sólo tenía veinticinco años. Su apellido de entonces
era señora Hebron. Marchó a Norteamérica siendo joven y residió en la ciudad
de Atlanta, donde contrajo matrimonio con este Hebron, que era abogado con
buena clientela Tenían una hija única pero se declaró en la población una
grave epidemia de fiebre amarilla y murieron ambos el marido y la niña Yo he
visto el certificado de defunción del marido. Esto hizo que ella sintiese
disgusto de vivir en América. Regresó .a Middlesex, donde vivió con una tía
soltera en Pinner. No estará de más que diga que su madre la dejó en una
posición bastante buena y que disponía de un capital de unas cuatro mil
quinientas libras, tan bien invertidas por él, que le producía una renta
media del siete por ciento. Cuando yo conocí a mi mujer ella llevaba sólo
seis meses en Pinner, -nos enamoramos el uno del otro y nos casamos pocas
semanas más tarde.
Yo soy un comerciante de
lúpulo, y como tengo un ingreso de setecientas a ochocientas libras al año,
nuestra situación era próspera y alquilamos en Norbury un lindo chalet por
ochenta libras anuales. Teniendo en cuenta lo cerca que vivíamos de la
capital, nuestro pequeño pueblo resulta muy campero. Poco antes de nuestra
casa hay un mesón y dos casas; al otro lado del campo que tenemos delante
hay una casita aislada; fuera de éstas no se encuentran más casas hasta
llegar a la mitad de camino de la estación. La índole de mi negocio me
llevaba a la capital en determinadas estaciones, pero el trabajo aflojaba
durante el verano y entonces mi esposa y yo vivíamos en nuestra casa todo lo
felices que se puede desear. Le aseguro a usted que jamás hubo entre
nosotros una sombra hasta que empezó este condenado asunto de ahora.
Antes de pasar adelante tengo
que decirle una cosa. Cuando nos casamos, mi mujer me hizo entrega de sus
bienes..., bastante a disgusto mío, porque yo comprendía que si mis negocios
me iban mal, la situación resultaría bastante molesta. Sin embargo, ella se
empeñó, y así se hizo. Pues bien, hará seis semanas ella vino a decirme:
—Jack, cuando te
hiciste cargo de mi dinero me dijiste que siempre que yo necesitase una
cantidad debía pedírtela.
—Claro que sí,
porque todo él es tuyo —le contesté.
—Pues bien:
necesito cien libras —me dijo ella.
Me causó gran
sorpresa aquello, porque yo creí que se trataría simplemente de un vestido
nuevo o de algo por el estilo, y le pregunté:
—¿Para qué diablos
las quieres?
—Mira —me dijo
ella, juguetona—, me dijiste que tú eras únicamente mi banquero, y ya sabes
que los banqueros no hacen nunca preguntas.
—Naturalmente que
tendrás ese dinero, si verdaderamente lo quieres.
—iOh!, sí, lo
quiero.
—¿Y no quieres
decirme para qué lo necesitas?
—Quizá te lo diga
algún día Jack, pero no por el momento.
Tuve, pues, que
conformarme con eso, aunque era la primera vez que surgía entre nosotros un
secreto. Le di un cheque, y ya no volví a pensar más en el asunto. Quizá
nada tenga que ver con lo que vino después, pero me pareció justo
contárselo.
Pues bien: hace un momento les
he dicho que no lejos de nuestro chalet hay una casita aislada. Nos separa
nada más que un campo; pero si se quiere ir hasta allí es preciso tomar por
la carretera y meterse luego por un sendero. Al final del sendero hay un
lindo bosquecillo de pinos albares, y a mí me gustaba mucho ir paseando
hasta ese lugar, porque los árboles son siempre cosa simpática. La casita
aquélla llevaba sin habitar los últimos ocho meses, y era una lástima,
porque se trata de un lindo edificio de dos pisos, con un pórtico al estilo
antiguo, rodeado de madreselvas. Yo lo contemplé muchas veces pensando que
era una linda casita para hacer en ella un hogar.
Pues bien: el lunes pasado iba
yo al atardecer paseándome por ese camino, cuando me crucé con un carro de
transporte, vacío, que volvía a la carretera por ese sendero, y vi junto al
pórtico un montón de alfombras y de enseres amontonados en la cespedera. Era
evidente que la casita se había alquilado por fin. Pasé por delante de ella
y me detuve a examinarla, como pudiera hacerlo un desocupado, preguntándome
qué clase de gente sería la que venía a vivir cerca de nosotros. Estando
mirando, advertí que desde una de las ventanas del piso superior me estaba
acechando una cara.
Yo no sé, señor
Holmes, qué tenía aquella cara; pero el hecho es que sentí un escalofrío por
toda la espalda Yo estaba un poco apartado, y por eso no pude distinguir
bien sus facciones, pero era una cara que tenía un algo de antinatural y de
inhumano. Esa fue la impresión que me produjo, y avancé rápidamente para
poder examinar más de cerca a la persona que me estaba mirando. Pero, al
hacer eso, la cara desapareció súbitamente, tan súbitamente como si alguien
la hubiese apartado a viva fuerza para meterla en la oscuridad de la
habitación. Permanecí durante cinco minutos meditando sobre lo ocurrido y
esforzándome por analizar mis impresiones. No habría podido decir si la cara
era de un hombre o de una mujer. Lo que se me había quedado impreso con más
fuerza era su color. Un color amarillo lívido, apagado, con algo como rígido
y yerto, dolorosamente antinatural. Me produjo tal turbación que resolví
enterarme algo más acerca de los nuevos inquilinos de la casita. Me acerqué
y llamé a la puerta, siendo ésta abierta en el acto por una mujer, alta y
trasijada, de rostro duro y antipático.
—¿Qué desea usted?
—preguntó con acento norteño.
—Soy el vecino de
ustedes y vivo allí —le dije apuntando con un movimiento de mi cabeza hacia
mi casa—. Veo que acaban de trasladarse aquí, y pensé que si puedo ayudarlos
en algo...
—Cuando lo
necesitemos, le pediremos ayuda —dijo, y me cerró la puerta en la cara.
Molesto por una
respuesta tan descortés, volví la espalda y me encaminé a mi casa Durante
toda la velada, y a pesar de que yo me esforzaba por pensar en otras cosas,
mi imaginación volvía siempre a aquella visión que yo había visto en la
ventana y a la grosería de la mujer. Decidí no hablar nada a mi esposa de
aquella aparición, porque es de temperamentó nervioso y muy excitado, y yo
no quería que participase de la molesta impresión que a mí me había
producido. Sin embargo, le comuniqué antes de dormirse que la casita se
había alquilado, a lo que ella no contestó.
Yo soy por lo general hombre
de sueño muy pesado. En la familia siempre bromean diciéndome que no había
nada capaz de despertarme durante la noche; pero lo cierto es que
precisamente aquella noche, ya fuese por la ligera excitación que me había
producido mi pequeña aventura, o por otra causa, que yo no lo sé, lo cierto
es, digo, que mi sueño fue más ligero que de costumbre. Y entre mis sueños
tuve una confusa sensación de que algo ocuma en mi cuarto; me fui
despertando gradualmente hasta caer en la cuenta de que mi esposa se había
vestido y se estaba echando encima el abrigo y el sombrero. Abrí los labios
para murmurar algunas palabras, adormilado, de sorpresa y de reconvención
por una cosa tan a destiempo, cuando de pronto mis ojos entreabiertos
cayeron sobre su cara, iluminada por la luz de una vela. El asombro me dejó
mudo. Tenía ella una expresión como jamás yo la había visto hasta
entonces..., una expresión de la que yo la habría creído incapaz.- Estaba
mortalmente pálida y respiraba agitadamente; mientras se abrochaba el
abrigo, dirigía miradas furtivas hacia la cama para ver si me había
despertado. Luego, creyéndome todavía dormido, se deslizó con mucho tiento
fuera de la habitación, y a los pocos momentos llegó a mis oídos un agudo
rechinar que sólo podía ser producido por los goznes de la puerta delantera.
Me senté en la cama y di con mis nudillos en la barandilla de la misma para
cerciorarme de que estaba verdaderamente despierto. Luego saqué mi reloj de
debajo de la almohada. Eran las tres de la madrugada ¿Qué diablos podía
estar haciendo mi esposa en la carretera a las tres de la madrugada?
Llevaba sentado unos veinte
minutos, dándole vueltas en mi cerebro al asunto, y procurando encontrarle
una posible explicación. Cuanto más lo pensaba, más extraordinario y más
inexplicable me parecía Todavía estaba tratando de solucionar el enigma,
cuando oí que la puerta volvía a cerrarse con mucho tiento, y acto seguido
los. pasos de mi mujer que subía por las escaleras:
—Dónde diablos has
estado, Effie? —le pregunté al entrar ella.
Al oírme hablar dio
un violento respingo y lanzó un grito que parecía de persona que se ha
quedado sin habla. Ese grito y aquel sobresalto me turbaron aún más, porque
había en ambos una sensación indescriptible de culpabilidad. Mi esposa se
había portado siempre con sinceridad y franqueza, y me dio un escalofrío al
verla penetrar furtivamente en su propia habitación y dejar escapar un grito
y dar un respingo cuando su marido habló.
—¿Tú despierto,
Jack? —exclamó con risa nerviosa—. Yo creí que no había nada capaz de
despertarte.
—¿Dónde has estado?
—le pregunté con mayor serenidad.
—No me extraña que
te sorprendas —me dijo, y yo pude ver que sus dedos temblaban al soltar los
cierres de su capa—. No recuerdo haber hecho otra cosa igual en toda mi
vida. Lo que me ocurrió fue que sentí como que me ahogaba, y que tuve un
ansia incontenible de respirar aire puro. Creo firmemente que de no haber
salido fuera, me habría desmayado. Permanecí en la puerta algunos minutos, y
ya me he repuesto.
Mientras hacía este
relato no miró ni una sola vez hacia donde yo estaba, y el tono de su voz
era completamente distinto del corriente. Vi claro que lo que decía era
falso. Nada le contesté, pero me volví
hacia la pared, con
el corazón asqueado y el cerebro lleno de mil venenosas dudas y recelos.
¿Qué era lo que mi mujer me ocultaba? ¿Dónde estuvo durante aquella extraña
excursión? Tuve la sensación de que ya no volvería a gozar de paz mientras
no lo supiese, y, sin embargo, me abstuve de hacerle más preguntas después
que ella me contó una falsedad. En todo el resto de aquella noche no hice
sino revolverme y dar saltos en la cama, haciendo hipótesis y más hipótesis,
todas ellas a cuál más inverosímiles.
Tenía necesidad de ir aquel
día a la City, pero mis pensamientos estaban demasiado revueltos para poder
atender a los negocios. Mi mujer parecía tan trastornada como yo, y las
rápidas miradas escrutadoras que a cada momento me dirigía, me hicieron
comprender que ella se daba cuenta de que yo no creía sus explicaciones, y
que ella no sabía qué hacer.
Apenas si durante
el desayuno cambiamos algunas palabras, e inmediatamente después salí yo a
dar un paseo a fin de poder meditar, oreado por el aire puro de la mañana,
en lo ocurrido.
Llegué en mi paséo
hasta el Crystal Palace, pasé una hora en sus terrenos y regresé a Norbury
para la una de la tarde, Mi caminata me llevó casualmente por delante de la
casita de campo, y me detuve un instante para ver si conseguía ver por
alguna ventana a aquella extraña cara que el día anterior me había estado
mirando. ¡Imagínese, señor Holmes, mi sorpresa cuando mientras yo miraba, se
abrió la puerta y salió por ella mi esposa!
Continuación>>>>>
|
|