| |
L a G r a n E n c ic l o p e d i a
I l u s t r a d a d e l P r o y e c t o
S a l ó n H o g a r
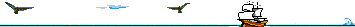
EL
PULGAR DEL INGENIERO

ARTHUR CONAN DOYLE
Entre todos los
problemas presentados a mi amigo el señor Sherlock Holmes para que les diera
solución, durante los años de nuestra relación, hubo sólo dos en los que yo
fui el medio de introducción: el del pulgar del señor Hatherley y el de la
locura del coronel Warburton. De ellos, el último pudo haber proporcionado
mejor campo para un observador agudo y dotado de originalidad, pero el otro
fue tan extraño en su comienzo y tan dramático en sus detalles, que bien
puede ser el más merecedor de quedar registrado por escrito, aunque diera a
mi amigo menos oportunidades para practicar aquellos métodos deductivos de
razonamiento con los que conseguía tan notables
resultados. Según creo, la historia ha sido explicada más de una vez en los
periódicos, pero, como ocurre con todas estas narraciones, su efecto es
mucho menos chocante cuando se presenta en bloque, en una sola media columna
de letra impresa, que cuando los hechos se desenvuelven lentamente ante
nuestros ojos y el misterio se aclara de manera gradual, a medida que cada
nuevo descubrimiento representa un caso más que conduce a la completa
verdad. En su momento, las circunstancias me causaron una profunda
impresión, y el paso de dos años apenas ha podido debilitar sus efectos.
En el
verano de 1889, poco después de mi matrimonio, ocurrieron los
acontecimientos que ahora me dispongo a resumir. Yo había vuelto a practicar
la medicina civil y babia abandonado finalmente a Holmes en sus habitaciones
de Baker Street, aunque le visitaba continuamente y a veces incluso le
persuadía para que abandonara sus hábitos bohemios hasta el punto de venir
él a visitarnos. Mi clientela habia aumentado con toda regularidad y, puesto
que yo vivía a poca distancia de la estación de Paddington, conseguí unos
cuantos pacientes entre sus empleados. Uno de éstos, al que le había curado
una enfermedad tan dolorosa como persistente, no se cansaba de pregonar mis
talentos, ni de procurar enviarme todo enfermo sobre el cual él tuviera
alguna influencia.
Una
mañana, poco antes de las siete, me despertó la sirvienta al golpear mi
puerta, para anunciarme que habian llegado de Paddington dos hombres y que
esperaban en la sala de consulta. Me vestí apresuradamente, pues sabía por
experiencia que los casos que afectaban a usuarios del ferrocarril rara vez
eran triviales, y me apresuré a bajar. Aún me encontraba en la escalera
cuando mi fiel aliado, el guarda, salió de la sala de consulta y cerró con
cuidado la puerta tras él. –Lo tengo aqui –susurró, señalando con su pulgar
por encima del hombro–. Está bien.
– ¿De que
se trata? –pregunté, pues su actitud sugería que hablaba de alguna extraña
criatura a la que hubiera encerrado en la sala.
–Es un
nuevo paciente –rnurmuró–. He pensado que lo mejor era traerlo yo mismo, ya
que de este modo no podría escabullirse. Y aquí está, totalmente sano y
salvo. Ahora debo marcharme, doctor, pues yo tengo mis obligaciones, lo
mismo que usted.
Y
diciendo esto, aquel fiable individuo se retiró, sin darme tiempo siquiera
para expresarle mi agradecmiento.
Entré en
mi gabinete de consulta y encontré un caballero sentado ante la mesa. Iba
vestido discretamente con un traje de mezclilla de lana y habla dejado sobre
mis libros una gorra de tela. Un pañuelo, todo él manchado de sangre,
envolvía su mano. Era un hombre joven, de no más de veinticinco años,
hubiera asegurado yo, con un rostro enérgico y varonil, pero estaba muy
pálido.
Me dio la
impresión de ser víctima de una intensa agitación que sólo dominaba
recurriendo a todo su energía.
–Siento
haberle hecho levantar tan temprano, doctor –dijo–, pero durante la noche he
sufrido un accidente muy grave. He llegado esta mañana en tren y, al
preguntar en Paddington dónde podía encontrar un médico, un buen hombre me
ha acompañado hasta aquí. He dado una tarjeta a la criada, pero veo que la
ha dejado sobre la mesita.
La tomé
para examinarla. «Victor Hatherley. Ingeniero de obras hidráulicas~.
Victoria Street, l6A, 3er. piso
. Tales
eran el nombre, la profesión y el domicilio de mi visitante matinal.
–Lamento
haberle hecho esperar –le dije, sentándome en el sillón de mi biblioteca–.
Acaba usted de realizar un viaje nocturno, por lo que tengo entendido, y
esto no deja de ser obviamente una ocupación monótona.
–Pero es
que a mi noche nadie puede calificarla de monótona! –respondió él, y se echó
a reír.
Se rió
con ganas, con una nota aguda y penetrante, repantigándose en su silla y
estremeciéndose de la cabeza a los pies. Todo mi instinto médico se alzó
contra esta risa.
–¡Basta!
–grité–. ¡Dominese!
Le servi
un poco de agua de una garrafa, pero de nada sirvió. Era presa de uno de
aquellos arrebatos histéricos que se apoderan de una naturaleza vigorosa
cuando acaba de pasar por una fuerte crisis. Finalmente, volvió a recuperar
el control sobre sí mismo, pero se mostró muy fatigado y al mismo tiempo se
sonrojó intensamente.
–Me he
puesto en ridículo –jadeó.
–En
absoluto. ¡Bébase esto!
Añadí un
poco de brandy al agua y empezó a reaparecer el color en sus mejillas
exangües.
–¡Ya me
encuentro mejor! –dijo–. Y ahora, doctor, quizá tenga usted la bondad de
echar un vistazo a mi pulgar, o, mejor dicho, al lugar donde estaba antes.
Retiró el
pañuelo y extendió la mano. Incluso mis nervios endurecidos notaron un
escalofrío cuando la miré. Había cuatro dedos extendidos y una horrible
superficie roja y esponjosa allí donde había estado el pulgar. Éste había
sido seccionado o arrancado directamente desde sus raíces.
–¡Cielo
santo! –exclamé–. Esto es una herida terrible. Ha de haber sangrado
muchísimo.
–Ya lo
creo. Me desmayé al hacérmela, y creo que permanecí largo tiempo sin
sentido. Cuando volvi en mí, descubrí que todavía sangraba, por lo que até
un extremo de mi pañuelo estrechamente en torno a la muñeca y lo aseguré con
un palito.
–¡Excelente! Usted hubiera podido ser cirujano.
–Es
cuestión de hidráulica, como usted sabe, y entraba en mi especialidad.
–Esto lo
ha hecho –dije, examinando la herida– un instrumento muy pesado y afilado.
–Algo así
como un cuchillo de carnicero –repuso.
– ¿Un
accidente, supongo?
–En modo
alguno.
– ¿Cómo,
una agresión criminal?
–Y tan
criminal.
–Me
horroriza usted.
Apliqué
una esponja a la herida, la limpié, la curé y, finalmente, la cubrí con una
almohadilla de algodón y vendajes tratados con ácido carbólico. El lo
aguantó sin parpadear, aunque de vez en cuando se mordiera el labio.
–¿Qué
tal? –le pregunté cuando hube terminado.
–¡Magnífico! Entre su brandy y su vendaje, me siento como nuevo. Estaba muy
débil, pero tengo que hacer muchas cosas.
–Tal vez
sea mejor que no hable del asunto. Es evidente que pone a prueba sus
nervios.
–Oh, no,
nada de esto ahora. Tendré que contar lo sucedido a la policía, pero le
diré, entre nosotros, que si no fuera por la convincente evidencia de esta
herida, me sorprendería que dieran crédito a mi declaración, pues es
realmente extraordinaria y, como pruebas, no dispongo de gran cosa con que
respaldarla. Y aunque lleguen a creerme, las pistas que yo pueda darles son
tan vagas que dudo de que llegue a hacerse justicia.
–¡Ajá!
–exclamé–. Si se trata de algo así como un problema que usted desea ver
resuelto, debo recomendarle encarecidamente que vea a mi amigo el señor
Sherlock Holmes antes de ir a la policía oficial.
–He oído
hablar de ese señor –contestó mi visitante–. Mucho me alegraría que se
hiciera cargo del asunto, aunque, desde luego, debo hacer uso también de la
policía oficial. ¿Me dará una carta de presentación para él?
–Haré
algo mejor. Yo mismo le acompañaré a visitarlo.
–Le
quedaré inmensamente reconocido por ello.
–Llamaremos un coche de alquiler e iremos juntos. Llegaremos justo a tiempo
para compartir con él un ligero desayuno. ¿Se siente usted con ánimos?
–Si, y no
me consideraré tranquilo hasta haber contado mi historia.
–Entonces
mi criada llamará un coche y yo estaré con usted al instante.
Subí
apresuradamente al primer piso, expliqué el asunto a mi esposa, en pocas
palabras, y cinco minutos después me instalé en el interior de un coche de
alquiler que me condujo, junto con mi nuevo conocido, a Baker Street.
Como yo
me había figurado, Sherlock Holmes se encontraba en su sala de estar, en
bata, entregado a la lectura de la columna de anuncios de personas
desaparecidas en The Times, y fumando su pipa anterior al desayuno, que se
componía de todos los residuos que habían quedado de las pipas fumadas el
día anterior, cuidadosamente secados y reunidos en una esquina de la repisa
de la chimenea. Nos recibio con su actitud discreta pero cordial, pidió más
huevos y lonchas de tocino ahumado, y se unió a nosotros en un copioso
refrigerio. Una vez concluido el mismo, instaló a nuestro nuevo cliente en
un sofá, le puso un cojín debajo de la cabeza y colocó un vaso con agua y
brandy a su alcance.
–Es fácil
ver que su experiencia no ha tenido nada de vulgar, señor Hatherley –le
dijo–. Por favor, siga echado aquí y considércse absolutamente en su casa.
Diganos lo que pueda, pero deténgase cuando esté fatigado y reponga sus
fuerzas con un poco de estimulante.
–Gracias
–dijo mi paciente–, pero me siento otro hombre desde que el doctor me hizo
la cura, y creo que su desayuno ha completado el restablecimiento. Le robaré
tan poco como sea posible de su valioso tiempo, por lo que pasaré a
explicarle en seguida mi peculiar experiencia.
Holmes se
acomodó en su butacon, con los parpados caídos y la expresión de cansancio
que velaban su carácter vivo y fogoso, mientras yo me sentaba ante él, y
escuchamos en silencio la extraña historia que nuestro visitante procedió a
referirnos.
–Deben
saber –dijo– que soy huérfano y soltero, y que vivo solo en una pensión de
Londres. Tengo la profesión de ingeniero especializado en hidráulica, y
conseguí una experiencia considerable en mi trabajo con mis siete años de
aprendizaje en Venner and Matheson, la reputada empresa de Greenwich. Hace
dos años, cumplido mi periodo de prácticas y tras haber conseguido una
sustanciosa suma de dinero debido a la muerte de mi pobre padre, decidí
establecerme por mi cuenta y alquilé un despacho profesional en Victoria
Street.
Supongo
que todo el que da sus primeros pasos, como independiente en el mundo de los
negocios, pasa por una dura experiencia. Para mí lo ha sido y con carácter
excepcional. Durante tres años, me han hecho tres consultas y se me ha
confiado un trabajo de poca monta, y esto es absolutamente todo lo que me ha
aportado mi profesión. Mis ingresos brutos ascienden a veintisiete libras
con diez chelines. Cada día, de las nueve de la mañana hasta las cuatro de
la tarde, esperaba en mi pequeña
oficina,
hasta que finalmente empecé a perder el ánimo y llegué a creer que jamás
conseguiría hacerme una clientela.
Ayer, sin
embargo, precisamente cuando pensaba abandonar el despacho, entró mi
dependiente para anunciarme que esperaba un caballero que deseaba verme por
cuestiones de negocio. Me entregó también una tarjeta con el nombre «Coronel
Lysander Stark grabado en ella. Pisándole los talones entró el propio
coronel, un hombre de talla más que mediana pero de una excesiva delgadez.
No creo haber visto nunca un hombre tan flaco. Toda su cara se afilaba para
formar nariz y barbilla,
y la piel
de sus mejillas se tensaba con fuerza sobre sus huesos prominentes. No
obstante, este enflaquecimiento parecía cosa natural en él, sin que se
debiera a enfermedad alguna, pues tenía los ojos brillantes, su paso era
firme y su oído muy fino. Vestía con sencillez pero pulcramente, y su edad,
diría yo, se acercaba más a los cuarenta que a los treinta.
– ¿El
señor Hatherley? –dijo con un vestigio de acento alemán–. Usted me ha sido
recomendado, señor Hatherley, como un hombre que no sólo es eficiente en su
profesión, sino además discreto y capaz de guardar un secreto.
Me sentí
tan halagado como podría sentirse cualquier joven ante semejante
introducción.
– ¿Puedo
preguntarle quién le ha dado tan buenas referencias? –inquirí.
–Tal vez
sea mejor que de momento no le diga esto. Sé, a través de la misma fuente,
que es usted a la vez huérfano y soltero, y que vive solo en Londres.
–Es
exacto –respondí–, pero me excusará si le digo que no acierto a distinguir
qué tiene que ver todo esto con mis cualificaciones profesionales. Me ha
parecido entender que usted deseaba hablar conmigo acerca de una cuestión
profesional.
–Indudablemente, pero comprobará que todo lo que yo digo tiene algo que ver
con el asunto. Reservo para usted un encargo profesional, pero es esencial
que usted guarde absoluto secreto, ¿me entiende? Como es lógico, esto lo
podemos esperar más bien de un hombre que vive solo que de otro que viva en
el seno de su familia.
–Si yo
prometo guardar un secreto –dije–, pueden estar totalmente seguros de que
así lo haré.
Me miró
con gran fijeza mientras yo hablaba, y a mi me pareció que nunca había visto
unos ojos tan suspicaces e inquisitivos.
– ¿Lo
promete, pues?
–Sí, lo
prometo.
– ¿Un
silencio absoluto, completo, antes, durante y después? ¿Ninguna referencia
al asunto, tanto oral como por escrito?
–Ya le he
dado mi palabra.
–Muy
bien.
Se
levantó de pronto y, cruzando como un rayo la pequeña oficina, abrió la
puerta de par en par. afuera, el pasillo estaba vacío. Todo va bien –dijo al
regresar–. Sé que los empleados se muestran a veces curiosos con los asuntos
de sus amos. Ahora podemos hablar con toda seguridad. Colocó su silla muy
cerca de la mía y empezó a contemplarme de nuevo con la misma mirada
interrogante y pensativa. Una sensación de repulsión, junto con algo similar
al temor, había empezado a surgir en mi interior ante la extraña actitud de
aquel hombre descarnado. Ni siquiera mi temor a perder un
cliente
pudo impedirme que le mostrase mi impaciencia.
»-Le
ruego que explique lo que desea, caballero –le dije–. Mi tiempo es valioso.
-Que el
cielo me perdone esta frase, señor Holmes, pero así acudieron las palabras a
mis labios.
»–~Qué le
parecerían cincuenta guineas por una noche de trabajo? –preguntó el coronel
Stark.
»–Me
parecerían muy bien.
»–Digo
una noche de trabajo, pero hablar de una hora seria más exacto. Deseo
simplemente su opinión sobre una máquina estampadora hidráulica que no
funciona como es debido. Si nos indica dónde radica el defecto, pronto lo
arreglaremos nosotros mismos. ¿Qué me dice de un encargo como éste?
»–El
trabajo parece llevadero y la paga generosa.
»–Asi es.
Queremos que venga usted por la noche, en el último tren.
»–
¿Adónde?
»–A
Eyford, en el Berkshire. Es un pueblecillo cercano a los límites del
Oxfordshire y a siete millas de Reading. Sale un tren desde Paddington que
le dejará allí a eso de las once y cuarto.
»-Muv
bien.
»–Vendré
a buscarlo en un coche.
»–¿Hay
qué hacer un trayecto en coche, pues?
»–Sí,
nuestro pueblecillo queda adentrado en la campiña, Está a sus buenas siete
millas de la estación de Eyford.
»–Entonces dudo de que podamos llegar a él antes de medianoche. Supongo que
no habrá ningún tren de vuelta y me veré obligado a pasar allí la noche.
»–Si,
pero podemos improvisarle una cama.
»–Esto
resulta muy inconveniente. ¿No podría acudir a una hora más oportuna?
»–Hemos
considerado que llegue usted tarde. Precisamente, para compensarle por
cualquier inconveniente, le pagamos, pese a ser un joven desconocido, unos
honorarios como los que requeriría una opinión por parte de algunas de las
figuras más descollantes de su profesión. No obstante, si prefiere retirarse
del negocio, no es necesario decirle que hay tiempo de sobra para hacerlo.
»Pensé en
las cincuenta guineas y en lo muy útiles que podían serme.
»–De
ningún modo –contesté–. Con mucho gusto me acomodaré a sus deseos, pero me
agradaría comprender algo más claramente lo que desea usted que haga.
»–Desde
luego. Es muy natural que el compromiso de secreto que hemos obtenido de
usted haya suscitado su curiosidad. No pretendo que se comprometa a nada
antes de que lo haya visto todo ante sus ojos. Supongo que aquí estamos
totalmente a salvo de curiosos capaces de escuchar detrás de las puertas,
¿no es asi?
»
–Totalmente.
»–Entonces he aquí el asunto. Usted sabe probablemente que la tierra de
batán es un producto valioso y que en Inglaterra sólo se encuentra en uno o
dos lugares.
»–He oído
decirlo.
»–Hace
algún tiempo compré una pequeña propiedad, una finca pequeñísima, a diez
millas de Reading, y tuve la suerte de descubrir que en uno de mis campos
había un filón de tierra de batán.
Al
examinarlo, sin embargo, observé que ese filón era relativamente pequeño y
que constituía un enlace entre dos mucho más grandes a la derecha y a la
izquierda, aunque ambos se encontraban en terrenos de mis vecinos. Esa buena
gente ignoraba totalmente que sus tierras contenían lo que era tan valioso
como una mina de oro. Como es natural, a mí me interesaba comprar sus
tierras antes de que descubriesen su auténtico valor, pero desgra-iadamente
yo no disponía de capital que me
permitiera hacerlo. No obstante, revelé el secreto a unos pocos amigos y
ellos me sugirieron que explotáramos muy discretamente nuestro pequeño
filón, y ello nos permitiría adquirir los campos vecinos. Y esto es lo que
hemos estado haciendo durante algún tiempo, y con el fin de que nos ayudara
en nuestras operaciones montamos una prensa hidráulica. Como ya le he
explicado, esta prensa se ha estropeado y deseamos que usted nos aconseje al
respecto. Pero nosotros guardamos celosamente nuestro secreto, porque si
llegara a saberse que vienen ingenieros a nuestra propiedad, pronto se
desataría la curiosidad y entonces, si se averiguase la verdad, adiós a toda
posibilidad de conseguir aquellos campos y llevar a la práctica nuestros
planes. Por esto yo le he hecho prometer que no dirá a nadie que va a Eyford
esta noche. Espero haberme explicado con toda claridad.
»–Le
entiendo perfectamente –aseguré–. El único punto que no acierto a comprender
es qué servicio puede prestarles una prensa hidráulica para excavar tierra
de batán, que, según tengo entendido, se extrae de un pozo, como la
gravilla.
»–Si
–repuso él con indiferencia–, pero es que nosotros tenemos un proceso
propio. Comprimimos la tierra en forma de ladrillos a fin de sacarlos sin
revelar lo que son. Pero esto es un mero detalle. Acabo de hacerle objeto de
toda mi confianza, señor Hatherley, y le he demostrado hasta qué punto
confio en usted. –Se le-antó mientras hablaba–. Le esperaré, pues, en Eyford
a las once y cuarto.
»–No dude
de que estaré allí.
»–Y ni
una sola palabra a nadie –dijo, dirigiéndome una última y prolongada mirada
inquisitiva, y acto seguido, dando a mi mano un húmedo y frío apretón, salió
presuroso de la oficina.
»Bien,
cuando pude recapacitar con sangre fría me sentí estupefacto, como ustedes
pueden pensar, ante aquel encargo repentino que me había sido confiado. Por
un lado, como es natural, me alegraba, pues los honorarios eran como mínimo
diez veces superiores a los que hubiera pedido de haber fijado yo precio a
mis servicios, y cabía la posibilidad de que este encargo condujera a otros.
Por otro lado, el rostro y la actitud de mi cliente me habían causado una
desagradable impresión, y no me parecía que sus explicaciones sobre la
tierra de batán bastaran para explicar la necesidad de
que yo
llegara allí a medianoche ni su extrema ansiedad respecto a la posibilidad
de que yo hablara con alguien de mi misión. Sin embargo, deseché todos mis
temores, despaché una buena cena, tomé un coche de punto hasta Paddington y
di comienzo a mi viaje, tras haber obedecido al pie de la letra mi
compromiso de guardar silencio.
»En
Reading tuve que cambiar, no sólo de vagón, sino también de estación, pero
llegué a tiempo para abordar el último tren con destino a Eyford. Poco
después de las once me personé en la pequeña y mal iluminada estación. Fui
el único pasajero que se apeó en ella y en el andén no había más que un
soñoliento mozo de equipajes con una linterna. Pero al traspasar el portillo
vi que mi visitante de la mañana me esperaba entre las sombras al otro lado.
Sin pronunciar palabra, aferró mi brazo y me hizo subir apresuradamente a un
carruaje cuya puerta había quedado abierta. Subió las ventanillas de ambos
lados, dio un golpecito en la estructura de madera y partimos con toda la
rapidez que podía conseguir el caballo.
–¿Un
caballo? –intervino Holmes.
–Sí, sólo
uno.
–¿Se fijó
en el color?
–Si, lo
vi a la luz de los faroles laterales cuando yo subía al carruaje. Color
castaño,
–¿Aspecto
fatigado o fresco?
–Fresco y
pelo reluciente.
–Gracias.
Siento haberle interrumpido. Le ruego que prosiga su interesantísíma
narración.
–Emprendimos la marcha, pues, y corrimos al menos durante una hora. El
coronel Lysander Stark había dicho que el trayecto sólo era de siete millas,
pero yo creería, a juzgar por el promedio que pareciamos llevar y por el
tiempo que empleamos, que debían de ser más bien unas doce. Sentado a mi
lado, él guardó silencio en todo momento, y advertí más de una vez, al mirar
en su dirección, que tenía la vista clavada en mi con gran intensidad. Las
carreteras rurales no parecían muy buenas en aquella parte del mundo, pues
los baches imprimían un traqueteo terrible. Traté de mirar a través de las
ventanas para ver algo de los alrededores, pero eran cristales esmerilados y
sólo pude distinguir el resplandor borroso y ocasional de alguna luz ante la
que pasábamos. De vez en cuando, me aventuraba a hacer alguna observación
para que-brar la monotonía del viaje, pero el coronel sólo contestaba con
monosílabos y la conversación no tardaba en extinguirse. Finalmente, sin
embargo, las asperezas de la carretera se convirtieron en la crujiente
regularidad de un camino de grava, y el carruaje se detuvo. El coronel
Lysander Stark se apeó de un salto y, al seguirlo yo, me empujó en seguida
hacia un porche que se abría ante nosotros. De hecho, nos apeamos del coche
para entrar directamente en el vestíbulo, de modo que no me fue posible
dirigir la menor mirada a la fachada de la casa. Apenas hube cruzado el
umbral, la puerta se cerró pesadamente a nuestra espalda y oí el leve
traqueteo de las ruedas al alejarse el carruaje.
Continuación>>>>> |
|